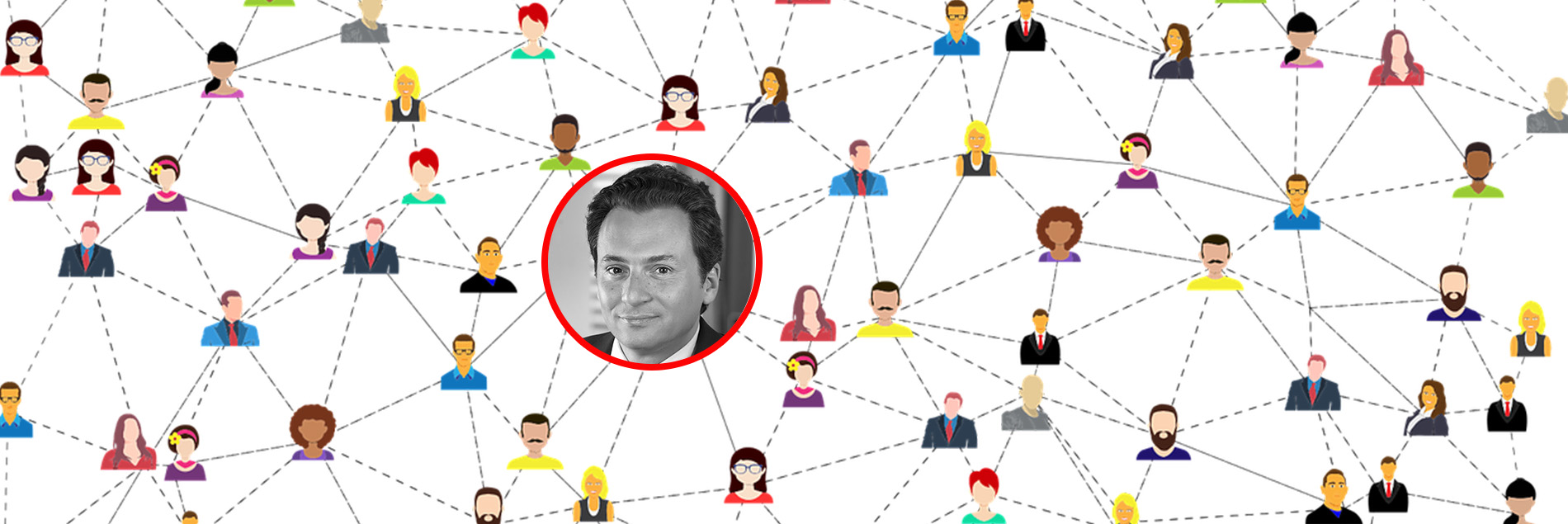En 2001 tuve la inmensa suerte de que la embajada francesa me invitara, como parte de un programa anual para acercar a periodistas mexicanos a Francia, a pasar una semana en París. Nosotros poníamos la agenda, los franceses arreglaban entrevistas con altos funcionarios y académicos sobre los temas que nos interesaban.
Los problemas alrededor de la inmigración era uno de ellos y entrevistamos a muchos de los funcionarios encargados del dilema central que el gobierno tenía con los inmigrantes, mayormente musulmanes, provenientes del Norte de África: la asimilación.
En las entrevistas no hubo nadie que se negara a asumir la responsabilidad del Estado francés por el hacinamiento de los inmigrantes –relegados a barrios periféricos o banlieues (pobres pero no miserables)– y el desempleo rampante que sufrían (mayor que el promedio francés, pero no excepcional. Francia padece desde hace años una alta tasa de desempleo).
Pero el abanico de soluciones posibles no ponía en duda la primacía de los valores que son el cimiento de la República Francesa: una democracia secular que garantiza una libertad plena de pensamiento, trabajo, creencias, manifestación y prensa.
El problema de Francia y sus inmigrantes, decía el consenso de los entrevistados, es que los franceses no habían sabido abrir la puerta de esas libertades a los millones de ciudadanos llegados de fuera. Era un problema cultural y económico. Nadie mencionó jamás la religión.
Ni a mi se me ocurrió incluirla en la ecuación. Todos habíamos abrevado de la idea enciclopedista de que el amor a la libertad es un asunto genético en el ser humano: una vez en el sendero de la modernidad libertaria no hay marcha atrás.
Los atentados del 13 de noviembre en París, me empujaron a releer mis notas de esas entrevistas y a recordar las advertencias que había archivado de los enciclopedistas ilustrados que inauguraron la idea de progreso y la modernidad democrática y liberal precisamente en París.
*
Diderot, Voltaire, d’Holbach y sus colegas que revolucionaron la mente y cambiaron la historia de Occidente compartían una clara conciencia –dice Jonathan Israel, que ha dedicado su vida a estudiarlos– de la inmensa dificultad que implicaba la difusión de la tolerancia, la erosión del fanatismo religioso y de mejorar la organización social y política para garantizar el bienestar de todos, la igualdad y la libertad. Pero estaban convencidos de que la modernidad –“el mejoramiento del estado de la humanidad”– era acumulativa y contagiosa.
Ellos, que ayudaron a derruir el esclerótico viejo orden monárquico, separando a la Iglesia del Estado, se habrían quedado boquiabiertos si hubiesen presenciado, más de dos siglos después, los ataques brutales de fanáticos religiosos contra civiles en el corazón de París.
Se habrían topado en las calles de la ciudad que recorrieron debatiendo tantas veces con un grupo de asesinos –algunos nacidos en Francia– inmunes al contagio de la libertad, firmes creyentes en un texto religioso que enarbola valores tribales para los cuales la defensa de la tolerancia, la libertad, y el respeto a la diversidad merece un balazo entre las cejas. O una decapitación.
La mejor prueba de que esos pensadores del siglo XVIII tenían razón: para evitar la violencia de aquellos que quieren imponer a sangre y fuego su verdad religiosa sobre el resto de la humanidad, la religión debe ser recluida al ámbito privado. No puede ni dominar las relaciones sociales, ni el estado de derecho.
Este es el lastre fundamental que arrastra el Islam. Tal vez porque Mahoma fue, a la vez, un líder religioso y político, su doctrina es también un cuerpo legal. Una serie de normas que legitiman la opresión brutal de las mujeres, la mutilación como castigo válido para cualquier delito y la guerra santa contra los “infieles”. Un universo alternativo, cruento y anacrónico, de aquel que encarna la igualdad, la tolerancia y la libertad.
*
Y no hay pretexto que valga. En las opiniones ideologizadas que pululan en las redes sociales, resulta que ISIS no es responsable de la barbarie que ensangrentó París. Las culpables son las “potencias colonialistas” europeas –y sus herederos modernos– que invadieron, aplastaron y explotaron a los países árabes y el propio presidente francés Hollande, que se sumó a la ofensiva aérea norteamericana en el territorio que controla ISIS.
La historia es otra. Y más compleja. Fueron los árabes los que emprendieron a partir del siglo VIII una guerra de conquista que extendió el dominio del Islam desde España hasta la India. Y fueron los turcos otomanos, los sucesores de esa primera oleada de conquistadores musulmanes, quienes tomaron Constantinopla en 1453 y extendieron su califato islámico desde las fronteras con Persia, hasta los Balcanes y el Norte de Africa. Por cuatro centurias, hasta finales del siglo XIX, el territorio habitado por árabes fue parte del Imperio Otomano.
Gran Bretaña ocupó Egipto –una provincia otomana– hasta 1882 y Francia aprovechó la debilidad turca para arrebatarle Argelia en 1830 y Túnez en 1881. Un colonialismo tardío, que se debilitó durante los años de la I y la II Guerra Mundial y desapareció en el período de posguerra.
A cambio, Francia recibió a millones de inmigrantes argelinos y tunecinos. El país tiene la minoría musulmana más numerosa de toda Europa. Ciudadanos de religión musulmana que gozan de todos los derechos políticos de los ciudadanos franceses y se benefician del un Estado benefactor que es el más amplio y generoso del continente. La contrición de los funcionarios franceses frente a los problemas de asimilación de estos inmigrantes ha sido siempre exagerada.
No fue el colonialismo el que marcó el destino de los países árabes. Después de la fragmentación del imperio otomano en 1918, con o sin la tutela de las potencias occidentales, cada uno de ellos emprendió un camino propio. Y las tendencias de los nuevos regímenes –dictaduras militares y seculares en Iraq, Siria o Egipto o teocracias islámicas como Arabia Saudita– se mantuvieron aún después de que se sacaron la lotería en forma de millones de barriles de petróleo.
Los que se quedaron al margen del premio mayor aceptaron el liderazgo de Egipto y su movimiento panárabe y durante la guerra fría buscaron promover el desarrollo y acabar con el Estado de Israel, una cuña occidental en territorio árabe, aliándose, a veces con la Unión Soviética, y otras, con lo Estados Unidos.
El fracaso del panarabismo como proyecto de desarrollo y de las sucesivas guerras que emprendieron los países árabes contra Israel fueron la causa principal del desencanto árabe con el modelo económico y político occidental y del surgimiento del fundamentalismo islámico como proyecto político.
Pensadores árabes, sobre todo egipcios, habían desarrollado ya un ideario para montar regímenes gobernados por la Sharia –la ley islámica inscrita en el Corán–. Y dos naciones en los extremos del mundo musulmán –sunita y shiíta– se habían consolidado como ejemplos prácticos de teocracias islámicas.
En Arabia Saudita, la familia real seguía gobernando de la mano de la clerecía wahhabista que practicaba una forma de lslam rígido y extremoso. En Irán, su némesis no árabe pero si musulmana, corazón del shiísmo, el Ayatola Khomeini estableció en 1979 otra teocracia fundamentalista. La diferencia entre ambas fue que Riyad siguió educando fundamentalistas por abajo del agua, pero se concentró en enriquecerse y se alió estrechamente con Washington. Irán, por el contrario, se dedicó a exportar su revolución fundamentalista abiertamente financiando a movimientos como Hezbolá en Líbano y Hamás en la franja de Gaza, del brazo de Siria.
*
El escenario que culminó en los atentados terroristas que derrumbaron las torres gemelas estaba montado mucho antes del 2001. Los Estados Unidos contribuyeron a consolidarlo con una política miope y equivocada en el Medio Oriente. Para asegurar el suministro de petróleo, Washington optó por la defensa a ultranza del status quo.
Después de Oslo y del asesinato de Rabin, dejó la solución del conflicto palestino-israelí para las Calendas griegas y marginó a Irán. Los derechos humanos y la modernidad política jamás formaron parte de su agenda frente a los saudí árabes y se alió con dictadores corruptos, como el egipcio Mubarak. La única intervención militar estadounidense en la región en los años noventa –cuando Saddam Hussein invadió Kuwait– sirvió al mismo objetivo: mantener las cosas tal como estaban. Saddam se retiró de Kuwait y volvió a gobernar Iraq como si nada hubiera pasado.
Con una política exterior de embudo y de miras muy cortas, concentrada en fortalecer el status quo, ni Washington ni Europa pudieron calibrar la fuerza de las ideas que permeaban en Medio Oriente. Por un lado, la del atractivo del fundamentalismo islámico, una utopía teológica tocada por el dedo de una divinidad que sancionaba el uso de la violencia indiscriminada para acabar con los “infieles” enemigos del Islam (y el surgimiento de grupos clandestinos organizados y bien financiados dispuestos a llevarla a la práctica). Por otro, la del contagio libertario de la modernidad que proclamaron aquellos enciclopedistas del siglo XVIII en los países árabes de fines del XX (una lucha por la democracia que florecería años después durante la llamada Primavera Árabe.)
El resto es historia reciente y una cadena de errores abismales que tuvieron resultados exactamente opuestos a lo que Washington y sus aliados esperaban. El peor fue la invasión de Iraq en 2003, que hundió al país en el caos, fortaleció automáticamente a Irán y a sus hijos ideológicos y fertilizó el terreno para la consolidación de grupos fundamentalistas.
Occidente no supo tampoco manejar y cimentar los movimientos democráticos de aquella Primavera. La mayoría de los países que la escenificaron, cambiaron a un dictador por otro o se hundieron en el caos, y la rebelión de los descontentos en Siria –moderados y radicales– degeneró en una cruenta guerra civil.
Los países islámicos han jugado un papel deplorable en Siria. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, apoyan a los rebeldes (pero se han negado a recibir un solo refugiado sirio y ayudar a aquellos países que albergan a muchos). Irán –y Hezbolá– han mandado armas, dinero y combatientes a territorio sirio en apoyo de Al-Assad, el dictador sirio que se ha llenado las manos de sangre. Y Turquía ha emprendido su propia guerra civil dentro de la guerra civil siria, atacando a los kurdos –que han resultado ser los combatientes más eficaces en contra de los fundamentalistas islámicos– y dejando crecer al llamado Estado Islámico o ISIS.
Frente a la pasividad de Occidente –Francia y Estados Unidos se han limitado a bombardeos esporádicos sobre el territorio que ocupa ISIS–, son los países islámicos los que han alimentado a un movimiento que tortura y asesina a quienes no comparten su turbia teología; hace negocio con el petróleo, destruye el patrimonio artístico de la humanidad –vendiendo a muy buen precio lo que puede transportar–; esclaviza y explota sexualmente a las mujeres no musulmanas que considera un legítimo botín de guerra, y amenaza con construir un Estado en el occidente de Siria y el norte de Iraq en nombre de una divinidad vengativa y sangrienta en la que pocos musulmanes se reconocen.
Lo deplorable no es que Francia y los Estados Unidos hayan intervenido en la lucha contra ISIS. Lo lamentable es que no hayan emprendido una ofensiva militar eficaz que destruyera hasta sus cimientos al Estado Islámico. El resultado de esta tibieza ha llevado la guerra civil siria a Europa en forma de oleadas de refugiados y de atentados terroristas.
El último, los ataques en París del 11/13, tienen un simbolismo profundo: golpearon a la ciudad que irradió al mundo el haz de valores ilustrados que protegen las libertades que garantiza el Estado laico que los enciclopedistas ayudaron a erigir. La libertad de expresión, de reunión, de prensa, de adoptar o criticar cualquier creencia religiosa y de vivir, dentro de la ley, como se nos pegue la gana.
Vulneraron asimismo la tolerancia a la otredad y alimentaron el recelo, no sólo hacia los musulmanes franceses, sino hacia los refugiados sirios que huyen de los mismos terroristas que asesinaron a decenas de civiles en París.
El atentado tendrá otras consecuencias desastrosas: debilitará a la Unión Europa integrada y abierta, y a la canciller alemana Angela Merkel y su generosa política de asilo. Y fortalecerá a los partidos de derecha que buscan acabar con la Unión Europea y convertir al continente en una fortaleza de Estados atrincherados, alérgicos a la diversidad cultural, étnica y religiosa.
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.