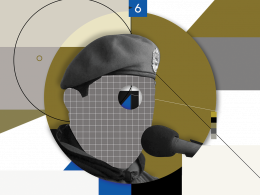El año 2020 será recordado como un año de sacrificios y dolor, pero también de aprendizaje. La pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz muchas de nuestras debilidades como país. Hemos aprendido que nuestro sistema sanitario no estaba tan preparado como creíamos, que las administraciones públicas recolectan y manejan datos de forma muy deficiente, que muchas regiones no estaban tan preparadas como habían asegurado para asumir el mando sanitario y que la coordinación institucional ente Comunidades Autónomas y el Estado es muy mejorable.
Hemos aprendido que la comunicación institucional no está adaptada al siglo XXI ni a situaciones de urgencia. También que se necesita algo más que una pandemia mundial para hacer que los líderes de diferentes partidos arrimen el hombro en un momento de necesidad. Y aún con todo, también hemos aprendido que los españoles tenemos una capacidad de resiliencia y responsabilidad formidable.
Sin embargo, aun con todos los esfuerzos individuales y colectivos, nos encontramos inmersos en la segunda ola de contagios y ya somos el país europeo que más contagios de toda Europa occidental. Debemos reconocer, por muy doloroso que sea, que algunas de las medidas propuestas no han funcionado. Ahora es necesario que nos preguntemos por qué y así aprender una lección más.
Seguramente la repuesta sea extremadamente compleja y tenga muchas ramificaciones. Yo quiero ofrecer una idea que quizás explique una parte del problema. Se oyen a menudo argumentos culturalistas y extremadamente simplistas sobre la idiosincrasia del español medio, tan influido por la picaresca que no puede evitar saltarse las reglas cuando tiene la oportunidad.
Sin embargo, no parece que en este haya sido el caso. Los datos que tenemos nos demuestran que los españoles hemos cumplido más que satisfactoriamente con las exigencias que se han pedido. Ninguna otra población europea redujo tanto sus movimientos como lo hicimos nosotros durante el Estado de Alarma. También hay datos que demuestran que fuimos los más rápidos en adoptar las nuevas medidas, como el uso de mascarillas. Mi sensación es que la ciudadanía española ha respondido de manera ejemplar. Ya va siendo hora de quitarnos el sambenito de juzgarnos con tanta dureza que nos impida hacer un diagnóstico certero del problema. Los españoles no somos ni mejores ni peores que el resto de los europeos y solo hace falta ver cómo estaban de masificadas las playas en Inglaterra, los mercados en Francia o las manifestaciones en Alemania para hacerse una idea.
Una hipótesis alternativa es que los esfuerzos no han ido en la dirección adecuada. Los políticos han puesto demasiado peso en el cambio de comportamiento de la población como eje central del control de los rebrotes. Y han usado las herramientas tradicionales a su mano, restringiendo y multando a aquellos que tenían comportamientos que podían contagiar el virus. Algunos dirán que las prohibiciones llegaron demasiado tarde o fueron demasiado laxas. Sin embargo, esto no explica por qué otros países con regulaciones mucho más laxas que han capeado mejor el temporal de la segunda ola.
Probablemente, el primer confinamiento con el Estado de Alarma era inevitable. Nos encontrábamos en una situación desesperada donde los muertos se contaban por centenares cada día y los hospitales se colapsaron rápidamente. Pero seguir la línea de las restricciones no era el único camino posible cuando volvimos a la situación temporal de estabilidad. En posiciones muy similares a la nuestra, otras ciudades y regiones decidieron dedicar ingentes cantidades de recursos a contratar rastreadores y hacer test masivos.
En cambio, nuestros políticos se centraron más en escurrir el bulto, echándole la culpa entre diferentes Administraciones y olvidándose de alimentar con recursos el sistema de salud de forma urgente. En Madrid, según algunos cálculos, se habrían necesitado más de 2000 rastreadores para controlar la situación de los rebrotes. A principios de septiembre había 560, es decir, menos de un 30% de lo conveniente.
Aunque haya otros elementos igualmente o más importantes, los expertos médicos coinciden en que el cambio de comportamiento de la población es parte esencial para el frenar el virus. Para cumplir con ello, las Comunidades centraron su foco en forzar a la población a que se comportara como ciudadanos modélicos y culpando a aquellos que se mostraban menos obedientes o que no podían defenderse por sí mismos (los jóvenes, los inmigrantes, los jornaleros…). En vez de reconocer que estaba en su mano contratar a miles de rastreadores, mejorar las capacidades de la atención primaria y dedicar enormes partidas para hacer test masivos a toda la población, muchos prefirieron ir por la vía de la estigmatización. Y muchos de nosotros les compramos el discurso.
Otras ciudades con menos casos también usaron prohibiciones, pero de forma muy diferente. Por ejemplo, Nueva York prohibió la apertura de espacios interiores, como restaurantes, bares o teatros, donde con una ventilación inadecuada el virus se mueve con mayor libertad que en espacios al aire libre, aun cumpliendo la distancia de seguridad. A día de hoy, nosotros aún permitimos que la gente esté dentro de un bar con mala ventilación y comiendo sin mascarilla.
Sin embargo, los responsables públicos españoles usaron las prohibiciones de otra manera –muchas veces guiados por consejos cientificos que se resisten a admitir la transmisión por aerosoles–: prohibir reuniones de más de 10 o incluso 5 personas; obligatoriedad del uso de mascarillas en todo momento, aunque estén al aire libre y no haya nadie en metros a la redonda; restringir horarios en terrazas aunque se mantengan las distancias de seguridad, etc. Medidas que no necesariamente fueron adoptadas por otros países para lograr el mismo objetivo.
La evidencia empírica ha demostrado el catastrófico efecto que tiene el confinamiento en la salud mental de la gente. Y eso sin contar el impacto emocional que tiene perder tu trabajo y lidiar con una situación de enorme incertidumbre económica. En estas circunstancias y después de pasar casi tres meses encerrados, es evidente que la gente necesitaba socializar. Por supuesto que los jóvenes iban a salir con sus amigos, los mayores irían a dar paseos y las familias querrían ir a la playa. Negar esta realidad es hacerse trampas al solitario. Sin embargo, en algunas comunidades se han impuesto restricciones que rozan el absurdo y cuya eficacia es seriamente cuestionable, como la prohibición de ir a las playas por la noche o incluso toques de queda, como ocurre actualmente en algunas zonas de Baleares.
Este problema a la hora de enfocar los problemas públicos no es nuevo. Podemos diseñar políticas públicas en base a ideales poco realistas de comportamiento humano, o podemos diseñarlas asumiendo cómo se van a comportar los ciudadanos en la realidad. En el primer caso, creamos barreras psicológicas enormemente difíciles de superar para una gran mayoría de la población, dificultando su cumplimiento y haciendo fallar su implementación. En el segundo, asumimos que todos los seres humanos tenemos sesgos y limitaciones cognitivas y que no siempre nos comportamos de forma que maximizamos nuestro beneficio, algo ya de sobra demostrado por la psicología. Por tanto, se intenta proponer soluciones que ayuden a superar esas limitaciones sin obligar, forzar ni premiar económicamente, sino influenciando positivamente.
La segunda vía, basada en la conocida como “economía del comportamiento”, ofrece soluciones aplicadas de la psicología social adaptadas al diseño de políticas públicas. De esa forma, se incentiva a la gente a aceptar nuevos comportamientos, usando normas sociales o limitando sesgos cognitivos que todos tenemos. Como se ha demostrado en algunos contextos, usar estas estrategias puede ser mucho más efectivo que sentir el riesgo de una multa o una prohibición.
Incluso aunque no supiéramos a ciencia cierta (y en muchos casos no lo sabemos) las acciones más efectivas para frenar el virus y cuál es su impacto real en la reducción de contagios, es aún menos razonable basarse en medidas punitivas para conseguirlo. Guiarnos por estrategias más flexibles, innovadoras y empáticas con una población que ha sufrido un shock colectivo parece más sensato que señalar a aquellos cuyo comportamiento no es negativo per se.
Lamentablemente, en España el sector público carece de una mentalidad innovadora. Desde nuestro ineficaz proceso de oposiciones hasta la selección de talento dentro de los partidos, se premian otro tipo de habilidades que poco tienen que ver con la innovación.
Otros países están utilizando el enfoque basado en la economía del comportamiento y están midiendo su impacto de forma rigurosa, usando experimentos aleatorios y otras herramientas de evaluación. Se han propuesto soluciones para incentivar a que la gente use la mascarilla, a lavarse las manos de forma correcta o a quedarse en casa si se tiene síntomas. Y están dando resultados muy prometedores. Sin embargo, en España no hay sensación de un cambio de rumbo. Puede ser que algunas restricciones incluso estén teniendo efectos adversos a la hora de reducir los contagios, pero sin evaluación sistemática esto es casi imposible de comprobar. La falta de mentalidad innovadora en los decisores públicos nos puede estar costando muy caro.
Tanto las comunidades autónomas como el gobierno central han aumentado sus partidas en comunicación institucional para la prevención del virus. El Ministerio de Sanidad ha dedicado casi 10 millones de euros a este asunto. Pero más allá de un par de anuncios, está por ver si sus estrategias de comunicación han surtido algún efecto en la ciudadanía. Es decir, ya estamos gastando recursos económicos en comunicación que podrían ser diseñados de forma mucho más efectiva, utilizando mensajes segmentados dirigidos a diferentes grupos de población y adaptados al formato. Sin embargo, una vez la atención primaria y los hospitales empiecen a desbordarse, estas estrategias ya no servirán de nada y habrá que volver a las medidas restrictivas.
El COVID nos está mostrando muchas debilidades de nuestro sistema. Si queremos hacer un aprendizaje sistemático de los errores cometidos como país para evitar cometerlos de nuevo, tenemos que dejar de lado argumentos simplistas e intentar hacer un diagnóstico basado en datos. Y mientras, busquemos fórmulas nuevas para enfrenar los problemas públicos de este siglo y abrámonos a reconocer que no lo sabemos todo; y que por tanto necesitamos evaluar para medir su efectividad real.
Hugo Cuello es politólogo y experto en políticas públicas.