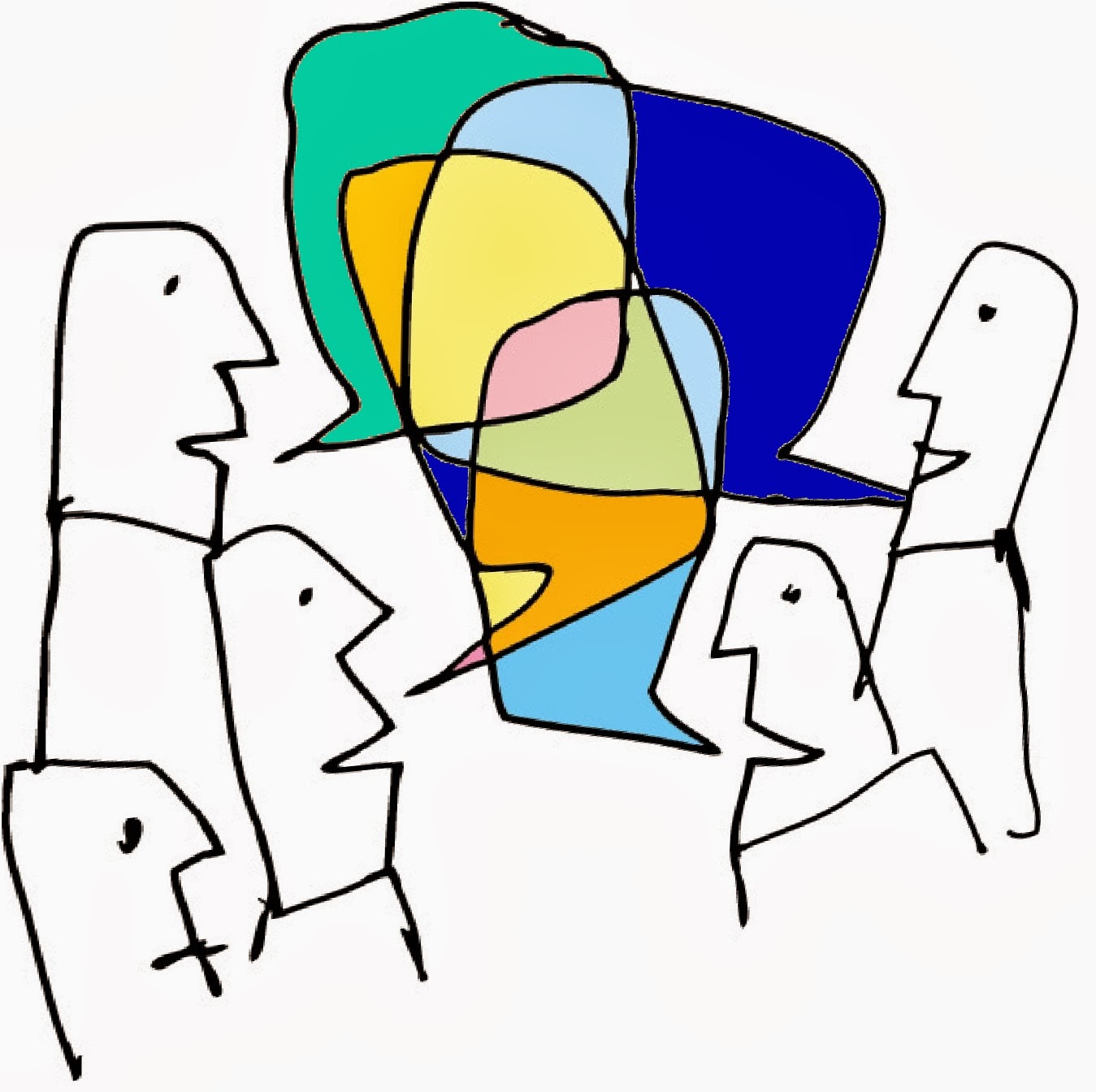Ha sido revelador leer las reacciones contra los apartados dedicados al tema de internet en la ley de telecomunicaciones. A juzgar por los alegatos en redes sociales, algunos videos en YouTube y otros reclamos por el estilo, parecería que el gobierno tiene intenciones siniestras. De acuerdo con los mensajes más estridentes, habría que concluir que el gobierno mexicano pretende no solo la censura del medio, sino su completa sumisión, o peor aún, su desaparición. Algunos sugieren que México está en vías de convertirse en uno de esos países en los que la libertad de expresión se evapora, por capricho gubernamental, de un momento a otro. Enrique Peña Nieto, insinúan, quiere emular a los ayatolás iraníes o a los radicales turcos: no solo quiere regular internet, está opuesto a internet.
Yo no sé si los planes del gobierno sean tan perversos como sugieren las reacciones más rabiosas de los últimos días. Lo que sí sé es que censurar internet para silenciar a la población supondría ir contra la narrativa que este gobierno ha querido vender en todo el planeta desde el principio de la presidencia de Peña Nieto. Si el Presidente de las reformas y la competencia pretende convertirse, a las calladas, en el Presidente de la censura, hay que alarmarse de verdad. Estaríamos frente al gobierno más absolutamente esquizofrénico y suicida de la historia moderna de México. Le soy franco, lector: me resulta complicado imaginar a este gobierno —cuyo sueño húmedo consiste en ver un incremento en la calificación de Moody’s— ceder a la tentación autoritaria en un ámbito tan importante y de una manera tan pedestre.
Creo, eso sí, que la ley propuesta contiene una serie de ambigüedades inadmisibles que, sobre todo en un país con los precedentes que tanto padece México, puede (como ha ocurrido) dar pie a suspicacias enteramente justificadas y alarmantes. Raúl Trejo Delarbre lo explica mejor en un texto reciente en Letras Libres.
“No se aclara cuáles usuarios tendrían ese derecho (a bloquear contenidos), ni en qué circunstancias ni con cuáles procedimientos. Tampoco se dice cuál es la ‘autoridad competente’ para disponer bloqueos de contenidos en la Red. En ausencia de tales precisiones y sin que esa interrupción en el acceso a contenidos sea dispuesta por un juez, el gobierno mantiene la posibilidad de censurar textos, imágenes, audios, videos o cualquier cosa que pudiera ser incómoda para algún funcionario”.
La respuesta en las redes sociales ha irritado al gobierno y a no pocos legisladores afines a la propuesta original (algunos tuitean con una pedantería del tamaño de su ego). La culpa, sin embargo, no es de los tuiteros, blogueros y activistas, por más que algunos hayan evidentemente exagerado. La culpa de la maraña es enteramente del gobierno, cuya incapacidad para el debate público sigue siendo escandalosa. El equipo del presidente Peña Nieto lo ha apostado todo a los mecanismos formales de la democracia. Al mismo tiempo ha rehuido la discusión pública de su proyecto de nación. “Si tenemos los votos, no necesitamos nada más”, parecen decir. Se equivocan.
Va un ejemplo de otros rumbos.
Cuando Barack Obama consiguió la aprobación de la histórica reforma de salud en el Congreso, la nueva ley registraba niveles asombrosos de impopularidad. Resulta que la gente no entendía las implicaciones y los alcances del nuevo sistema. ¿Qué hizo Obama? Durante años (literalmente) se ha dedicado a recorrer el país explicando minuciosamente la ley. Ha aparecido en programas de televisión de todo tipo: de comedia, periodísticos, de variedad. Hizo videos para internet, pidió apoyo de expertos y celebridades, se burló de sí mismo. También se presentó en foros públicos y asambleas; dio entrevistas y charlas. En suma, se convirtió en no solo el vendedor en jefe de su reforma, sino en algo más importante: el “explicador” en jefe, el mayor experto en el tema. Obama no solo no rehuyó ni delegó la responsabilidad de debatir su proyecto de nación: la asumió gustosamente. El resultado ha sido, a final de cuentas, un triunfo sufrido pero meritorio.
En el proceso de difusión y aprobación de las reformas, el gobierno mexicano ha hecho exactamente lo contrario. Parece no interesarle en lo absoluto ya no digamos la discusión o debate de las reformas; ni siquiera está interesado en informar de su alcance y significado. ¿Cuantos dolores de cabeza, cuánta tinta nos podríamos haber ahorrado si el gobierno mexicano comprendiera que la democracia es más que sus métodos formales? En efecto, en términos estrictamente prácticos basta con tener los votos suficientes para aprobar cambios estructurales a las leyes de un país. No solo eso: las modificaciones aprobadas por una mayoría legislativa son enteramente válidas y legítimas. Pero la vida en una sociedad democrática madura es mucho más compleja. El gobierno mexicano, empezando por el Presidente de México, debería asumir la responsabilidad ineludible que conlleva apostar por un proyecto de transformación: aquel que propone cambios tiene la obligación de explicarlos, con paciencia infinita, lucidez y precisión.
El silencio no es una estrategia de comunicación, al menos no cuando está en juego el futuro de un país.
(Milenio, 26 abril 2014)
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.