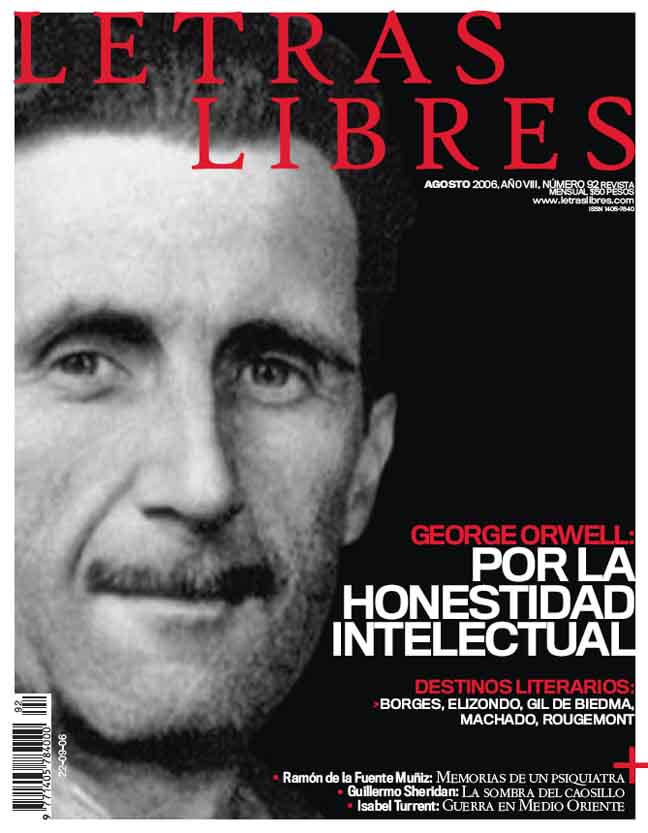Es imposible entender el último ciclo de violencia en el Medio Oriente, sin alejar la mira de los dos conflictos que han estallado en las fronteras sur y norte de Israel y abarcar todos los países de la zona. Las acciones de Hamás y de Hezbolá, los dos protagonistas centrales en el conflicto, tienen como telón de fondo una amplia red de alianzas tácitas y abiertas. La respuesta israelí carga igualmente un amplio abanico de intereses políticos, estratégicos y militares. A primera vista, las acciones recientes de Hamás y Hezbolá parecen seguir un guión único. En la frontera sur, este libreto ha determinado la lluvia de qassams, los proyectiles artesanales que diversas facciones palestinas han lanzado por meses sobre territorio israelí, y la incursión de unos o varios de estos grupos en territorio israelí hace semanas, para secuestrar a un soldado y tener una carta fuerte de negociación frente a Israel. Paralelamente, en el norte, Hassan Nasralá –el líder del Hezbolá– secuestró a otros dos soldados israelíes y decidió utilizar, por primera vez, el arsenal de armamentos que ha acumulado desde el retiro israelí del Líbano, en mayo del año 2000, para alimentar la legitimidad que sostiene a la organización que encabeza, y que se deriva de su “victoria” sobre el ejército israelí hace seis años. Los sofisticados proyectiles de Nasralá rebasaron esta vez el territorio de la Alta Galilea –sometida desde siempre a ataques esporádicos– y han caído en poblaciones situadas más al sur de Israel, como Haifa.
Hezbolá, una organización diversificada –a la vez un partido político que forma parte del gobierno libanés, una red de centros de asistencia social y un cuerpo militar terrorista–, cuenta con el apoyo y el financiamiento de Irán y de Siria. Desde el retiro del ejército israelí, el gobierno libanés no ha podido, y Hezbolá no ha querido, cumplir con dos de las condiciones de la Resolución 1559 de Naciones Unidas, organización que supervisó y validó el retiro: la desmilitarización de Hezbolá y la ocupación del territorio sureño que Israel dejaba libre por el ejército libanés. Fue Nasralá quien ocupó la franja fronteriza y lo hizo de manera visible. Hasta el estallido del último conflicto, las banderas de Hezbolá ondeaban a la vista de todos a lo largo de la frontera libanesa con Israel.
Hassan Nasralá no sólo se negó a desarmarse. Con la ayuda iraní y siria, adquirió un arsenal amplio y sofisticado. Más allá de las razones que llevaron a Israel a tolerar el rearme de Hezbolá, Nasralá manejó su nuevo poderío con relativa prudencia hasta hace unos días. La captura de dos soldados israelíes, y la lluvia de misiles que lanzó contra Israel, no casan con su trayectoria política y su reputación: las de un líder demagogo e incendiario que, sin embargo, es también un operador político hábil y astuto. Es difícil dilucidar las razones que llevaron al líder de Hezbolá a meterse en una guerra convencional que no podrá ganar. Con toda probabilidad, Nasralá buscó matar varios pájaros de un tiro: fortalecer su posición dentro del Líbano, aligerar la presión sobre Irán de los países europeos y de Estados Unidos, que han emprendido una ofensiva diplomática para detener el avance de la industria nuclear iraní; apoyar al gobierno de Hamás en los territorios palestinos ocupados por Israel y, por último, dejar al descubierto la supuesta debilidad de Israel, bombardeando ciudades como Haifa y amenazando Tel Aviv, en el corazón del país.
El problema de Nasralá es que partió de dos errores de cálculo desastrosos. En primer término, él y sus patrocinadores iraníes sumaron mal. El 21 de julio, un diario conservador con sede en Teherán reprodujo unas declaraciones del líder de Hezbolá donde se preciaba de poseer un arsenal de armamentos “más que adecuado […] tanto cualitativa como cuantitativamente”. “Todo el territorio de Israel –afirmó– está ahora al alcance de nuestros misiles.” El desarrollo de la guerra, y la terrible cauda de destrucción que han dejado los ataques israelíes en el Líbano, son la mejor prueba de que el armamento de Hezbolá podría haber sido suficiente para atacar esporádicamente poblaciones desde una base segura, pero no para ganar una guerra convencional contra el ejército israelí.
El segundo error de cálculo de Hezbolá fue, en apariencia, suponer que el nuevo gobierno israelí encabezado por Ehud Olmert –un primer ministro sin experiencia militar, que enfrentaba ya un conflicto con los palestinos en la frontera sur– respondería con tibieza a un desafío paralelo desde el Líbano. Se equivocó: Olmert reaccionó de acuerdo con su propio balance de prioridades, costos y ganancias. Israel se retiró del Líbano en el año 2000 porque enfrentaba una guerra de baja intensidad que no podía ganar y que arrojaba víctimas diariamente. Los recientes ataques de Hezbolá probaron que esa guerra se había trasladado al territorio de Israel, una situación intolerable para el país. Por lo demás, es casi un lugar común señalar que Israel ha tenido desde siempre dos inmensas desventajas frente a sus vecinos árabes. La primera es geográfica: el país es pequeño y carece de profundidad estratégica. La segunda es demográfica: Israel alberga una población mucho más reducida que la de sus vecinos. Una respuesta tibia a los ataques de Hezbolá habría vulnerado la capacidad disuasiva del país, montada en su poderío militar, y su legitimidad interna, cimentada en la protección eficaz de los ciudadanos israelíes.
En el momento de escribir estas líneas, Siria, cuya participación alteraría el curso del conflicto y sometería a los israelíes a una guerra en tres frentes, se ha mantenido al margen. Si el presidente Assad no interviene, el conflicto desembocará en un solo escenario: Israel intensificará sus ataques para destruir velozmente la infraestructura en la que se apoya Hezbolá, sus oficinas, centros de acopio de armas e instalaciones militares. En unos días, el gobierno israelí cederá a la presión internacional y negociará una tregua limitada e inestable –en el Medio Oriente no hay victorias definitivas. En el mejor de los casos, el compromiso implicará el despliegue de una fuerza internacional en la frontera entre el Líbano e Israel que contenga a Hezbolá y evite nuevas represalias israelíes.
La historia en el sur es diferente. Los ataques israelíes en Gaza tienen una legitimidad y eficacia reducidas. No podrán evitar que se renueve la lluvia de qassams, porque ni el presidente Abbas, cabeza de Fatah, ni el primer ministro Ismail Haniya, líder de Hamás, tienen control sobre las muchas facciones que escenifican por su cuenta ataques a Israel, y que han convertido la franja de Gaza en tierra de nadie. Las ofensivas israelíes sólo conseguirán debilitar aun más a Fatah y a Hamás, alimentar el caos en Gaza y multiplicar el número de víctimas civiles, inevitables dada la densidad de población en los territorios ocupados. Ello redundará en la polarización creciente de la población palestina y de sus líderes, y dificultará aún más una posible negociación entre palestinos e israelíes. Si la ofensiva israelí profundiza la crisis económica de Gaza, Israel habrá provocado también una crisis humanitaria que lo aislará diplomáticamente en el exterior, y erosionará la capacidad del gobierno de Olmert para emprender la retirada unilateral de Cisjordania, su principal promesa de campaña, la cual es, asimismo, una operación indispensable para sentar las bases de un futuro Estado palestino.
El gobierno israelí tiene el apoyo de una mayoría de la opinión pública interna, y de un número considerable de países, para eliminar la base de poder de Hezbolá y darle después la espalda al Líbano sin necesidad de llegar a un compromiso negociado. Pero, en Gaza, Israel no tiene legitimidad ni externa, ni doméstica, y la negociación a mediano plazo es inevitable. ~
20 de julio del 2006
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.