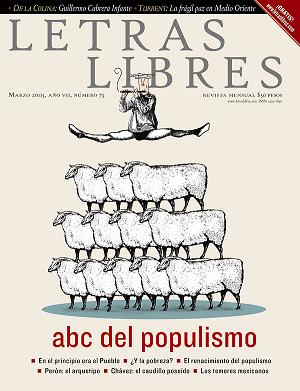La fotografía que selló el encuentro en la población egipcia de Sharm el-Sheikh fue más elocuente que mil palabras. Dándose la mano, por encima de la amplia mesa, Ariel Sharon, primer ministro israelí y Mahmoud Abbas, cabeza de la Autoridad Palestina(AP) acordaron lo que es de hecho el fin de la segunda Intifada. Sharon y Abbas habían recorrido un largo camino paralelo que confluyó, gracias a circunstancias imprevisibles, en un conjunto de intereses comunes que se tradujeron en el acuerdo de Sharm-el Sheikh. La primera de esas circunstancias fue la muerte de Yasser Arafat en noviembre del 2004. La reunión en Egipto y la rapidez con que el gobierno israelí y la AP han aplicado medidas que Arafat consideraba imposibles de conseguir de parte de Israel y de aplicar en los territorios ocupados, son la medida perfecta del grado en que el viejo líder palestino se había convertido en un obstáculo para la paz.
La segunda fue el convencimiento de Sharon y de Abbas de que el círculo vicioso de violencia que envolvió a sus pueblos desde fines del año 2000 y que había costado la vida a tres mil palestinos y a mil israelíes, no tenía salida para ninguno de los dos. La Intifada había hundido a los territorios ocupados en el caos, la miseria y una mentalidad suicida y al ejército israelí en una estrategia militar destinada al fracaso y muy costosa en término de vidas y en desprestigio internacional. No había una salida militar para terminar con la Intifada. Sharon y Abbas llegaron a la misma conclusión por vías muy distintas.
Mahmoud Abbas, un refugiado de la guerra de 1948 nacido en Safed, hizo su carrera política a la sombra de Arafat. Con la reunión en Sharm el-Sheikh y de las medidas que ha aplicado en los últimos días como telón de fondo, su relación con Arafat se ha comparado con la que tuvo en su momento Anwar Sadat con Nasser. Frente a Arafat, Abbas mantuvo un perfil tan bajo que fue visto siempre como un hombre débil, sin un proyecto propio y sin una brizna del carisma del viejo líder palestino. El fracaso de su gestión como primer ministro de la AP en 2003, fortaleció esa percepción. Como sucedió con Sadat a la muerte de Nasser, Abbas se transformó como por arte de magia al morir Arafat: hizo una campaña hábil y astuta y ganó las elecciones para encabezar a la AP a principios de enero, declaró que la violencia no era el camino para resolver el conflicto con Israel y para construir un Estado propio, negoció una y otra vez con las organizaciones terroristas palestinas —en especial con Hamas y Jihad Islámica— hasta conseguir que adoptaran una tregua y aceptó la intermediación egipcia en el proceso que culminó en Sharm el Sheikh. Por si eso fuera poco, desplegó a la policía palestina en puntos clave de su frontera con Israel para evitar el paso de terroristas suicidas y el lanzamiento de proyectiles a las poblaciones israelíes cercanas a la franja de Gaza. Demostró así que las profesiones de debilidad de Arafat que se pintaba a sí mismo como un líder inerme que nada podía hacer para evitar la violencia palestina, eran fórmulas retóricas huecas.
La transformación de Sharon ha sido aún más sorpresiva que la de Abbas. El campeón de los pobladores israelíes en los territorios ocupados y el abogado de una política de fuerza en donde no cabía concesión alguna, adoptó la política laborista que había planteado el retiro de los territorios ocupados y que él mismo había desechado como una fantasía inaplicable. Hace unos meses declaró que Israel liberaría unilateralmente la franja de Gaza y retiraría a los ocho mil pobladores israelíes y al ejército que los protege. Su iniciativa desató una tormenta política que amenaza aún con dividir a su propio partido —el Likud—, obligó al primer ministro a incorporar al partido laborista al gobierno y a confrontar manifestaciones de las organizaciones de pobladores y amenazas a su vida. Quienes se oponen al retiro de Gaza, parte fundamental, por cierto, del electorado que llevó a Sharon al puesto de primer ministro en 2001, han tratado de imponer estrategias —como la necesidad de un referéndum sobre el retiro— para retrasar la salida de Gaza programada para mayo. Sharon se ha mantenido inflexible. A la vez, ha concedido a varias demandas de Abbas: liberó en días pasados a cientos de prisioneros palestinos y ha evitado responder por la fuerza a las provocaciones de los terroristas palestinos empeñados en hacer naufragar el proceso que se inició en Sharm el-Sheik. El 10 de febrero, por ejemplo, el ejército israelí dejó pasar el ataque con proyectiles, firmado por Hamas, sobre el asentamiento israelí de Gush Katif.
El acuerdo de Sharm el-Sheikh tiene el mejor cimiento posible: la buena voluntad del líder de la AP y del primer ministro israelí y el apoyo de Egipto, Jordania y de Washington. Sin embargo, tiene que remontar graves problemas: crear un clima de confianza y sobre ella, negociar las “cuestiones malditas” que han destruido una y otra vez las iniciativas de paz en el pasado. A saber, la demanda de retorno a Israel de los refugiados palestinos, la delimitación de las fronteras, el uso de los recursos acuíferos y la más delicada de todas esas cuestiones, el estatus futuro de Jerusalén. En suma, la negociación de una agenda complejísima cuyo destino depende a corto plazo de las franjas lunáticas que pueden dar al traste con lo conseguido en Sharm el-Sheikh: los pobladores y la ultraderecha israelí que los apoya y las organizaciones palestinas terroristas que cuelgan como la espada de Damocles sobre el programa de Mahmoud Abbas. –
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.