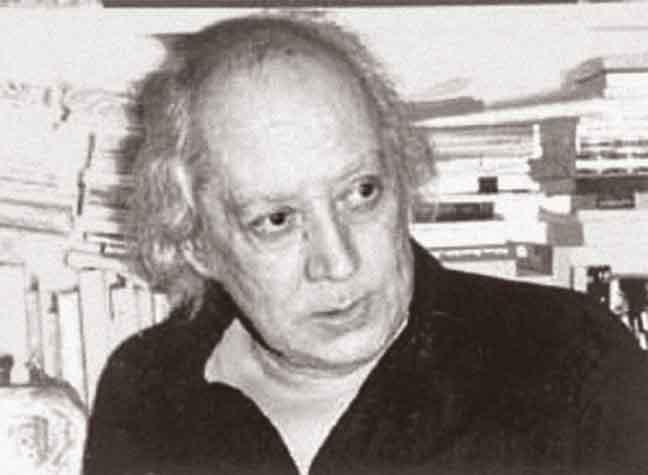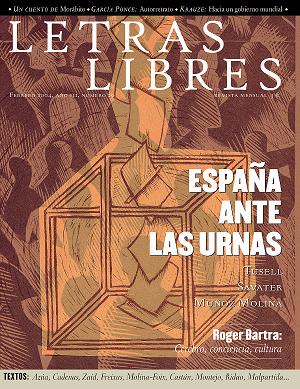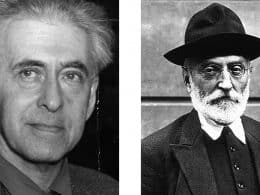No se ha indagado aún a cabalidad acerca del vasto y contagioso influjo que alcanzó el movimiento surrealista en los países hispanoamericanos. Ninguna otra tendencia literaria, si exceptuamos el más explicable culto al modernismo en su momento, ha tenido la proyección que en las letras y la plástica del continente logró el grupo fundado por André Breton. La misma conveniencia de referirnos ahora directamente al nombre castellanizado del movimiento, en vez de superrealismo, que es la denominación preferida por la Academia, pone de manifiesto el grado de interiorización de que ha sido objeto esta tendencia en los medios artísticos hispanoamericanos. Hay que añadir que el término, en la más simple acepción de absurdo e ilógico, ya forma parte del habla cotidiana. El caso es que, de forma casi coetánea con los fundadores, despuntaron en Hispanoamérica las revistas, las agrupaciones y las propuestas destinadas a difundir los postulados estéticos del grupo parisino. No es casual que algunos poetas surrealistas hispanoamericanos adoptaran el francés como lengua a la hora de escribir sus poemas; tampoco lo es que en el campo de la plástica surgieran nombres de tanta significación como Wilfredo Lam o Roberto Matta. El culto rendido al surrealismo supo marcar su impronta en ciertos giros, entonaciones y adjetivaciones inusuales, y ello aun en las páginas de escritores que no comulgaron de modo expreso con la tendencia. Llego a suponer, dicho sea como mera hipótesis esbozada al paso, que en el imaginario de nuestros países el surrealismo tomó oportunamente el lugar del romanticismo que nunca tuvimos, y encontró en él encarnada la conjunción de arte y vida como una proeza del espíritu. Acaso ello valga para explicarnos en parte por qué las proposiciones de la escuela francesa no hallaron un campo propicio en el mundo angloamericano. Al contrario, algunos autores de renombre hicieron explícito su rechazo: “El surrealismo inventa sin descubrir”, apostrofó Wallace Stevens.
Esta reflexión se me ocurre al despedir ahora al poeta venezolano Juan Sánchez Peláez (1922-2003), reconocido como una de las figuras representativas del movimiento en el continente. Desde edad temprana, cuando residiera durante algunos años en Chile en tiempos de su adolescencia, Sánchez Peláez entró en relación con el surrealismo a través del grupo Mandrágora, entre cuyos integrantes figuraba también el joven poeta Gonzalo Rojas. A su regreso a Caracas publicó Elena y los elementos (1951), un libro que se ciñe sin ambages a los principios del movimiento. Es verdad que ya antes, a
través de la acción del grupo literario Viernes que encabezaba Vicente Gerbasi, se habían divulgado en Venezuela ciertas formas de escritura afines a las defendidas por los surrealistas, pero éstas provenían sobre todo de la influencia del Neruda de Residencia en la tierra. En el caso de Sánchez Peláez, su poesía abrazó desde el inicio la ruptura lógica de la frase en beneficio de las revelaciones inconscientes, a la vez que hizo suya la celebración del amor como un estado de revelación permanente. Son características de su escritura las “súbitas y azarosas asociaciones de palabras secretamente vinculadas o, por el contrario, relacionadas por sorpresa”, según observara Juan Liscano, así como una clara defensa del erotismo en contra de las convenciones sociales del momento. Desde el principio, sin embargo, cierto esmero verbal y cierta presentación de la imagen parecen emparentarlo con José Antonio Ramos Sucre. El nombre de este poeta, un contemporáneo de las vanguardias y autor de una obra insular e inclasificable, ha figurado con frecuencia entre los llamados precursores del surrealismo latinoamericano. La familia espiritual de Sánchez Peláez se remontaba asimismo a los poetas franceses del siglo XIX, casi todos reivindicados por el grupo surrealista: Baudelaire, Rimbaud y Lautréamont.
Sus inicios poéticos tuvieron lugar en momentos en que la llamada poesía comprometida se beneficiaba de una adhesión creciente, estimulada por el estupor que siguió a la Segunda Guerra Mundial y la inapagable polémica que marcó el ambiente moral y artístico de aquellos años. La primacía del poema de reclamo social, que derivó no pocas veces en un desembozado canto a Stalin, y la tácita certificación de lo escrito a la luz de tales compromisos, contribuían a enrarecer el ambiente literario. La apertura surrealista proporcionaba, en cambio, junto a su apasionada osadía creativa, el despejado horizonte donde podía cumplirse una búsqueda distinta, por lo menos en los casos de aquellos poetas que no trataron de insertar en las propuestas artísticas del movimiento ninguna alusión partidista.
Años más tarde, al regreso de una larga permanencia en París, Sánchez Peláez publica Animal de costumbre (1959), un poemario en que su franco respaldo a los postulados surrealistas comienza a decantarse. Se atenúa en este libro la ruptura demasiado ilógica de la frase, así como los conocidos efectos formales puestos en boga por la tendencia que derivaron muchas veces en predecibles reiteraciones. Se acentúan, en cambio, el cuidado expresivo, la celebración erótica y la propensión a conjugar en todo instante los datos del poema y los hechos de la vida. Un cierto hermetismo, que parecía coincidir en casual sintonía con el de los maestros italianos, o bien con los autores de la que Gadamer definió años más tarde como “poesía semántica”, pasaría a gobernar el derrotero de esta poesía a partir de ese libro.
Vinieron después Filiación oscura (1966), Lo huidizo y permanente (1969), Rasgos comunes (1975), Por cuál causa o nostalgia (1981) y Aire sobre el aire (1989). Sánchez Peláez residió entonces durante algunos años en Nueva York, sin contar una breve presencia diplomática que lo llevó como agregado cultural a Bogotá, en la década de los cincuenta, y a Madrid, a fines de los setenta. En las obras mencionadas es palpable el progresivo adueñamiento de su propia zona creadora, una zona que si bien en principio compartió muchas de las propuestas del movimiento, guardó cada vez mayor distancia del empleo estereotipado que terminó por convertir en nueva retórica los principios defendidos por el surrealismo. Puede decirse que, tal como aconteció con Gunnar Ekelöff, Octavio Paz o Vladimir Holan, Sánchez Peláez guardó por el surrealismo el fervoroso reconocimiento a una tentativa que no en vano estuvo unida a los sueños de la juventud, pero su poesía apuntó progresivamente hacia un norte más personalizado. La depuración obsesiva del lenguaje, a riesgo de rozar el lado críptico de la frase, la expresión del deseo y la ternura, el rechazo sin pacto de todo poder, son rasgos distintivos de esta poesía. Su entonación parte a menudo de cierto balbuceo, de un decir quebrado donde se mezclan la ternura y el despojamiento: “Mientras todos cavilan, me arrulla, me arrulla mi melodía pueril.” Mas es el tono amoroso el que retiene con frecuencia sus mejores hallazgos: “Las cartas de amor que escribí en mi infancia eran memorias de un futuro paraíso perdido.” Pese a ser la suya una obra más bien concentrada y breve, optó siempre por la revisión y las supresiones sin término en cada una de las nuevas ediciones de sus poemas.
En Venezuela, sobre todo a partir de la generación de 1958, ha sido reivindicado como un maestro, tanto por la influencia de su obra en quienes han proseguido sendas cercanas a la suya, como en el aspecto más concreto y definitivo de su fervor por la poesía, un fervor que supo asumir, sin énfasis aparente, como la primordial razón de la existencia. Es aquí donde la presencia y la obra de Juan Sánchez Peláez resultan indiscernibles. La proyección afectiva de su persona, su diáfana proximidad capaz de otear las cosas por vías oblicuas o inéditas, se juntan para muchos con las palabras de sus poemas y con la forma como alguna vez llegaron a escucharlos de su propia voz. Amigo de Álvaro Mutis, Enrique Molina, Gonzalo Rojas y Carlos Germán Belli, entre otros, su nombre llegó a volverse en algunos medios literarios de Hispanoamérica una especie de santo y seña que, a su modo, servía de guiño para identificarse en secreto.
Lo conocí hace ya cuatro décadas, en la soleada Valencia venezolana, cuando me correspondió trabajar a su lado por un tiempo. De tanto en tanto, solía repetir entonces unas palabras de André Breton escritas a propósito de su amigo, el poeta Benjamin Péret, las mismas que ahora repentinamente vuelven a mi memoria, sin duda como las más apropiadas al momento de despedirlo: “Hablo de él como de una lámpara demasiado próxima que durante cuarenta años, día a día, ha embellecido mi vida.” ~
(1938-2008) fue un poeta y ensayista venezolano.