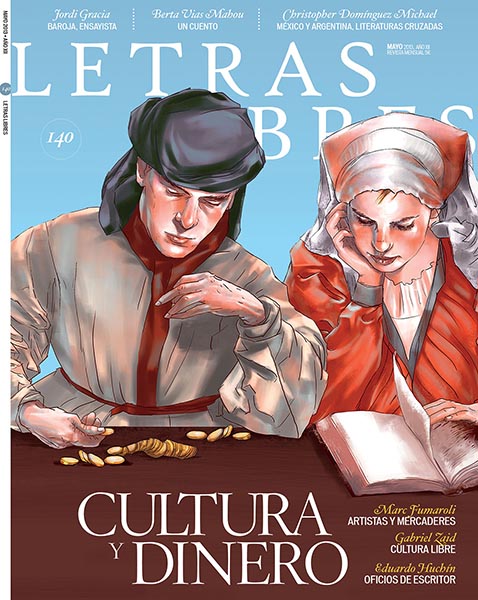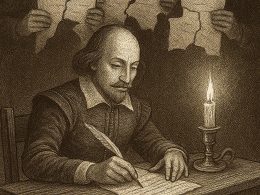Durante los últimos meses de su vida, realicé labores más o menos secretariales para Octavio Paz. Una de ellas consistía en hacer llamadas telefónicas a su nombre. Casi siempre se trataba de agradecer a quienes inquirían sobre su estado de salud, transmitir sus excusas por no contestar personalmente, comunicar sus cordiales saludos, anotar con minucia las respuestas de las personas, y decir adiós adiós.
Bueno. Un día me pidió que llamara a María Félix. “Pero hágalo como a las ocho de la noche, que es cuando ella atiende.” Me encantó la idea. “¿Le divierte la misión?”, preguntó. Contesté que sí, que sería divertido hablar con una mujer que en lugar de células estaba hecha de celuloide. Octavio juzgó que yo era muy tonto. Hablamos de su artículo sobre si María Félix era bella o hermosa o guapa. Yo opiné que era las tres cosas pero, sobre todo, que era “despampanante”. El absurdo adjetivo me vino de la misma zona neblinosa donde hospedaba a María Félix. Por déficit generacional nunca la vi en un cine, solo en ese canal de televisión de viejas películas mexicanas para los días en cama, entre caldos y compresas.
Mientras avanzaba el día se fue manifestando con creciente nitidez el rostro perfecto de la diva, su cutis coldcream, los altivos pómulos exactos, la boca suculenta. Todo en ese raro registro de la luz que se debería llamar el blanco-y-negro-figueroa. Luego comencé a escuchar su voz mezzosoprana, a cuyas palabras más graves les ponía un acento gráfico su ceja independiente.
La llamé a las ocho en punto. Supongo que era un teléfono con privilegios, pues lo contestó ella misma, al segundo timbre.


Le aporté el cuidadoso informe, contesté con tacto a sus preguntas, externó su preocupación por Octavio, manifestó su absoluto desprecio al dolor, lanzó un suspiró infinito y dijo “¡Ah, el tiempo…! ¿Sabe usted, Guillermo, que Octavio y yo, los dos, nacimos en mil novecientos catorce?” Metamorfoseado en primer actor, dije: “¡Ah, María, como si la belleza tuviera acta de nacimiento!” Hubo un silencio. Pensé que me había excedido. Entonces dijo: “Como todos los hombres, Guillermo, es usted lisonjero.” “Y como todas las mujeres, María, usted es veleidosa.” “¡Realista! ¡Eso es lo que soy: realista!”, dijo, seguramente llenando de fulgor los ojos y blandiendo la ceja como una cimitarra. “y es con ese realismo que le digo: ¡No sabemos qué nos depara el mañana!” No entendí muy bien eso, pero me vinieron a la cabeza, y luego a la boca, los versos de Quevedo:
Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto:
soy un fue, y un será, y un es cansado.
María celebró mi “Bella” voz y mi dicción y declaró que Octavio era un gran poeta: “¡Qué digo grande, el mejor!” Y me pidió que le dijera otro poema. Y otro… Puro Quevedo. María suspiraba entre cada estrofa. Cuando terminé de decirle el “Definiendo al amor” dijo: “¡Ah, Octavio, qué bello!” No “qué bello”, María: Quevedo (iba a decirle, pero no tenía caso). Finalmente me hizo jurar que le llamaría otra vez en una semana y le hablaría de Octavio y de mí y le diría más poemas, y se despidió:

Colgué el aparato. Había pasado media hora. Observé mi reflejo en la ventana: traía una bata de seda brillosa, un gazné horrible, un bigotito padrotón, y estaba en blanco-y-negro-figueroa.
Al día siguiente le pasé a Octavio el reporte. Aunque hizo un mohín cuando le dije que María le adjudicó los sonetos de Quevedo, se divirtió bastante. Cuando acabamos de trabajar me preguntó si volvería a llamar a María. Le dije que se lo había jurado y que yo era hombre de palabra. “Bueno, claro. Llámela, pero no deje de contarme. Ah, y mejor dígale poemas de Campoamor. Esos sí los entiende.”
Solo en eso último no lo obedecí. …
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.