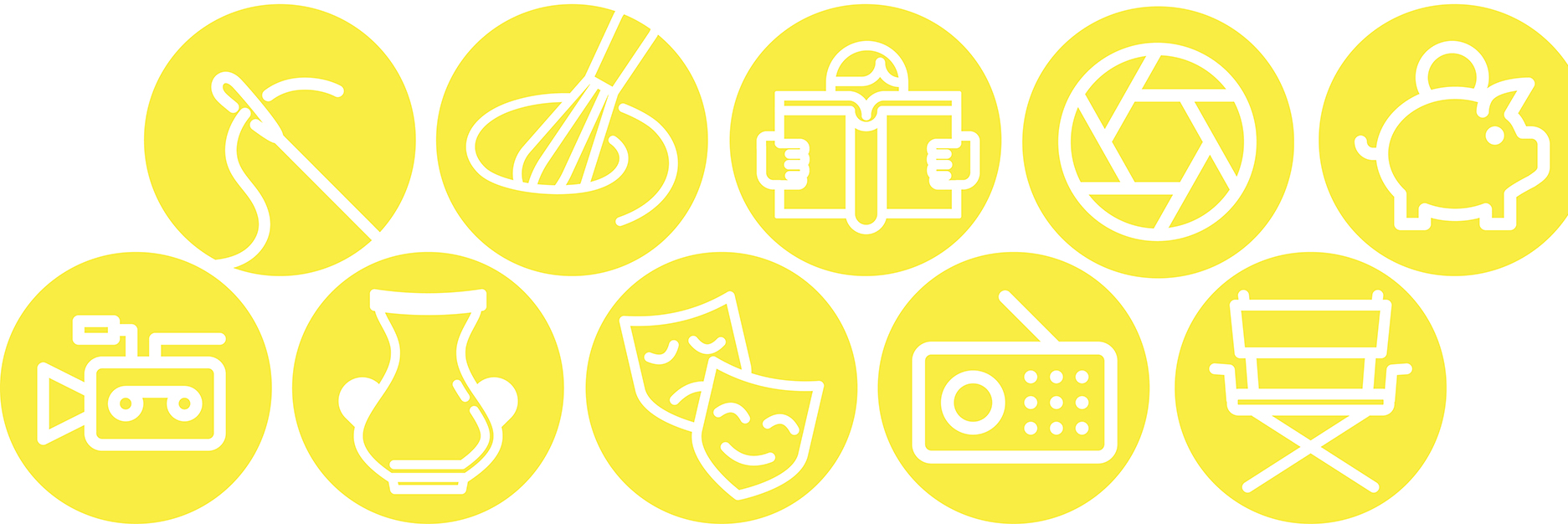Si una palabra resume la vida y la obra de Anna Politkóvskaya, la más conocida reportera de investigación rusa, asesinada a los 48 años, es su valentía. Podría haber escogido otra vida. Nacida y educada en Nueva York, hija de diplomáticos ucranios en la ONU, fue parte de la élite soviética que cuidaba de los suyos. De niña, gozó de lo mejor de ambos mundos: sus padres podían sacar del país a hurtadillas libros prohibidos, así que pudo escribir su tesis doctoral sobre quien quiso. Se decidió por una poeta rechazada por Moscú, la emigrada Marina Tsvetáyeva.
Tomó de sus orígenes la seguridad que se obtiene de compartir la mesa de la cocina con generales de cuatro estrellas. Pero la tierra se movía bajo el imperio soviético y, a diferencia de muchos de su círculo, que consideraban la perestroika una oportunidad para convertir sus privilegios en dinero, Politkóvskaya se movió instintivamente en la dirección contraria. Después de graduarse en periodismo en la Universidad Estatal de Moscú en 1980, se unió al periódico Izvestia antes de pasar a la pequeña prensa independiente, primero a la Obshchaya Gazeta, luego a la Novaya Gazeta.
Nunca se consideró a sí misma una corresponsal de guerra; de hecho, casi ignoró la primera y desastrosa incursión rusa en Chechenia, entre 1994 y 1998. Es una ironía de su trayectoria que la guerra sobre la que no escribió fuera detenida por el periodismo cruzado. Las informaciones nocturnas que daban cuenta del coste en vidas civiles de los bombardeos de la artillería rusa, emitidas por el canal de televisión independiente NTV, tuvieron el mismo efecto que ejerció la cobertura de Vietnam sobre la audiencia estadounidense treinta años antes. El Kremlin optó por buscar la paz.
En esa época Politkóvskaya escribía sobre los orfanatos estatales y la mala situación de los ancianos: “Estaba interesada en la tradición de la Rusia prerrevolucionaria de escribir sobre nuestros problemas sociales. Eso me llevó a escribir sobre los siete millones de refugiados en nuestro país. Cuando la guerra empezó, eso fue lo que me llevó a Chechenia.”
Cuando se inició la segunda guerra chechena, en 1999, el Kremlin había aprendido la lección. La ausencia de informaciones procedentes del otro lado y el cierre del campo de batalla colocó al Servicio de Seguridad Federal al mando y puso a los chechenos contra los chechenos. Fue entonces cuando Politkóvskaya se convirtió en una periodista en campaña.
Tenía pocas dudas acerca de que Rusia había sido provocada. El ala relativamente moderada de la resistencia chechena, liderada por su ex presidente Aslán Masjádov, se había quedado sin dinero. A ese vacío llegó dinero de los wahabíes y de luchadores extranjeros como el árabe conocido como Khattab. Al presidente ruso Vladimir Putin le vino muy bien que el 11 de septiembre le diera un paralelismo internacional. Shamil Basáyev, un señor de la guerra chechenio que soñaba con crear un estado musulmán al norte del Cáucaso, se unió a Khattab e invadió el Daguestán, un frágil tejido de tribus cristianas y musulmanas y parte de la Federación Rusa.
Politkóvskaya estaba de acuerdo con que Rusia debía reaccionar. “Pero fue la forma en que lo hizo –dijo–. Me pareció evidente que iba a ser una guerra total cuyas víctimas serían en primer lugar, y principalmente, civiles.”
Lo que siguió fue una serie de artículos condenatorios y dos libros que desnudaban el alma de Rusia para mostrar las atrocidades cometidas en su nombre, acontecimientos como la “operación de limpieza” de una aldea llamada Starye Atagi entre el 28 de enero y el 5 de febrero de 2002 y el fusilamiento de seis aldeanos inocentes en un autobús por miembros de una patrulla de la inteligencia militar GRU, que después abrió fuego contra el vehículo para que pareciera que había recibido el impacto de cohetes rebeldes. Politkóvskaya siempre dijo que escribía para el futuro; de hecho la acción judicial derivada de ese incidente prosiguió tras su muerte.
Su libro Una guerra sucia / Una reportera rusa en Chechenia (2001) era una crónica no tanto de lo que Rusia le estaba haciendo a Chechenia como de lo que Chechenia le estaba haciendo a Rusia. En La Rusia de Putin (2004) describió cómo los nuevos rusos obtuvieron su dinero por medio de una combinación de violencia y robos al viejo estilo: huyó repetidamente al caldero del norte del Cáucaso para salvar las ascuas moribundas de la democracia en su país.
Politkóvskaya ya había gastado varias de sus siete vidas como reportera. Había sido encerrada en un agujero en el suelo por soldados rusos y amenazada de violación, secuestrada y envenenada por el Servicio de Seguridad Federal en el primer vuelo a Rostov después del cerco a la escuela de Beslán en 2004. Actuó como negociadora en el cerco al teatro Dubrovka de Moscú en 2002, cuando 129 personas murieron después de que los servicios especiales lanzaran gas al edificio. En 2001 fue obligada a huir a Viena. Pero siempre volvía para más, incluso con costes personales. Su marido la dejó. Su hijo le imploró que lo dejara. Sus vecinos, asustados por las atenciones del Servicio de Seguridad de la Federación en una calle cara del centro de Moscú, la rehuían.
Durante meses se había estado centrando en Ramzán Kadírov, hijo de un presidente checheno asesinado, que albergaba ambiciones presidenciales. Durante un tiempo, de acuerdo con Politkóvskaya, le había estado contando a cualquiera que lo escuchara que los días de la periodista estaban contados. “Las mujeres en la muchedumbre trataban de ocultarme porque estaban seguras de que la gente de Kadírov me dispararía en el acto si sabía que estaba allí”, dijo Politkóvskaya. “Me recordaron que Kadírov prometió públicamente asesinarme. De hecho, dijo durante una reunión de su gobierno que Politkóvskaya era una mujer condenada.”
En la última entrevista que concedió, a la independiente Radio Svoboda, Politkóvskaya dijo que tenía pensado publicar en Novaya Gazeta los resultados de una amplia investigación sobre la tortura en Chechenia. No llegó a mandar el artículo. Dejó a su hijo Ilya y a su hija Vera. ~
Traducción de Ramón González Férriz
© The Guardian