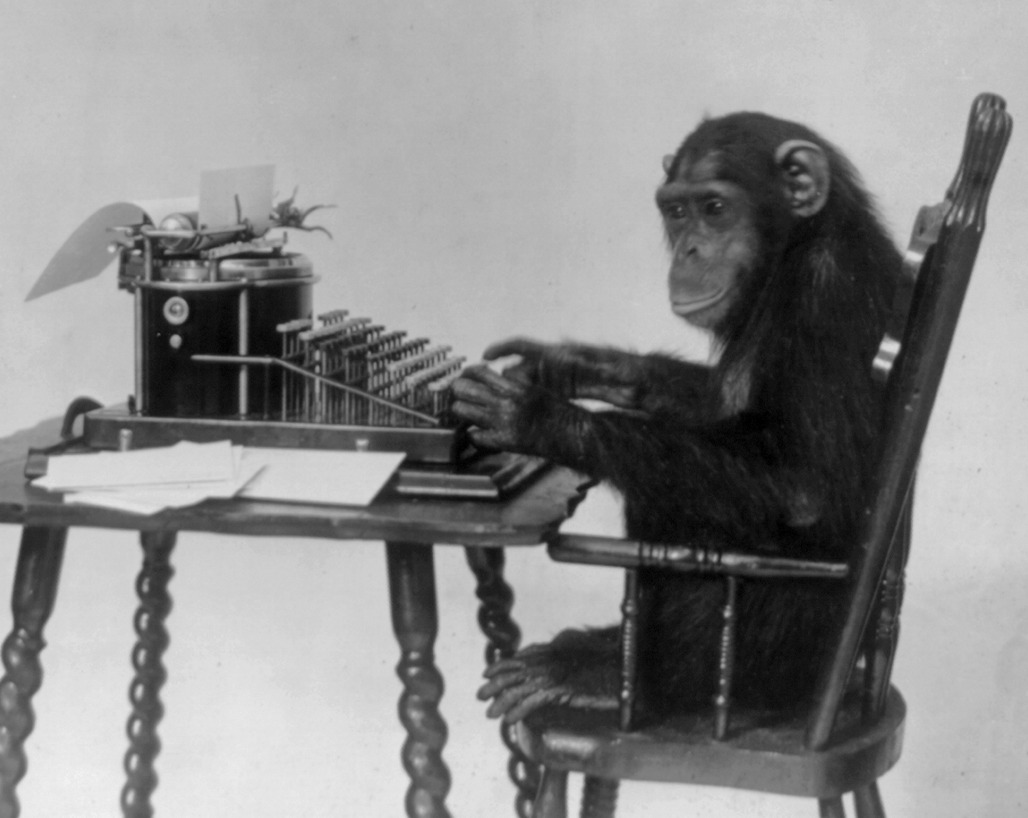Hasta ahora el periodismo solo ha identificado con claridad el aspecto climático de las revueltas árabes. Aunque el primer derrocamiento llegó a Túnez el 14 de enero, existe un consenso general en hablar de la “primavera árabe”, pues la expresión “invierno árabe” no habría estado a la altura de las esperanzadoras circunstancias. La pereza para la metáfora es recurrente: también la “Primavera de Praga” empezó en enero.
Por el contrario, no ha sido posible establecer un acuerdo respecto a qué revueltas europeas pueden asimilarse a los acontecimientos del Magreb y Oriente Próximo. La mayoría se inclina por compararlas con las del Este de Europa en 1989, aunque otros se han remontado a 1848 e incluso a 1789. Como si tuvieran hambre atrasada de épica revolucionaria, algunos las han llegado a vincular a las protestas en Wisconsin contra la laminación de derechos sindicales. Por último, se ha afirmado que en la propia historia de esos países existen precedentes de reivindicaciones de libertad y que mirar a nuestro pasado es otro tropiezo del siempre condenable eurocentrismo.
Las comparaciones tienen un efecto pedagógico positivo. Evocar nuestros antecedentes no equivale a sugerir que los egipcios de la plaza Tahrir se miraran cada mañana en el espejo europeo para saber si el suyo era un genuino look sans culotte. Más bien buscamos en la historia episodios semejantes a fin de que nuestra familiaridad con ellos nos ayude a comprender. Y eso voy a tratar de hacer, sucumbiendo a la tentación del paralelismo.
Frente a las dispares situaciones de los países donde se han registrado protestas, emerge una certeza relumbrante y obvia: todos ellos son regímenes corruptos, tiránicos y represivos en distintos grados. Los pueblos se saben gobernados por una élite político-económica despreocupada del desarrollo del país, que concibe como un cortijo de la familia o dinastía gobernante y sus círculos cercanos. Los esfuerzos de esa élite se concentran en reforzar sus poderes incluso cuando acometen reformas. Al acceder al trono en 1999, Mohamed VI prometió respetar los derechos humanos. Dicho y hecho: creó la Instance Equité et Reconciliation, para investigar las violaciones de esos derechos. Sin embargo, se aseguró la inoperancia de la comisión imponiendo que se circunscribiera al reinado de su padre –nunca al suyo propio–, pero sin mencionar nunca a su padre. Queriendo parecer aperturista, el aprendiz de déspota se aseguró de seguir controlando las consecuencias del ejercicio tiránico del poder. Los intentos de blanqueo de las tiranías árabes han resultado útiles: han convencido a la población de que cualquier reforma emprendida por el régimen solo servirá para afianzarlo, pues se concibe como una concesión graciosa de los déspotas, y no como el reconocimiento de derechos ciudadanos.
Las masas árabes han interiorizado la idea de que sus gobernantes nunca pondrán fin a sus privilegios y abusos de forma espontánea. Y saben que no quieren vivir bajo la bota de regímenes como estos, pero ¿qué quieren? ¿Una democracia, con partidos políticos, libertad de prensa, pluralismo? Es posible. ¿Salir de la postración económica? Desde luego. ¿Una Constitución? Probablemente, aunque el estado de ánimo general lo reflejaba a la perfección la pancarta de un manifestante de la plaza Tahrir: “Antes veía la televisión, ahora la televisión me ve a mí.” La frase revela la toma de conciencia por parte de la gente de que su irrelevancia para la élite gobernante ha sido sustituida por el reconocimiento de los medios. En la “sociedad red global”, por emplear la denominación de Manuel Castells, los medios otorgan la condición de actor político a aquellos cuyos actos o discursos recogen. Saberse mirado por los informativos equivale a ser sujeto político, a participar en la acción política. Lo que Al Yazira y Al Arabiya están diciendo a millones de manifestantes árabes es que tienen derecho a tener derechos. Y así lo han recibido los manifestantes, incluso quienes lo percibían de forma más brumosa que el autor de la pancarta. La protesta se ha extendido con rapidez porque la frustración de saberse en las cunetas de la historia era idéntica entre las distintas poblaciones. Ahora quieren convertirse en protagonistas de los acontecimientos. Ahora quieren ser sujetos políticos, porque han cobrado conciencia de que no lo son. Ha quebrado, pues, una forma de Estado. En algunos países, como Egipto y Túnez, de forma evidente. En otros, como Arabia Saudita o Libia, la quiebra se manifiesta como pérdida de legitimidad de regímenes que, aun perviviendo en el poder, no volverán a ser como antes.
Los tres elementos clave –quiebra de una forma de Estado, deseo de las masas de adquirir la condición de sujetos políticos e influencia de los medios de comunicación– confluyeron igualmente en la España del primer tercio del siglo pasado. También desde principios de siglo se cuestionaba el poder omnímodo del monarca y el remedo de elecciones democráticas. El ejército aumentó su peso como fuerza de política interior durante el reinado de Alfonso XIII y, cuando fue necesario, se recurrió a la represión brutal, como ocurrió en la Semana Trágica de Barcelona (1909). Singularmente, los periódicos pertenecientes a la llamada “prensa obrera” desempeñaron un papel fundamental en la toma de conciencia de las masas postergadas. No en vano afirmaba Pío Baroja que “cuando se juntan tres anarquistas hacen un periódico”. Lo que entonces se llamó “la cuestión social” es muy parecido a lo que está ocurriendo en los países árabes. Puede resumirse en que las masas excluidas –los obreros– reclamaban su papel en la historia, a lo que la oligarquía político-económica respondía intransigente, aferrándose al poder y redoblando la represión. La cuestión social presente a lo largo de toda la década cobra forma de revuelta en las huelgas que tuvieron lugar a lo largo del mes de agosto de 1917, que paralizan todos los sectores de la vida económica del país, y prosigue en las sonoras réplicas de los años 1918 y 1919. Es verdad que se trufaron de reivindicaciones laborales concretas; sin embargo, su fin político era evidente, pues se trataba de huelgas revolucionarias. En La Publicidad del 9 de agosto escribió Unamuno: “Las causas de la huelga hay que buscarlas en las profundas aspiraciones democráticas del país.” Los objetivos expresados por el comité de huelga en su manifiesto-programa, tal como los recoge Tuñón de Lara en su Historia de España, no dejan lugar a dudas: “Esta magna movilización del proletariado no cesará hasta haber obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen […] Pedimos la constitución de un gobierno provisional que prepare la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes Constituyentes que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la constitución política del país.”
Ejércitos poderosos, monarcas (o autócratas) represivos que acumulan poder, desigualdades económicas insoportables, medios de comunicación activos y la ambición de una masa que quiere convertirse en ciudadanía. Las diferencias con Wisconsin, cuyos ciudadanos no reclaman ser sujetos titulares de derechos, sino conservar los que ya tienen, resultan evidentes; las semejanzas entre los árabes de hoy y los españoles de 1917, también. Los paralelismos con fechas triunfantes resultan más gratos, pero las revueltas fracasadas nos recuerdan que no siempre la Historia se pone de parte de quien tiene razón. ~