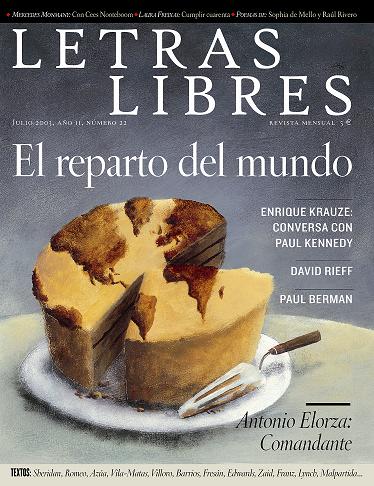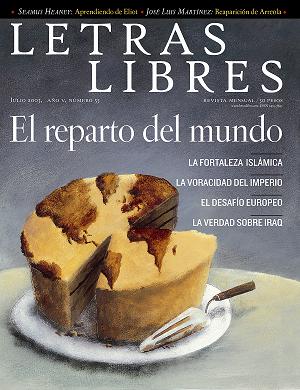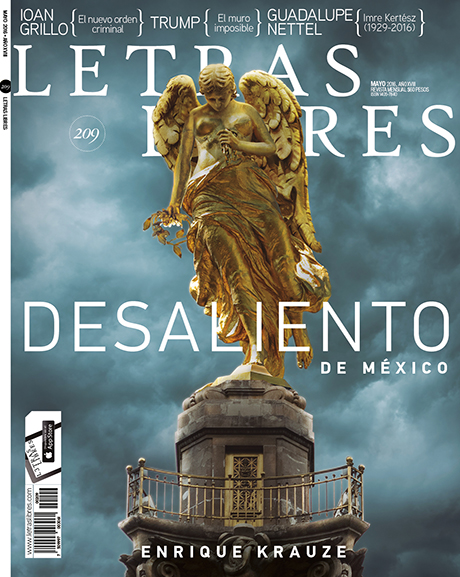En cuanto cruzas la frontera, comienza el calvario. Ya en Céret, villa de siete mil habitantes próxima a Perpignan, ves el primer cartelito: “Céret, ville d’art moderne.” ¿No pueden anunciar otra cosa? En la Guide Bleu dice que allí “l’on danse la fameuse sardane” y que hay corridas de toros. ¿No podrían ofrecer sardana y toros, o ensaladas de atún? No: el ayuntamiento de Céret sabe que lo que realmente da dinero es la cultura. La cultura es como el cerdo, no tiene desperdicio.
Querías ver el Pont du Gard porque admiras al arquitecto Agripa, que era cuñado del emperador Augusto cuando los cuñados todavía podían hacer algo de provecho, hace dos mil años. No obstante, es muy difícil que lo veas. Tienes que aparcar (4 ¤) en una inmensa playa a sol de plomo con otros dos mil automóviles y luego recorrer cientos de metros flanqueados por galerías comerciales, cafés latinos, museos romanos, espectáculos de Asterix, hasta llegar a la imponente mole de cincuenta metros de altura y tres pisos de arcadas, absolutamente tomada por turistas culturales como tú. Imposible emocionarse ante la grandeza de los ingenieros romanos que levantaron este prodigio en cinco años, cuando hoy (y usando hormigón armado) tardarías diez. Familias devorando camembert, niños escupiéndose pipas de sandía, ciclistas agresivos, montañas de mochilas, la madre de todas las mochilas. Y tú, lamentable con tu Suetonio sudado.
Esquivas entonces lo monumental y decides perderte en el agujero negro de Francia, en Fontaine-de-Vaucluse, apartado de todo circuito oficial y en donde nace el manantial más misterioso de la geografía francesa. Los espeleólogos han bajado ya a trescientos metros de profundidad en esta gruta verde esmeralda de donde brota un océano de agua helada, y aún es un enigma. Por desgracia, aquí estuvo Petrarca con su péñola y su inspiración, de modo que hay media docena de restaurantes llamados Las Rimas gastronómicas o Laura Bonita o El cancionero de la pizza, un museo ecológico del agua, un molino de papel con visita pedagógica, y así sucesivamente. Miles de turistas culturales que jamás han leído a Petrarca comen bocadillos de salchichón “italiano” y compran muñequitos que figuran a Petrarca haciendo el 69 con Laura.
No hay lugar en Francia que no se haya infectado de cultura. No hay pueblecito o aldea que no dedique su calle a René Char, o anuncie la casa donde Cocteau pasó un fin de semana acompañado por su peluquero, que no se ufane de su museo y su mediateca. A veces llegan a extremos sensacionales.
En Arles, ciudad de cincuenta mil habitantes, tuvo la mala suerte de residir hasta chiflarse el santo Van Gogh. ¡Si supiera lo que ha provocado! En los restaurantes sirven “orejas (de cerdo) a la Van Gogh”, en todos los rincones venden girasoles de cerámica, plomo, bronce, estuco, escayola, plástico, para decorar las casas con un toque Van Gogh, la plaza del café está pintada de un amarillo que marea, hay platos, toallas, sábanas, papel higiénico estampado con motivos de Van Gogh. La miseria, el alcoholismo, la locura y el suicidio han producido un torrente de oro despiadado y jovial. Pintura, lo que se dice pintura de Van Gogh, en Arles, no hay ni una. Ni falta que hace.
Así que te vas desesperando hasta que das con un pueblecito en donde parece no haber cultura alguna que echarse a la boca. ¡Vaya suerte! Un apaño de tres líneas en la Guide Bleue para que no se enfaden los indígenas. Diminuto, destartalado, sucio, estupendo. A la orilla del río han dispuesto unas sillas de plástico en donde sorben filosóficamente su Pernod los lugareños. Sopla una brisa fresca, pides un Pernod, estás feliz: ¡por fin un lugar sin el menor interés cultural!
¡Maldición! En la mesa contigua oyes hablar en inglés. Allí a donde llega el turista anglosajón, allí hay cultura. Nunca falla. Te levantas airado y en cuanto tuerces un callejón te das de narices con el “Espace Lawrence Durrell”. ¡Dios mío!, es cierto, aquí acabó sus días, en la desolación y el alcoholismo, otro infeliz escritor… Su antigua casa es ahora un bloque de apartamentos, absolutamente nadie en Sommieres lo lee, pero algún dinero se le podrá sacar incluso a un tipo como éste, tan cultural, de modo que: “Espace Lawrence Durrell.”
Los pintores, escritores, arquitectos y músicos que en el pasado justificaron sus horrendas vidas con una obra que fue la alegría del universo, están viviendo una segunda explotación perfectamente independiente de su obra. No es necesario leerlos, verlos, escucharlos. Basta con que sean “cultura”, aunque nadie tenga la menor idea de lo que significa esta palabra en una sociedad analfabeta. Ahora que su obra ya no le importa a nadie, precisamente ahora, están dejando una herencia millonaria en todos los pueblos de Francia. Por fin sirven para algo. –
Los peligros de la exclusión
Rosa Díez es una de las voces críticas dentro del PSOE al proceso de diálogo que el Gobierno pretende establecer con ETA. Para presentar a esta política de raza, basta con señalar la…
Detrás de las páginas: Mayo 2016
Un recorrido por nuestro número de mayo, en voz de nuestros colaboradores.
Fallar cada vez mejor
Adultos es, por un lado, un retrato de familia; por otro, y sobre todo, el de una mujer en crisis. El libro está contado en primera persona, la de la protagonista, Ida: soltera, sin…
Hugo Hiriart: narrador, dramaturgo, ensayista. El científico de las pesadillas
Ha dinamitado las convenciones para crear una obra única, en la que el género policiaco convive con la enciclopedia y el teatro de títeres con la mitología. Su apuesta por la imaginación ha…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES