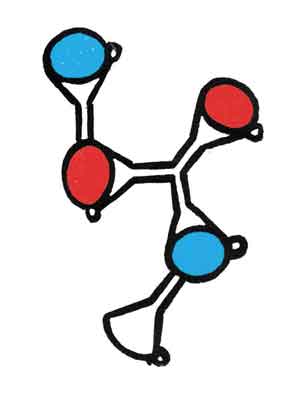Como tantas otras artes escénicas japonesas, un espectáculo de marionetas bunraku discurre en la frágil franja que separa la belleza de la tortura.
El actor principal que las maneja, maestro del ningyo joruri, tarda casi treinta años en llegar a serlo. En ese momento, tiene derecho a descubrirse, liberarse de la capucha y ser reconocido como artista. Antes, de aprendiz, pasará diez manipulando las piernas, en una incómoda posición encorvada y bajo el uniforme negro y anónimo, hasta hacer andar a su muñeco que, de ser hembra, sólo puede enseñar los etéreos bordes de su kimono. Por eso, el aprendiz se las arregla para hacer del movimiento un ejercicio de sugerencias y la muchacha mecánica camina en el vuelo leve de la tela. A partir de ahí, puede ser promocionado a la condición de manipulador del lado izquierdo del títere, empeño en el que transcurren quince años más.
La cabeza del autómata, tallada en la madera dura y blanda del árbol ciprés, se vacía, se pule y maquilla y se prepara para que el maestro, con una sola mano, la sostenga en vilo —a veces tan pesada como un niño pequeño—, manejando el complicado mecanismo de poleas, de caídas y arrastres del cráneo hueco con un juego de hilos en cada dedo.
El rostro es el más evanescente de los objetos, dice Lacan. Mientras los actores permanecen encapuchados, ocultos y oscuros, la muñeca abre y cierra la boca, vive, gime, respira, piensa, canta, se venga, llora, grita, se sonríe, palidece, se ausenta y se repite en el mancomunado esfuerzo, esfuerzo perverso y dolido, de sus porteadores.
Y uno se pregunta quién lleva a quién, qué es antes y qué lo verdaderamente animado, si el titiritero porta a su marioneta o, en realidad, aquél es conducido por este espectro de trapos, varas y pintura. Cuando Heinrich von Kleist, en su famoso ensayo sobre el alma de los autómatas, creía que éstos la poseían en efecto, pero vinculada a la de su dueño y manipulador con una unión tan abstracta y artificial como “la del número respecto al logaritmo”, no conocía el prodigio de la representación japonesa: un conjunto tan bien imitado de matices, incidentes, gestos, inflexiones, muecas y ademanes que se diría invertido el esquema. Porque aquí el titiritero procede como si llevara su propio corazón en las manos y éste, ahora ya visible, ya externo, hiciera gala y exhibición, por fin definitiva, de eso tan sutil, tan intuido, tan incierto que llamamos espíritu.
Como el propio Kleist diría, la marioneta se corresponde con el dios, más que con el hombre, ya que se encuentra exactamente en su extremo opuesto y en ella florece la gracia —ella es realmente sólo gracia y liviandad—, porque en su figura huye toda conciencia “y se oscurece la reflexión”.
Por eso, la muñeca japonesa, frente a su hermana occidental, no pretende imitar ni copiar lo humano: no es un trasunto del que la hizo, que la construye como reducida metáfora de sí mismo y sufre como ella el dominio mecánico de fuerzas superiores. El títere, en oriente, nada le debe a su artesano, anulando con su soberbia diferencia cualquier posible fábula —occidental también— acerca de la rebelión de la criatura contra su hacedor. Insobornable, el juguete se yergue sobre los brazos de quienes le dan aliento para defender su alteridad, su autonomía ontológica. La marioneta es ya otra cosa, un monstruo quizá mezcla de tres entes o el milagro de conjunción de un trío de voluntades, pero sin duda algo distinto a la suma simple de todas ellas.
Sin embargo, la representación bunraku no sería nada sin el canto heroico de su narrador. De rodillas, sentado sobre los talones y apoyado en las puntas de los pies, para liberar el vientre y variar las entonaciones, el cantante o tayu lleva el peso de todos los papeles y pasa de uno a otro, alterando la respiración y el tono. Lo más expresivo de la escena ocurre ahí, en las variaciones de la boca y la lengua, el modo en que el cuello se comprime o se aplana el esternón, cómo se estira la nariz, se adelanta la mandíbula, cómo suda la frente en la empresa casi imposible de que cada marioneta tenga su voz y su timbre más propio.

La clase social, por ejemplo, se indica con un tiempo específico de la dicción. Si es una princesa la que aparece, se habla más lento. La música del shamisen, el elegantísimo laúd de tres cuerdas, se demora cuando el samurai entra en escena, porque la majestad, la nobleza, el principado y la dignidad suelen vivir morosamente. Ellos, los superiores, existen siempre en una dimensión más retardada de las cosas.
Mientras, los muñecos sufren verdaderos dramas en escena, la representación es trágica y pasional. Mueren o se suicidan por lealtad, se despeñan por amor, incendian por despecho, se vengan por piedad. Dicho así, estarían tan cerca de una novela rusa, como nosotros estamos lejos de ellos. Una obra de teatro bunraku es todo menos un espectáculo para niños.
De hecho, el escenario se distribuye como la abierta maquinaria de un reloj, con cada uno de sus engranajes al aire. Lo vemos todo, músicos y cantante, marionetistas y tramoyistas, todo pasa a la vista y se ofrece sin veladuras, sin bambalinas, como si estuviéramos ante la representación y ante la tarea privada de la representación. Los bultos negros de los manipuladores son sólo una forma burda de distraer al ojo de algo —un grado de visibilidad absoluta— que se enseña de frente y de espaldas.
Ni un átomo de disimulo, el arte no es ya un engaño de la mirada. El público decide qué observa y qué se evita mirar: tan pronto se detiene en el tejemaneje de los operarios, atareados como hormigas, como hormigas perfectamente coordinadas; tan pronto lo olvida para, absorto en la marioneta, percibir el modo delicado en que las articulaciones del brazo permiten imaginar que es ella quien barre, cose, limpia, prepara el té y tañe un instrumento de cuerda.
Igual que en la magia, se trata de no descubrir el truco y también de desear descubrirlo y cambiar de uno a otro deseo, del disfraz al procedimiento y de la técnica de nuevo a la máscara. Se trata de manejar el telón y regir desde el patio de butacas hasta dónde debe llegar eso que el arte mimético llamaba “suspensión de la incredulidad”. El espectador aquí es el que decide permanecer atento o dejarse embaucar, es el que decide ver o no ver, como dueño despierto de su propia ilusión.
Durante la pasada representación de octubre en el Teatro Español de Madrid, el maestro Kiritake Tanjuro imploró, esperó, bailó, se enfadó, se alegró, cantó, rió y se agitó con su títere, la fiel y entregada dama Osato del drama Tsubosaka-kannon Reigen-ki. Y el maestro Yoshida Tamame fue perfectamente ciego junto con Sawaichi, su marioneta de viejo y celoso marido ciego. Ambos lo hicieron desde la inmovilidad de su cara y desde la dinámica expresivísima de sus títeres.
Alguien pensaría que éste es un trabajo mecánico, de dureza similar a una condena y que el marionetista está ahí para redimirse, con una tozudez un poco cómica entre el sufrimiento de los hilos. Al fin y al cabo, lo suyo es sólo un arte banal y antiguo, un arte de muñecos. Pero lejos de búsqueda alguna de superación y resultados, el empeño invertido en la minucia de esta danza es tanto más terco y encendido cuanto menos rentable. No apunta nada, no pretende obtener nada, no alegoriza. El único atractivo del títere es precisamente ése, la mera acción que anima y levanta un trozo de materia inerte, atractivo que Roman Paska llamaba “lo inanimado encarnado”.
El sacrificio, la fortaleza, los ensayos durísimos en la sincronía sólo apuntan al puro hacer, al obrar en sí, al juego sin más de la marioneta maravillosa y reconocible como tal, en medio de un escenario que se ilumina con su vida pequeña. –