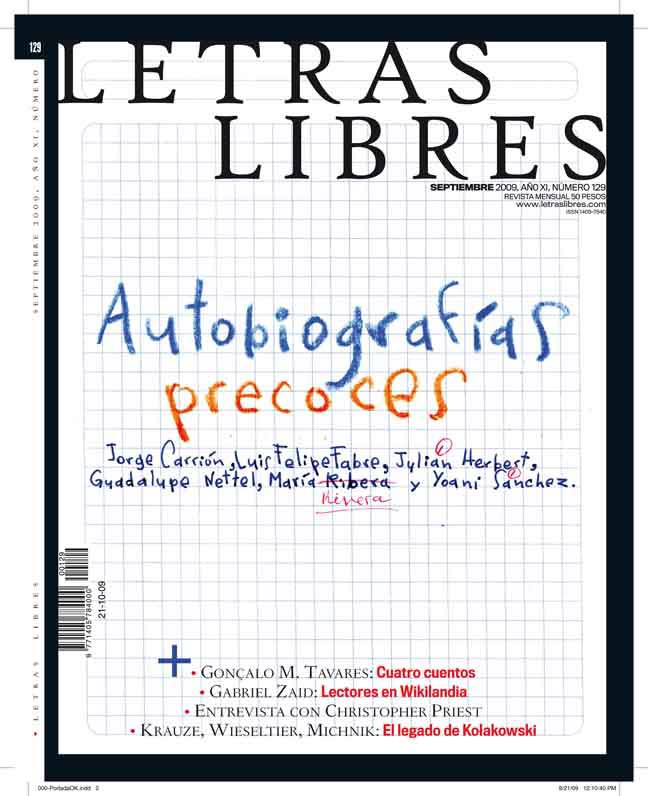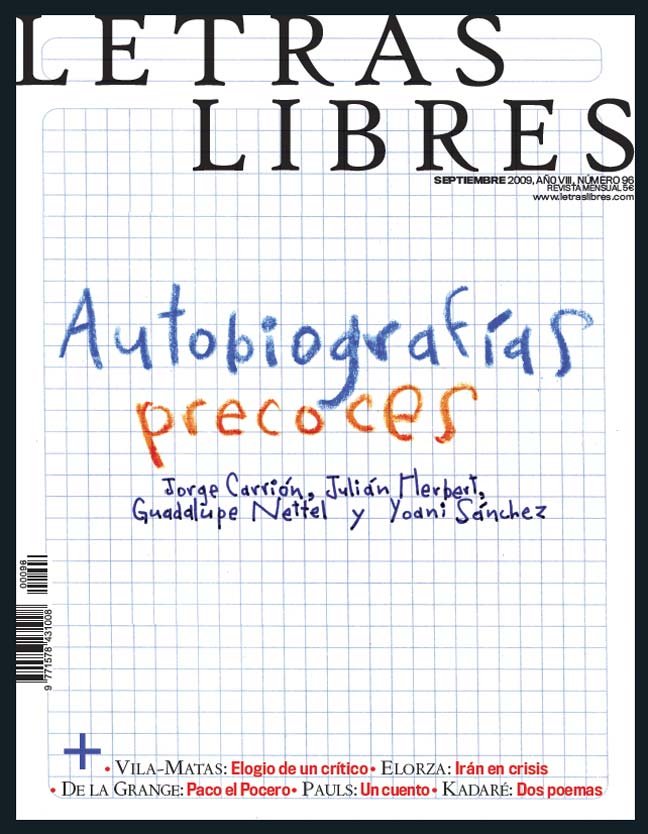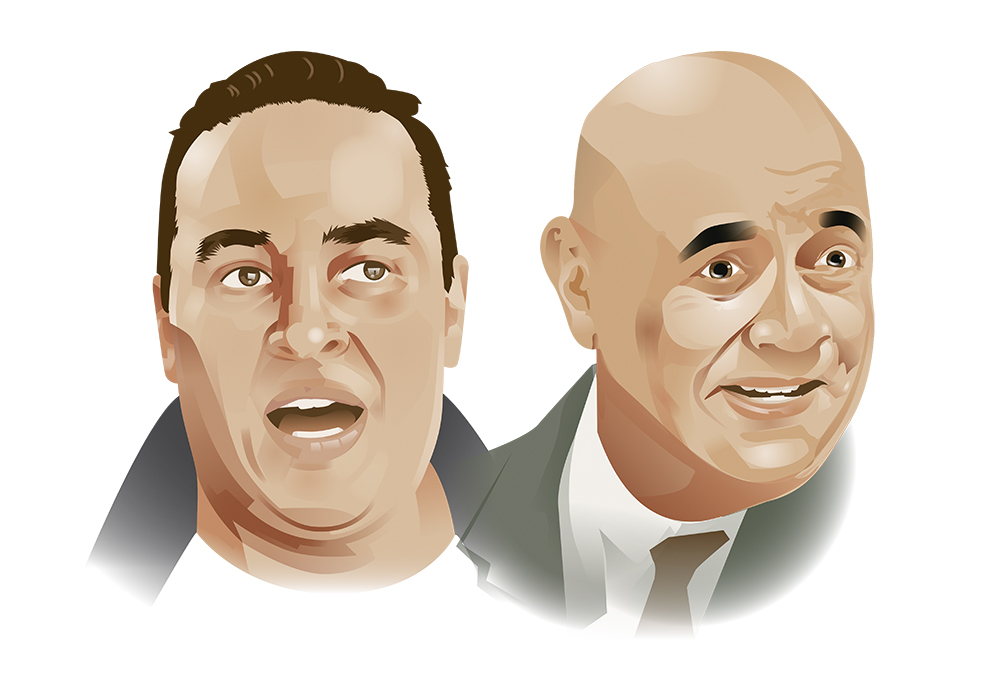1993
Me pasé toda la noche, los mil quinientos kilómetros que separan Mataró de Ámsterdam, hablando con su amiga sobre por qué ella había pasado la noche con otro. A los dieciséis años eso significaba: abrazando, besando a otro; porque el amor y sus vínculos estaban todavía en las manos y en los labios. Fue una conversación absurda, como casi todo lo que en aquella época tenía que ver con el corazón y otros músculos. En un mercado de pulgas, días más tarde, compré este punto de libro o punto o marca de lectura, señalador, marcador, marcapáginas: el diccionario calla al respecto. Bookmark, me dijo el vendedor, para que la palabra y el concepto e incluso el objeto fueran lo extranjero. No sé nada sobre esa lámina, pequeña, rectangular y bella, con que enseguida comencé una colección que todavía hoy, intermitentemente, alimento. No sé de dónde procede ni cuál es su historia; parece anterior a nuestra era de clonación china y sistemática. Pura estética inútil: ese bookmark nunca ha salido de la funda en que lo guardo, caóticamente archivado junto con los centenares que lo siguieron, en una gran caja de cartón, sin jerarquía, sin etiquetas, procedencias que se olvidan, regalos anónimos, viajes propios y ajenos confundidos; sin embargo, algo hay en él de fundación. Fue la primera mujer que besé.
2005-2009
De este otro sí que conozco la procedencia: el Museo de Arte Contemporáneo de Shanghái –ciudad oasis, ciudad futuro. Si no estuviera en la caja de cartón, con todos los demás; es decir, si no estuviera en ese depósito de fragmentos de viajes, tal vez señalaría dos páginas de un libro de poemas. De una poeta que jamás viajó. Señalaría (recordaría) esto: “Se dirigen a un Eclipse, cada mañana,/ al que llaman ‘Padre’.” Ese libro se llama Poemas, pertenece a Emily Dickinson y jamás viajó –tampoco. Ha ocupado su lugar en anaqueles diversos, en estanterías de calidad desigual, en las bolsas y las cajas con que se trafica en los traslados. También me pertenece. Su lectura –quiero decir.
1994-1998
Quedé como un irremediable imbécil: era junio, las clases comenzaban en octubre y un estudiante de tercero de humanidades nos mostraba las instalaciones de la universidad. Nos explicó que, al cabo de dos años, cuando estuviéramos a punto de ingresar en el segundo ciclo, tendríamos que escoger entre uno de los cuatro itinerarios: filosofía, historia, arte o literatura. “Yo haré literatura”, afirmé inmediatamente antes de preguntarle: “¿qué hay que hacer para ser doctor?” Leí mucho durante aquellos años. Me enamoré varias veces (la última, de Nina Henderson). Durante los veranos empecé a viajar. Decidí también no hacer el servicio militar. De hecho, durante el último año en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, asistí cada sábado al curso de formación de cooperantes internacionales que organizaba una ong con proyectos en Bolivia. Mi intención era realizar la prestación social substitutiva en Cochabamba; en vez de eso, pasé dos meses dando clases en el Colegio Español de Ciudad de Guatemala. Me llevé impresas las páginas que había ido escribiendo, sin orden ni concierto, sobre el amor en la literatura (una asignatura), sobre algunas películas y algunos libros (educación sentimental) y sobre lo que Nina y yo habíamos vivido (o a mí me hubiera gustado vivir con ella). Recorté los fragmentos de aquella impresión, armé puzzles todavía incompletos; cuando finalmente conformaron una novela corta, Ene, y se publicó, continuaba siendo un puzzle inacabado. Supongo que fue en La Antigua donde compré ese señalador (en el reverso pone “Guatemala”): esos dos pájaros alicortos, incompletos, me representan.
1999-2009
En Guatemala no me atreví a viajar solo. Hice un intento: me escapé un viernes al lago Atitlán, con la intención de pasar allí el fin de semana; pero al cabo de unas horas me entró miedo y regresé a la capital.
Me entró miedo: sí. Tenía veintiún años y era todavía un chaval de Mataró. Supongo que por esa razón, durante las siguientes vacaciones, hice lo que se supone que debe hacer todo escritor: irse a París, solo, con un par o tres de libros y un cuaderno en la maleta. Años más tarde Josep Maria Lluró me diría, en el porche del colegio Aula, ante mi sorpresiva noticia de dejarlo todo y dar la vuelta al mundo: “Ho has de fer, has de seguir el camí dels teus models.” Quizá todos mis viajes han querido ser lecturas; o algo más: despedidas. Si tuve modelos, los fui borrando a copia de kilómetros recorridos y de páginas leídas. Viajar es atentar contra las mitologías. Pero aquel diciembre de 1999, en un tren que avanzaba hacia la frontera con Francia, no lo sabía ni quería saberlo. Llevaba Rayuela en la mochila y la lista de los cafés cortazarianos. Releí la primera parte de la novela en trenes, metros, cafés, la cama del albergue, la mesa del desayuno, los bancos del Sena. La segunda parte la reservé para tres años más tarde, para un avión hacia Buenos Aires. “Esa muerte hacia atrás que es toda ignorancia de las cosas arrastradas por el tiempo”, reza el capítulo 16. Hacia adelante: mis próximos viajes a París, sus relecturas. El segundo estuvo marcado por los pasajes surrealistas de André Breton y Walter Benjamin; el tercero, por el puente suicida de Paul Celan; el cuarto, por la estación de Austerlitz y la Biblioteca Nacional que describió Sebald. Y por mujeres que se situaron, sin saberlo, en la ambigüedad que separa o une la página de lo real. La quinta y última vez que estuve en París lo menos importante –al fin– fue la literatura.
2000
Entre cada uno de estos fragmentos de prosa, por debajo de la imagen de los puntos de lectura, existe una ruta. La imagino en términos de tradición y de lenguaje: puntos suspensivos, hilo ariádnido, analogía, hipervínculo. También existe una suspensión. La imagino en términos circenses: la silueta frágil pero decidida del funambulista. No sé si habrá una red ahí abajo. Viajar es recorrer un vertedero con actitud de reciclaje. Leí Bajo el volcán en jornadas de tiempo extendido: cuarenta grados, autocares que viajaban hacia el sur, a través de la península de Baja California, en el ferry que me llevó a Mazatlán, en nuevos autocares que unían Morelia, Guanajuato, el D.F., Veracruz, Chiapas. “Pues el nombre de estas tierras es infierno”, escribe Lowry, “claro que no están en México, sino en el corazón.” No debía de tener un lápiz a mano ni me preocupé en comprarlo, porque el libro no está subrayado, sino con dobleces en la esquinas de las páginas que era obligatorio recordar. La mayoría de ellas remiten a la estructura intertextual con el Infierno de Dante, porque en aquella época estaba realizando una adaptación en prosa del poema; y a la retórica del amor, porque en aquella época todavía reescribía Ene, relato en forma de poemario. La novela de Lowry, por tanto, es un espejo que me refleja en el año 2000. Una máquina del tiempo varada en un viaje. Años después estudié el resto de la obra del autor de El viaje que nunca termina. Y su biografía. En este séptimo piso donde escribo ahora guardo todos mis cuadernos de viaje, todas mis fotografías, todos mis libros, todas mis cartas y e-mails (impresos o no), todos mis originales, toda mi obra. En un incendio, el artista Peter Beard perdió veinte años de diarios: cada página, un collage que ya no existe. El mítico incendio de la cabaña de Lowry en Dollarton, con el original de In Ballast to the White Sea en su interior, está muy dentro de mí, junto a otros miedos abstractos que no voy a confesar. El original de su novela Ultramarine, muchos años antes, había sido robado del coche de un amigo; Lowry no conservaba ninguna copia; la reescribió, gracias en parte a que otro amigo había guardado los borradores que el escritor había tirado a la basura.
Sin puntos y aparte, estos fragmentos autobiográficos son párrafos forzados. Son también basura. Basura prematura. Continental y –sobre todo– ultramarina.
2000-2001
La Habana tenía, aquel cambio de siglo, el blanco y negro que años más tarde me revelarían las fotografías de Raúl Ortega. Nos habíamos conocido en la cocina de su casa, en el Distrito Federal, unos meses antes: él era un reputado fotógrafo; yo, un joven crítico literario que, casi por casualidad, estaba escribiendo crónicas diarias de un largo viaje por tierra, desde San Francisco hasta Honduras. Charlamos un par de horas y quedamos en Cuba la navidad próxima. Así de sencillo. Y ahora la capital anacrónica es un conflicto en mi memoria: algunas imágenes, las menos, son en color; la mayoría se corresponde con el reportaje que Raúl fue enhebrando durante aquellos días del fin del mundo. Porque algo había de apocalíptico en aquel cambio de año. Lo pasé en una casona de La Habana Vieja, con un grupo de gays travestidos y una abuela y sus nietos, divertidos, al fondo. De madrugada, regresé al apartamento donde me alojaba, vigilado por el soldado de cada esquina. En el malecón, otro turista sostenía un micrófono: entrevistaba al mar. No quise interrumpir. Proseguí mi camino. Pero a veces he imaginado a aquel hombre (cuyo rostro no vi) escuchando, en su casa de la Selva Negra o de Connecticut o de Barcelona, el rumor del oleaje de aquel cambio de año que, como enseguida descubrimos, no fue más que uno más. En el avión leí, de principio a fin, Antes que anochezca: en sus páginas de autobiografía falseada conservo esta fotografía que una chica delgadísima y sagaz y amable y mulata de nombre olvidado pirateó para mí del archivo de la Fototeca. Todo escritor está condenado a la sobrexposición. Aquel entrevistador nocturno, en cambio, jamás me revelará su rostro.
2000
El Camino de Santiago: lo caminé, también, de principio a fin. Uno de los caminos posibles, claro está. El que comienza en Roncesvalles y culmina en la tumba del apóstol. Fue un verano. Yo era profesor de literatura y periodista cultural y traductor y escritor –todo en ciernes. Mis padres vacacionaban, no viajaban. Él es de La Alpujarra; ella, de Santaella, provincia de Córdoba. Estuvimos varias veces en sus pueblos, pero tuve que volver, a solas, a los veintitantos, para conocer La Alhambra y visitar la Mezquita. No sé si me explico. El Camino de Santiago: una experiencia inolvidable. Todavía no he encontrado la forma de narrarla.
1999-2008
Con esa imagen resumo mis viajes europeos. Sobre todo en tren: Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Chequia, Austria, Bosnia, Grecia, Albania, Portugal, España. Es una forma de hablar: esos topónimos no significan mis viajes. En algunos casos no fueron más que capitales o ciudades periféricas o islas. Albania ni siquiera fue parte de un viaje: fue un mero recorrido: la mitad en taxi, la otra mitad en autocar, para no perder el ferry que tenía que llevarme a Naxos. A veces fueron sólo hoteles y librerías. Otras, trenes nocturnos. Se queda tanto fuera de estas líneas que el adentro pierde su sentido. Porque se trata de buscar sentido. Ese ejercicio de escritura, quiero decir. Buscar sentido en los puntos de lecturas, en la memoria, en la pantalla o en la letra como ese hombre lo persigue en los cuatro libros que sostiene en sus extremidades. Supongo que esa es la confianza última del viaje: que todo tu cuerpo sea capaz de encontrar sentidos, cuando en realidad se trata –tal vez– de generarlos.
2002
Lo primero que hice al aterrizar en Sidney fue comprar The Songlines, de Bruce Chatwin, y la versión en inglés de Austerlitz, de Sebald. Dos últimas novelas. Dos testamentos abiertos: máquinas de producir futuro.
2002-2003
Finisterre, Sagres, el Cap de Creus: pese a su magnetismo, ningún confín de la Península Ibérica puede compararse a Gibraltar.
Cruzamos el Estrecho en ferry. La mañana era brumosa y yo creía en el narrador de Juan Goytisolo: “el extrañamiento, el desamor, la indiferencia : la separación no te bastaba si no podías medirla : y el despertar ambiguo en ciudad anónima, sin saber dónde estás : dentro, fuera? : buscando ansiosamente una certidumbre : África”. No conozco el Sur del Sáhara, un continente casi entero. La vuelta al mundo: género de lo incompleto.
2003
Me recuerdo –y no es posible– desde fuera del automóvil. Yo estoy dentro, en el asiento del copiloto, con el codo apoyado en la ventana abierta. Entre el freno de mano y el cambio de marchas llevábamos el termo, rellenado con agua caliente en la última gasolinera. Mi hermano conducía con una mano, mientras con la otra sostenía el mate. Yo leía. Es una imagen poderosa. Yo leía mientras mi hermano conducía. O viceversa. Lo veo desde afuera. Desde un afuera que no existe, que va más allá de la experiencia real –e incluso del recuerdo. Que la magnifica. Era mi primer mes en Argentina, me había comprado un Volkswagen Senda y mi hermano había aprovechado sus vacaciones de maestro para acompañarme durante tres semanas. Habíamos recorrido Entre Ríos, Misiones, Corrientes, El Chaco. Ya estábamos en el Noroeste. No sé dónde. Sólo conservo la sensación de aquella lectura intensa, que era al mismo tiempo del coche y del libro, del viaje que compartía con mi hermano y de la lectura, de aquellos miles de kilómetros por carreteras trazadas con tiralíneas y de La montaña mágica. En ningún otro libro guardo tantos objetos (durante seis años no han sido vistos por nadie y yo ya soy otro): un plano del cementerio porteño de La Chacarita (cementerio británico, cementerio alemán, panteones mutualistas, Osvaldo Soriano, Alfonsina Storni, Osvaldo Pugliese, Carlos Gardel), la tarjeta de embarque del vuelo El Prat/Barajas/Ezeiza (sólo ida) y dos puntos de libro precarios e idénticos que durante muchos minutos no he sabido identificar. Ahora lo hago. Al tercer o cuarto día de viaje, en la provincia de Misiones, nos alojamos en casa de unos artistas. Una pareja madura que se dedicaba a la cultura y a la artesanía. Les pregunté si hacían marcapáginas y me respondieron que no. Pero al día siguiente me obsequiaron con esa multiplicación de peces, estampada con sellos confeccionados con gomas de borrar. En el debate a muerte entre Settembrini y Naphta veía ecos cercanos y me posicionaba con el primero: “Un joven culto no es una hoja de papel en blanco; es, por el contrario, una hoja sobre la que ya ha sido todo escrito con tinta simpática, tanto lo bueno como lo malo, y es misión del educador el revelar lo bueno y borrar lo malo que trata de manifestarse.” Después de cinco años como profesor de literatura en Barcelona, me veo a mí mismo con el codo apoyado en la ventana del Volkswagen Senda leyendo eso. O esto: “El arte es moral en la medida en que despierta.” Después de tres años leyendo a Paul Celan con la ayuda de Arnau Pons –su traductor, su hermeneuta, su doble imposible nacido en Mallorca– seguía leyendo: “Lo que necesita este tiempo, lo que pide, lo que tendrá, es el terror.” La novela fue escrita entre 1911 y 1923. Yo me veo leyéndola a principios del siglo XXI, en edición de bolsillo, en la traducción de Mario Verdaguer. Es tan fuerte ese recuerdo, esa cámara que son mis ojos que no soy yo, tan fuerte, que el ejemplar subrayado y convertido en cajón de souvenires es tan sólo una demostración de que aquello fue real. Que leí La montaña mágica a bordo de un Volkswagen Senda por carreteras argentinas. Que seguramente la leí también en los hoteles de la ruta 14, de Iguazú y de Corrientes, y en la casa de aquellos artesanos que multiplicaban signos y me hicieron dos regalos gemelos. He encontrado en el mismo anaquel la nueva traducción de la novela, la última, que compré el año pasado en Buenos Aires; y The Brothers Mann, de Nigel Hamilton, que compré tres años atrás en la biblioteca de la Universidad de Chicago. Es muy probable que jamás lea ninguno de esos dos libros.
Serían lecturas insatisfactorias y –peor aún– intentos en vano de recuperar aquella fuerza, aquel poder, aquella mirada que fue capaz de verme desde afuera, como en una despedida.
2003-2005
Tengo la sensación de que aquel viaje se alargó, hacia el pasado y hacia el futuro, más allá de los límites que dice la estricta cronología: me fui de Mataró en julio de 2003; regresé en agosto de 2005. Dos años. Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos y un epílogo en China. No es tan sencillo: la enumeración falsifica. La mayor parte del tiempo la pasé en Argentina, cerca de un año en Buenos Aires y en Rosario, y seis meses en Chicago. Mi experiencia porteña fue una interesante tensión entre la biblioteca y las aulas del Goethe Institut, donde estudié alemán para poder leer a Celan y a Sebald, y el barrio de La Boca, donde encontré una familia adoptiva. Narré más tarde una parte de esa época en una novela corta de no ficción, La piel de La Boca. Mi experiencia rosarina fue quizá más compleja: conviví con una mujer y me dediqué a tiempo completo a escribir Australia. Ambas vivencias eran nuevas para mí. Hasta entonces había escrito mucho y había publicado Ene, pero no había encontrado un sentido. Todavía lo busco, pero ahora es diferente: desde octubre de 2003, cuando escribí “El Grito” en una mansión prestada de Chile, sé en qué dirección se encuentra. Por eso no es extraño que (ahora me doy cuenta) entre 2003 y 2008 escribiera, simultáneamente, cuatro libros de viaje y un ensayo teórico sobre literatura de viajes. Exploré a fondo un tramo de esa dirección. Obtuve, gracias al movimiento, no sólo el tiempo que necesitaba sino ante todo: la perspectiva. La misma que sólo me ha proporcionado el viajar. Cuando quiero ubicar una fecha de un hecho tengo que pensar en el viaje en que ocurrió; o entre qué dos viajes tuvo lugar. El problema no es el tiempo, sino ese lugar.
1998-2009
Me doy cuenta también ahora de que mis viajes han estado marcados sobre todo por las lecturas literarias. Cuando se impone el movimiento, percibo a través de la literatura los paisajes (un iceberg que se agrieta, la belleza amorfa de las ballenas, el azul caribe, Nueva York o Sidney, un hutong, el desierto, Alejandría) y las personas (el resumen es imposible). Pocas veces he sentido en un museo de arte la euforia que algunas páginas –principalmente leídas, a veces escritas– me han provocado. Quizá el descubrimiento de Torres García en Montevideo, la retrospectiva de Basquiat en Brooklyn, el diálogo entre Frida Kahlo y Diego Rivera en México D.F., el Museo Van Gogh de Ámsterdam o el Pompidou de París. Quizá. Me doy cuenta ahora de que los libros más importantes los he leído fuera del hogar: incluso el Quijote, después de hablar tantas veces sobre él en clase, no fue leído de principio a fin hasta que llegué a un hotel de Cabo Polonio, en el extremo oriental de Uruguay. En cambio, he visto aquí las películas que me han cambiado la mirada (Centauros del desierto, Vértigo, Shoah, La Jetée, La chaqueta metálica, La mirada de Ulises, El desencanto, Días extraños, La leyenda del tiempo) y las teleseries que me han hecho volver a reflexionar sobre qué significa contar una historia (Lost, Los Soprano y The Wire). Ha sido aquí donde he leído también los cómics (Alan Moore, Art Spiegelman, Frank Miller, Joe Sacco, Alison Bechdel) y los cuadernos de viaje (Titouan Lamazou o Peter Beard) que han expandido, a mis ojos, lo literario. Podría seguir enumerando. Podría seguir mostrando mis cartas. Entre las reglas no escritas del arte contemporáneo está, precisamente, la inclinación contraria: el ocultamiento, el pudor, el desvío. Entre las reglas no escritas de la hermenéutica contemporánea, la primera es la condensación. Hay que reducir el número de influencias. Sin embargo, los creadores se empeñan en expandirlas.
En multiplicarlas. La sinceridad autobiográfica es puesta en entredicho en cada línea autobiográfica. La exposición o el velo. Nuestra sociedad es pornográfica. La culpa es mía, por aceptar este encargo. Su ambigüedad. “Aquí”, por ejemplo: ¿qué significa? ¿El piso de mis padres, alguno de los tres que alquilé, el lugar al que estoy hipotecado y donde escribo, Mataró, Barcelona, Catalunya, España, Europa? ¿Norte es sur? ¿Dónde? Tan fácil, la respuesta: aquí. El lugar exacto donde la tecla ha provocado, en la pantalla, un punto.
2007-2009
Pocas veces he leído un libro en el grado de excitación compulsiva que me embargó durante los días que dediqué a Véase: amor. Lo comencé en el autocar que me llevó desde Tel Aviv hasta la frontera sur con Jordania; pero fue sobre todo en Petra donde la lectura se impuso como un monopolio. Invertí dos mañanas enteras en recorrer la zona monumental, que mis ojos tradujeron al rojo y al desierto y a la vastedad (el original era Machu Picchu). Después de almorzar y de ducharme, con la calefacción al máximo, leí durante ocho o nueve horas, en la cama del hotel, preguntándome en cada línea cómo había podido dejar pasar tantos años sin haber absorbido ese libro de David Grossman. Porque todo lo que había aprendido de Celan y de Sebald y de Lanzmann y de Spiegelman se potenciaba y se desbordaba en aquel libro medular e israelí. Sobre todo israelí: he viajado tres veces a ese país porque quince años de lecturas judías me obligaban a ello. He comprobado en sus hectáreas que es una zona catastrófica con apariencia de estado democrático (o viceversa). Y después he leído y he releído la novela de Grossman. “Estaba preparado para el amor”, escribe. “Él quiso asesinar el lenguaje”, escribe. “Mi incapacidad de comprender mi propia vida hasta que no conozca mi-vida-no-vivida Allá”, escribe. “Para el arte, siempre hay que sufrir”, escribe. “Era extraño, porque no hablamos para nada de la guerra. Ni una palabra. Todas esas ruinas, esos inválidos, eran como un error, una ilusión. Todo era falso, sólo nosotros dos éramos reales. Éramos la vida”, escribe. Y yo, en aquella cama de Petra, en aquel autocar israelí, en los días anteriores y posteriores: con un lápiz, subrayo. Me subrayo.
2009
En todos los billetes egipcios se recuerda que la civilización antigua y el país moderno son la cara y cruz de la misma moneda. En la cara: pirámides y faraones y escritura en inglés: “Central Bank of Egypt. Fifty Piastres.” En la cruz: minaretes y lengua en árabe. Ese billete quedó atrapado en mi ejemplar de Orígenes, de Amin Maalouf. Debería haber sido mi lectura libanesa, pero no pude entrar en Siria, de modo que me acompañó durante la semana que pasé en el Mar Rojo. No es una obra maestra, pero habla de mí. No es cierto (pero sí): habla de su abuelo y de cómo el Líbano cambió de frontera durante los últimos siglos, al tiempo que gran parte de sus ciudadanos se convertían en emigrados. Maalouf escribe: “había cierta fluidez tanto para los nombres como para las fronteras que se perdió con el florecimiento de los nacionalismos”. Yo nací en 1976, cuando el mapa de España se iba adaptando a una democracia de nacionalismos; muy pronto fui Jorge (el hogar) y Jordi (la escuela): desde los cuatro años me vuelvo a la misma velocidad cuando me llaman con cualquiera de los dos nombres. Hace siglos que las fronteras españolas permanecen invariables; pero sería un ingenuo si no advirtiera la fluidez de otros límites políticos. Recuerdo detalladamente el primer día que emitió TV3, el 10 de septiembre de 1983, cuando yo acababa de cumplir siete años, porque hasta entonces (el hogar) era monolingüe y el televisor fue una embajada en (el hogar) de (la escuela). Durante el resto de mi infancia vi todas las tardes un capítulo de Dragon Ball: el Japón mítico se expresaba en catalán. Asumí también como algo natural que el mapa del tiempo del telenotícies incluyera “los países catalanes”, es decir, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, fronteras míticas, medievales, enmarcadas por la pantalla posmoderna.
De eso, claro está, me di cuenta mucho más tarde. Constataría entonces –también– que el mapa del tiempo de los telediarios españoles, como lo hacen los mapas escolares, sitúan las Islas Canarias en un recuadro, a la izquierda de la Península Ibérica. Por cuestiones de espacio: se extirpa el archipiélago de su África natural; se recoloca a la altura del sur de Europa. Esos recuerdos, esas extrañezas, iban circulando por mi cerebro mientras recorría Jordania leyendo Orígenes. Los libros son archivos de subrayados y, en mi caso, de signos de admiración o de pregunta (herencia de mi pasado ajedrecista: es así como se evalúa la calidad de una jugada): “soy el hijo de todos y cada uno de mis antepasados y es mi destino ser, a cambio, su tardío progenitor”, afirma, solemne, Maalouf (y yo subrayé y yo dibujé una exclamación y un interrogante). Esa solemnidad posiblemente tiene que ver con la conciencia heráldica. El escritor es el último de una familia de escritores. Tiene a su disposición varios libros sobre los muchos siglos de la historia familiar. Y una maleta. Miles de cartas y de cuadernos: el archivo de su abuelo. La memoria es escritura. No sé si fue en Karak (castillo templario y aladinesco) o en Dana (reserva natural y transjordánica) donde anoté –una vez más– que mi familia materna destruyó el baúl de las cartas y las escrituras tras la penúltima mudanza; y que mi abuela materna, la penúltima vez que enfermó, en su habitación, tras una larga charla, me enseñó la vieja maleta con las fotografías y las cartas y los documentos de mi abuelo José. Una maleta vieja, rota, sin glamour. Una caja de cartón sin etiquetas ni orden. De ese material mínimo nació Crónica de viaje, donde he reconstruido la historia de mi abuelo en un híbrido de imagen y texto, en formato Google. Mi abuela no podrá leerlo, porque pertenece a la última generación –que se extingue– de analfabetos españoles. Del vacío materno surgió Australia. A partir de esas ausencias, en fin, quizás he ido construyendo mi obsesión por el registro, la necesidad de almacenar todo lo que escribo y publico, mis álbumes de fotografías, mis backups, los muchos años que le he dedicado a la no ficción, mis colecciones diversas. Aunque, a decir, verdad, siempre he sido un pésimo coleccionista. En la infancia y en la adolescencia compré compulsivamente cromos, sellos, monedas, cómics, juegos de rol, chapas de Spiderman, muestras de minerales y libros. Sólo estos se siguen acumulando en mi vida. De hecho, cuando en 2005 decidí regresar a Mataró después de dos años en diversos lugares de América, la imagen que me empujó con más fuerza fue la de mis libros ordenados en estanterías, después de tanto tiempo en cajas. Me rodean ahora, mientras escribo estas páginas. Soy perfectamente consciente de que su posición en esos anaqueles es absoluta, irrefutablemente provisional. Mi árbol genealógico no tiene raíces. Para él (para ellos) ningún pueblo, cortijo, piso o casa ha significado más que una etapa, un tramo entre dos mudanzas. Soy el primero que se licenció en una universidad. Soy el único que cree en la biblioteca y en el archivo. Se me escapa, no obstante, el porqué de mi persistencia en coleccionar marcadores de lectura, puntos de libro, bookmarks, marcapáginas, porque en realidad utilizo el propio lápiz con que subrayo, cuestiono o admiro para recordar el momento en que la lectura quedó en suspenso, de modo que mi biblioteca es en realidad la cámara criogénica donde decenas de lápices aguardan la reanudación de las lecturas que les darán vida de nuevo, en nuestra era en que los lápices sólo sirven para subrayar, interrogar o exclamar, ya no para escribir.
1976-2009
Me preocupa todo lo que no he dicho. No he hablado de mis abuelos y de su guerra. Ni de mis tíos y primos y amigos.
No he hablado de mis maestros. No he hablado de teatro ni de internet. Me he dejado tantas lecturas en el teclado. No he hablado, sobre todo, de mi novela Los muertos. Y sin embargo. Cada noche, mi madre nos contaba un cuento distinto. O nos leía, capítulo a capítulo, novelas enteras, como Momo, cuyos hombres grises están vagamente emparentados con los hombres de blanco de Canódromo, la novela que empecé a escribir durante mi primer viaje a Guatemala, hace ya once años, y que ha crecido lentamente en todos los discos duros donde se ha alojado durante este tiempo. Mi padre, en cambio, siempre nos contaba el mismo cuento. Ese “nosotros” significa mi hermano y yo, que compartimos habitación durante diecisiete años. El cuento de mi padre era el de Vicente y los conejos, que en cada nueva versión ganaba o perdía matices y anécdotas, pero jamás la estructura, los personajes, el núcleo, la sorpresa final, invariables. Era un cuento de no ficción: Vicente tenía un terreno al lado del nuestro, a veinte minutos de Mataró; los conejos no hablaban. De modo que, en términos narrativos, mi madre fue la variedad, y mi padre, la repetición. La Bibliote-
ca y el Libro. La lectura infinita y la oralidad en bucle. La ficción y la autobiografía. En su juventud, mi madre fue una lectora voraz; durante mis primeros años de vida supo contagiarme su afición; ha leído todos mis libros. La historia de mi padre es menos ejemplar, pero más interesante. Durante toda mi vida le escuché repetir el relato de una única experiencia como lector: engulló a los veintitrés años, una vez concluido el servicio militar, Odesa, de Frederick Forsyth. Nunca antes había leído una novela entera, ni siquiera durante los meses en que trabajó en una imprenta; y tardó treinta y tres años en volver a leer un libro de cabo a rabo. Ocurrió hace muy poco: de pronto, se dedicó a deglutir best-sellers a un ritmo enloquecido, cerca de dos por semana. En los dos últimos años ha leído decenas. Y también ha encontrado tiempo para leer, uno tras otro, todos mis libros. Prefiere los best sellers, obviamente. Mi madre, en cambio, ha perdido en los últimos tiempos capacidad de concentración y lee mucho menos que en los noventa, cuando mi abuela aún no había caído en la agonía de tres años que la llevó finalmente a la muerte. Pero encuentra siempre la predisposición necesaria para leerme. Sospecho que sufre más que nadie (más que yo) las líneas que doy a imprenta. Cuáles serán, quiero decir físicamente, las marcas de esas lecturas: cómo quedarán registradas, archivadas, hendidas, gravadas en sus cerebros y en el mío. No tengo una respuesta científica para esa pregunta literaria. Por eso acabo con puntos suspensivos estos párrafos. ~
Verdad es que del cuerpo muerto e intacto de la ballena se puede rascar con la mano una sustancia infinitamente sutil y transparente, algo parecido a las más sutiles escamas de la colapez, sólo que casi tan flexible y blanda como el raso; esto es antes de que se seque, pues entonces no sólo se contrae y espesa, sino que se vuelve dura y quebradiza. Tengo varios trozos secos así, que uso como señales en mis libros balleneros. Es transparente, como antes dije, y al ponerla sobre la página impresa, a veces me he complacido imaginando que hacía efecto de lente de aumento. En cualquier caso, es grato leer sobre las ballenas a través de sus propias gafas, como quien dice.
Herman Melville, Moby Dick (1851)
______________________________________
Jorge Carrión nació en Tarragona, España, en 1976. Se doctoró en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Colabora en varias revistas y suplementos a ambos lados del Atlántico. Es autor de ensayos (Viaje contra espacio / Juan Goytisolo y W.G. Sebald, 2009), crónicas (Australia / Un viaje, 2008; La piel de La Boca, 2008), un libro de viajes (La brújula, 2006), una novela corta (Ene, 2001) y un libro de artista (GR-83, 2007). Es codirector de la revista Quimera. Su bitácora electrónica es jorgecarrion.com/blog
(Tarragona, 1976) es escritor. Sus libros más recientes son la novela 'Los muertos' (Mondadori, 2010) y el ensayo 'Teleshakespeare' (Errata Naturae, 2011).