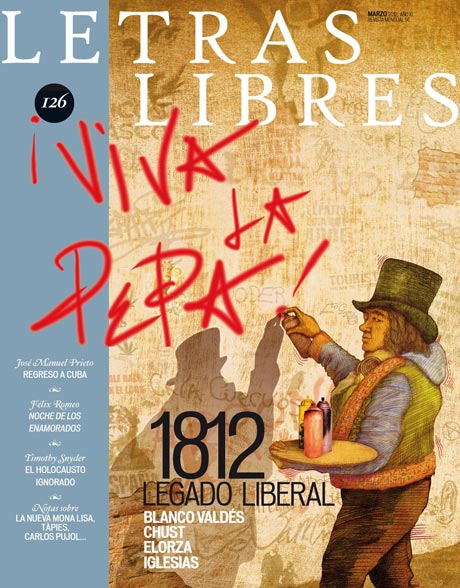Revolución liberal y democracias liberales
Hablar de Cádiz, y de la Constitución que allí nació hace dos siglos, es hacerlo del origen de una de esas democracias liberales que en la actualidad disfrutan gran parte de los habitantes del planeta. Cádiz, como previamente París y aún antes Filadelfia acogieron entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX asambleas constituyentes que fueron capaces de proyectar con un grado de precisión sorprendente y una admirable valentía algunas de las bases fundamentales del mundo en que hoy vivimos. Por eso, celebrar el bicentenario del texto gaditano es mucho más que rememorar una fecha destacada de nuestra trayectoria colectiva: es volver sobre un momento crucial de un pasado que, rompiendo con las inercias de la historia, abrió decididamente las puertas al futuro. ¿Cuál fue, desde esa perspectiva, la aportación más imperecedera del experimento político que se desarrolló entre 1808 y 1814 en aquel rincón de España libre de la dominación napoleónica? Responder a esa pregunta exige, en buena lógica, comenzar analizando los dos elementos esenciales que caracterizan nuestras vigentes democracias liberales, pues solo así llegaremos a captar la importancia decisiva de una Constitución que marcaría la historia política española pese a estar vigente poco más de cinco años.
De norte a sur y de este a oeste, los sistemas democráticos actuales presentan, sin duda, una notable diversidad: hay monarquías y repúblicas, Estados centralizados y Estados federales, sistemas parlamentarios y sistemas presidencialistas, categorías todas que darán lugar a una gran variedad de formas de organización política y social, dado que ni siquiera los países que se encuadran dentro de cada una de ellas desde las tres perspectivas mencionadas son iguales. Y es que el peso que en todos tienen sus notables variantes convierte a cada democracia, en cierto sentido, en única en el mundo. Ello no impide, sin embargo, que todas sean democracias constitucionales y democracias nacionales, siendo esas, precisamente, dos de las aportaciones esenciales de los movimientos liberales. Las Revoluciones liberales alumbraron, así, en primer lugar, la Constitución como una de sus más sobresalientes creaciones: frente a la dispersión normativa del Antiguo Régimen, en el que los centros de producción jurídica eran plurales (el monarca, la iglesia, la nobleza o las ciudades), el Estado liberal concentra en monopolio la capacidad de dictar normas y regula en una de ellas los elementos definidores esenciales de la organización del poder público y de las relaciones que aquel mantiene con la sociedad. Pues eso son, a la postre, las Constituciones: códigos en los que de una forma ordenada, sistemática y cerrada se regulan las relaciones que han de mantener los tres poderes del Estado que el propio liberalismo alumbrará (legislativo, ejecutivo y judicial) y se disciplinan los derechos de los particulares, es decir, las esferas de autonomía individual que han de permanecer inmunes a la acción del poder público. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en Francia inmediatamente después del triunfo de la Revolución lo expresaba con una claridad insuperable: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes establecida, no tiene Constitución.”
Pero con la Revolución no solo nace la Constitución sino que aparece igualmente el Estado nacional, que es de nuevo un elemento esencial definidor de las democracias actuales: todas ellas son nacionales, más allá del hecho de que la estructura de su poder territorial sea centralizada o sea federal. Tal diferencia es, sin duda, muy trascendental, pero la constatación de que los Estados nacionales puedan organizarse territorialmente de dos modos diferentes no impide reconocer el dato esencial de que todos se definen a partir de una entidad territorial (la nación) que sirve de soporte a la organización política (el Estado nacional) que constituye como sociedad a un grupo mayor o menor de ciudadanos. Los Estados nacionales, por más que ahora esté de moda decir justamente lo contrario, son la base sobre la que se organiza desde hace al menos dos siglos la comunidad internacional, que existe como tal porque existen los Estados que la forman y que desaparecería sencillamente si tales Estados no jugaran el decisivo papel que desempeñan en las relaciones internacionales. Incluso cuando los Estados dan lugar a organizaciones internacionales (la ONU, por ejemplo) o a entidades supranacionales (la Unión Europea, sobre todo) el componente estatal sigue siendo decisivo para el mantenimiento y la actuación de las unas y las otras.
Cádiz, partera de la nación española
España, es decir, la monarquía española (o hispánica, mejor) no nació con la Constitución de Cádiz, pues, al contrario de lo que sucederá en otras experiencias constitucionales que alumbran la unidad de un territorio y, por tanto, la de un Estado nacional (la norteamericana de 1787 o la alemana de 1871, por ejemplo, origen de los Estados Unidos y de la Alemania moderna), el territorio español peninsular había venido experimentando un proceso progresivo, aunque quebrado en ocasiones, de unificación política y social desde que, en 1469, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio. Por eso, cuando los diputados españoles se reúnen por primera vez en septiembre de 1810 en una de las grandes ciudades españolas de la época, España existía ya desde hacía varios siglos como unidad territorial, como reino, aunque no como nación. El mérito de tal definición, con todo lo que ella va a significar hacia el futuro, se debe al texto gaditano, cuyo frontispicio conforman cuatro artículos que se sitúan bajo un rótulo común: “De la Nación española”. En ellos se afirma que aquella es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios; se declara que la nación es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona; se proclama que la soberanía reside en la nación y que, por lo mismo, le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales; y se dispone que la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
Como el lector podrá advertir, la idea de nación aparece, desde el momento mismo de su alumbramiento histórico, vinculada a los valores esenciales que aportará el liberalismo: a un territorio libre e independiente tanto del dominio exterior como de sujeciones interiores –lo que convertirá al rey de dueño del país en órgano del Estado nacional–, a la soberanía de la comunidad, principio nerval del que se derivará la gran construcción del Estado representativo, primero, y de la democracia política, después; y, por último, aunque no en último lugar, a los derechos y libertades de los individuos que componen la nación, que con ella se elevarán de la situación de súbditos a la condición de ciudadanos.
La nación es, pues, la independencia, la soberanía y los derechos. Y porque lo es, no resultará extraño que los debates sobre la definición de la condición de la nación vayan a recorrer las dos centurias posteriores. Como la recorrerán, también, los enfrentamientos sobre su organización territorial. La cuestión central de la soberanía (nacional en las Constituciones de 1812 y 1869, compartida entre el rey y las Cortes los textos moderados o conservadores españoles del siglo XIX –es decir, en los de 1845 y 1876– y popular en las Constituciones democráticas de 1931 y 1978) se combinará, de este modo, y no de forma casual, con la problemática de la organización territorial de un Estado que nace centralizado –cuando la centralización resulta una exigencia indispensable del proceso de superación del Antiguo Régimen y del absolutismo–, pero que el liberalismo moderado y conservador no sabrán luego acomodar a la diversidad territorial de la nación.
Cada vez que se produce un avance sustancial de las fuerzas de progreso reaparece la cuestión territorial a la que se intentará dar solución mediante la búsqueda de una organización descentralizada del Estado: así aconteció con la Primera República Española, que aprobó en 1873 un Proyecto de Constitución Republicano Federal; y así sucederá con la Segunda, cuya Constitución de 1931 preverá la creación de un Estado integral, compatible con la autonomía de las regiones del país. No será, sin embargo, hasta 1978, cuando, tras una Guerra Civil devastadora y una larga dictadura, se acepte de forma general la necesidad de construir un Estado unido pero descentralizado. El texto de 1978, en tantos aspectos heredero del de Cádiz, retomará la idea de una nación vinculada a los principios de la soberanía de la comunidad y las libertades y derechos y procederá a dar autonomía a las regiones de un Estado que los gaditanos se habían visto obligados a centralizar para poder cumplir sus objetivos. Pero ese contraste no impide constatar el triunfo final, tras dos centurias de conflictos, de aquella nación española a la que se asignaba como objetivo prioritario proteger la libertad y los derechos legítimos de todos.
Cádiz, cuna de nuestro constitucionalismo
El texto de 1812 inauguró en España una historia de dos siglos marcada por el constante tejer y destejer del nuevo régimen que los constituyentes gaditanos alumbraron. Pero la Constitución de Cádiz iba a abrir una página fundamental de la historia política española no solo por ser la primera de la larga lista de cartas supremas que estuvieron vigentes durante los siglos XIX y XX (1834, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931), lista que solo se cerrará con la actual, sino además porque en ella se anticiparon los principios que definirían –tanto en España como en el resto del continente europeo– las dos dialécticas políticas fundamentales que marcaron la historia del siglo XIX: la que afectó a la regulación de la balanza de poderes entre el parlamento y el gobierno y la que se refirió a la definición y la garantía de libertades y derechos.
Por lo que se refiere a lo primero, la Constitución de Cádiz, como otras del ciclo revolucionario liberal (la francesa de 1791 y la portuguesa de 1822), establece un sistema de equilibrio interorgánico entre las Cortes y el monarca que resultará literalmente excepcional durante todo el siglo XIX. Y ello por una razón fundamental: porque el rey, aunque titular según la Constitución del poder ejecutivo, carecerá de las facultades necesarias para convertirse en lo que será, luego, en los textos del moderantismo (1845) y del conservadurismo (1876): el eje básico sobre el que girará el funcionamiento del régimen político. El rey que configura el texto gaditano carece de veto absoluto y tiene asignado, en su lugar, un veto meramente suspensivo, por medio del cual podrá retrasar, pero en ningún caso frenar, el ejercicio de la potestad legislativa por parte de las Cortes.
Sin embargo, con resultar importante, no será la limitación relativa al veto la principal de las que afectan a los poderes del monarca: el hecho esencial residirá en que aquel no dispondrá de la facultad para impedir o estorbar la reunión de las Cortes, que se juntarán automáticamente, todos los años, en un periodo prefijado por la Constitución, sin que el titular del poder ejecutivo pueda suspenderlas o disolverlas, ni impedir bajo ningún pretexto su celebración en las épocas y casos señalados por la Constitución. Tal prohibición, de consecuencias políticas esenciales desde el punto de vista del funcionamiento del régimen político, invierte por completo el sistema de balanza de poderes que, tras la llegada de los moderados al poder, estará vigente en España durante el periodo de vigencia de la monarquía constitucional: y es que, tal y como se demostraría durante el Trienio Liberal (1820-1823), en el sistema de Cádiz los eventuales conflictos entre el rey y las Cortes no podrían resolverse a favor del primero mediante la suspensión o la disolución de las segundas, que será, de hecho, lo que tenderá a ocurrir en España durante los dos últimos tercios del siglo XIX y el primero del siglo XX.
La Constitución de 1812 prevé, por el contrario, un sistema de equilibrio de poderes tendencialmente parlamentarizador, por virtud del cual el rey tendrá que ceder ante las pretensiones de las Cortes y no estas ante las del rey y sus ministros. De haber tenido la oportunidad de la que careció –la de consolidarse–, la Constitución de 1812 habría conducido indefectiblemente, antes o después, al establecimiento de un sistema parlamentario, lo que no ocurrió en España y lo que estuvo, a la postre, en el origen de las dos Repúblicas que, con desigual pero muy escasa fortuna, trataron de superar la limitaciones de un régimen político que controlaba un órgano que ni era elegido por nadie ni ante nadie era responsable.
Con la Constitución de 1978 será posible, al fin, compatibilizar monarquía y parlamentarismo, mediante una regulación constitucional que priva al rey de todo poder político efectivo: tal fue el resultado al que, fruto de una lenta evolución histórica, llegaron las restantes monarquías europeas que consiguieron pervivir en el tránsito del siglo XIX al siglo XX.
En materia de derechos y libertades la Constitución de Cádiz no contenía (al contrario de los otros dos grandes textos revolucionarios europeos ya citados: el francés de 1791 y el portugués de 1822) una declaración ordenada y sistemática, aunque en su articulado figuraban muchos derechos de importancia muy notable: la libertad civil y la propiedad, el derecho de sufragio activo (universal aunque indirecto) y pasivo (censitario), la legalidad penal y el hábeas corpus, la igualdad ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva, la libertad personal, el derecho a no declarar contra uno mismo, la prohibición de confiscación de bienes y el derecho del detenido a ser informado de la acusación en su contra. Contrastaba con ellos la radicalidad en la proclamación de la confesionalidad del Estado, explicable por la especial coyuntura bélica en que se reunieron las Cortes y por el papel decisivo que en esa coyuntura desempeñaba la Iglesia católica. Tras disponer que “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica”, la Constitución la definía como la “única verdadera” y disponía finalmente que “la Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.
La Constitución de Cádiz, sin embargo, no preveía, como no lo hizo ninguna de las europeas hasta el periodo de entreguerras, mecanismos o sistemas de control para hacer efectivo el respeto de los derechos que ella misma proclamaba. La ausencia de control de la constitucionalidad de las leyes, que conformará una de las diferencias más fundamentales entre el constitucionalismo europeo decimonónico y el norteamericano, solo se superará con la introducción de los tribunales constitucionales que previeron algunas Constituciones entre la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial (la checoslovaca de 1920, la austríaca del mismo año y la española de 1931) y sobre todo con la generalización de la justicia constitucional tras la derrota de los fascismos. De nuevo aquí la Constitución española de 1978 recogerá el testigo, no en este caso de la gaditana, sino de la Segunda República, al convertir la Constitución en una auténtica ley fundamental, cuyos contenidos deben respetar las leyes ordinarias.
La Constitución de 1812, con sus extraordinarias novedades y las lógicas limitaciones derivadas de su época, supuso, en suma, un punto de inflexión fundamental en nuestra historia. Muchos tratarían de recuperar después, durante casi dos siglos, bastantes de los adelantos de un texto esencial para entender la evolución constitucional de un país marcado a hierro por una infernal dialéctica de avances y retrocesos que solo el gran consenso de 1978 fue capaz de superar. ~