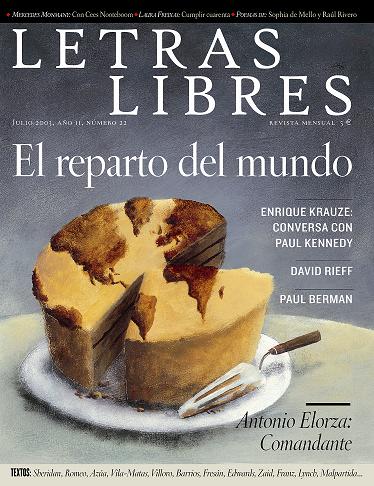Para cuando se publiquen estas líneas, los periódicos ya habrán encontrado más carnaza que ofrecer. En aras del interés público, claro está, de la decencia, la corrección política o ideológica, o de cualquier otra excusa que sirva para distraernos. Porque a eso parece haberse orientado el periodismo, al entretenimiento vocinglero y la amplificación de opiniones.
Una vez pasado el momento de declaraciones y manifiestos a favor y en contra (de todo ha habido), merece la pena detenerse a pensar sobre lo ocurrido con el joven escritor Hernán Migoya y su libro Todas putas. En primer lugar, porque el caso tuvo más de fabricación mediática con ramificaciones políticas que de polémica literaria acerca de la "moralidad" de los relatos del libro o ideológica sobre la "sensibilidad" hacia las mujeres maltratadas de quien lo editó. En segundo, porque sirvió para que pudiéramos presenciar —entre la clase política, y la periodística con intereses— el asomo de actitudes y declaraciones de principios que para sí hubieran querido los inquisidores medievales o los camaradas revolucionarios encargados de vigilar la correcta adecuación de las producciones artísticas y literarias a los dictámenes ideológicos del Partido.
Y, aunque fuera de tiempo, hay que decirlo y tenerlo en cuenta. Para no confundirnos. Y para que no ocurra que ciertas actitudes acaben convirtiéndose en esas costumbres que, a la chita callando, como dijo Montaigne (¿o no debería citarlo por su misoginia?), acaban por ponernos encima su bota de autoridad.
Una simple ojeada a la prensa de la semana del 19 al 25 de mayo (¿habrá que recordar que las elecciones municipales y algunas autonómicas se celebraron, precisamente, el domingo 25?) sirve para comprender que el objetivo a derribar no era el autor, sino Miriam Tey, una de las directoras de la editorial El Cobre, donde Hernán Migoya había publicado. Y no precisamente por su calidad de editora, algo que, en principio, nadie cuestionó, sino porque se daba la circunstancia de que la señora Miriam Tey era, además, directora del Instituto de la Mujer.
¿Un Prestige de la literatura? Si no conseguido, al menos intentado. Para que el cuestionamiento de Miriam Tey tuviera justificación, un libro que pretendía llamar la atención por la extravagancia de los títulos que incluía ("El violador" y "Porno del bueno", que ya habían sido colgados en Internet, pero también "A por el mirón", "Un día de mierda", "El tímido" o "La hormona masculina", entre otros) se convirtió, gracias a la intervención mediática, en "una apología de la violación y la violencia contra las mujeres […] y un atentado a la dignidad, al honor y los derechos fundamentales". Un caramelo electoral, como quien dice, puesto que un asunto como éste, además de cuestionar la política social del gobierno en relación con la mujer (señalando indirectamente al señor Zaplana, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales), podría incidir en la orientación del voto femenino.
Los vigilantes de la corrección aprovecharon el envite. Desde la derecha, aunque con bastante discreción, se señaló la necesidad de marcar los límites entre las responsabilidades públicas (directora del Instituto de la Mujer) y las privadas (directora de El Cobre) de la señora Tey. Y a pesar de que en ciertos medios no faltaron voces que trataron de explicar quién era y de dónde venía (además de cuñada de un dirigente del Partido Popular, en Libertad Digital se la calificó de blasón progre que, junto a casos como los de Luis Racionero, Jon Juaristi y Sánchez Dragó, "el PP incorporó a su escudería para lastrar la mayoría absoluta y mitigar el olor a incienso de alguno de sus líderes"), cabe sospechar que las declaraciones hubieran ido más allá en caso de que la directora institucional hubiera sido nombrada por un ministro socialista. Algunos cargos femeninos electos o a punto de ser elegidos no perdieron la oportunidad de denigrar el libro. Sin haberlo leído. ¿Para qué, si la bola de nieve ya había empezado a rodar?
En la izquierda, sin implicaciones institucionales o privadas directas, tuvo lugar la orgía de despropósitos de raigambre estalinista. Los sindicatos instaron a los trabajadores del Instituto de la Mujer a recoger firmas para pedir la destitución de la directora, amén de acusarla —en una "Nota a la opinión pública", por supuesto— de "falta de sensibilidad para ocupar el puesto". Las organizaciones feministas y militantes de Izquierda Unida y del PSOE tampoco fueron a la zaga. Aquéllas pidieron el cese inmediato de la directora y anunciaron la presentación de acciones judiciales contra el autor y la editorial, así como el secuestro judicial de la obra. El PSOE pidió la comparecencia urgente en el Congreso de Zaplana y amenazó con plantear la denuncia del caso en Bruselas. Dirigentes nacionalistas catalanes y vascos no se privaron de añadir alguna que otra guinda.
Por suerte, llegaron los escritores (no todos), que, señalando obviedades —la diferencia entre ficción y realidad, la no identificación entre autor y narrador, las referencias a escándalos literarios anteriores— más allá de reacciones corporativistas, indirectamente denunciaban tanto la falta de hábitos de lectura de muchos de nuestros representantes políticos como el uso instrumental de un hecho que, de no haber sido magnificado por las circunstancias electorales, no hubiera constituido más que una anécdota. Me temo que, también como en las reacciones desfavorables, sin haber leído el libro o, en el mejor de los casos, habiendo leído los cuentos más llamativos.
¿Y del libro qué? Pues poco que decir, la verdad. En Todas putas se reúnen cuentos de todo tipo, relacionados entre sí por el interés de mostrar el punto de vista de los criminales —es decir, de los violadores, en dos de ellos—, pero también el de una pija de Pedralbes en unos muy rabelesianos apuros escatológicos o el de una escritora en trance de seducción, sin cortapisas y sin intervenciones ni de autor ni de narrador. Puede ser que, a los lectores acostumbrados a la mediatización moral del narrador (aquellos que podrían disfrutar con las hagiografías o las tramas de "personajes positivos" al estilo Gorki), una escritura como ésta no guste, pero la mayoría de los cuentos se sostiene, y en muchos de ellos el lector llega al final sin demasiados esfuerzos. Con extrañeza, repugnancia o risa. Y no porque abunden en descripciones pornográficas, sino porque Hernán Migoya consigue mantener la tensión narrativa y porque, en los dos cuentos más polémicos, "El violador" y "Porno del bueno", la situación representada es tan terrible y dramática que uno se asusta de hasta dónde puede llegar (¿puedo adoptar ahora la expresión de Hanna Arendt?) la banalidad del mal.
Hay parodia y realidad descarnada y descarada, y la voluntad provocadora de una escritura primeriza que deja entrever la procedencia underground de su autor, así como los referentes de la cultura popular ("Spice up your life") y del cómic de los que se nutre, que se caracterizan, es bien sabido, por escasas sutilezas. Pero hay cuentos bien escritos, aunque pavorosos, a pesar de la parodia. ¿Habrá entonces que señalar, una vez más, que adoptar el punto de vista del personaje no implica la identificación con el mismo, ni del autor ni de los lectores? ¿Subrayar que un relato escrito en primera persona no es sinónimo de autobiografía ni de, muchísimo menos, apología de nada? ¿O tal vez añadir que, aunque no nos guste, es preciso conocer la existencia del mal y que la literatura es uno de nuestros medios más preciados?
Libros así ayudan a comprender que a veces el mal tiene cara de buena persona, o viene disfrazado de joven papá postizo o de ancianito bonachón, capaces de seducir a las niñas con una bolsa de caramelos y dispuestos a abrirse la gabardina o la bragueta a la vuelta de la esquina y de reírse, además, y hacer escarnio, de sus víctimas. Así como que los lobitos buenos y el mundo al revés no existen más que en nuestros deseos y en cierta literatura de fantasías ideológico-políticas. Y que, como se encargó de argumentar Bruno Bettelheim en relación con los cuentos de hadas, el lobo no es únicamente el seductor masculino, sino que representa las tendencias asociales y primitivas que hay dentro de cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Y que caperucita roja no siempre resucita, junto a su abuelita. Y que a veces, demasiadas, el lobo no es castigado por sus fechorías.
Y no digo todo esto porque quiera apuntarme al carro de la consigna de la libertad de expresión, ni porque crea que las obras literarias están exentas de retos éticos y morales, sino todo lo contrario. Porque los beneficios éticos de una obra no vienen determinados por la explicitación de la "bondad" o "maldad" de los protagonistas, del narrador o del autor, ni por la categorización doctrinaria de una obra como "moral" o "ética", ni por el valor ejemplar que se da, desde fuera del texto, a determinadas obras. Como ha tratado de explicar el ensayista Adam Zachary Newton en Narrative Ethics, en toda narración o poema hay un componente ético interno que se confronta y se revitaliza a través del compromiso interpretativo del lector. Y por eso hay que dejar que éste, que tiene derecho a no ser subestimado, se enfrente al texto, lo juzgue y lo valore. –