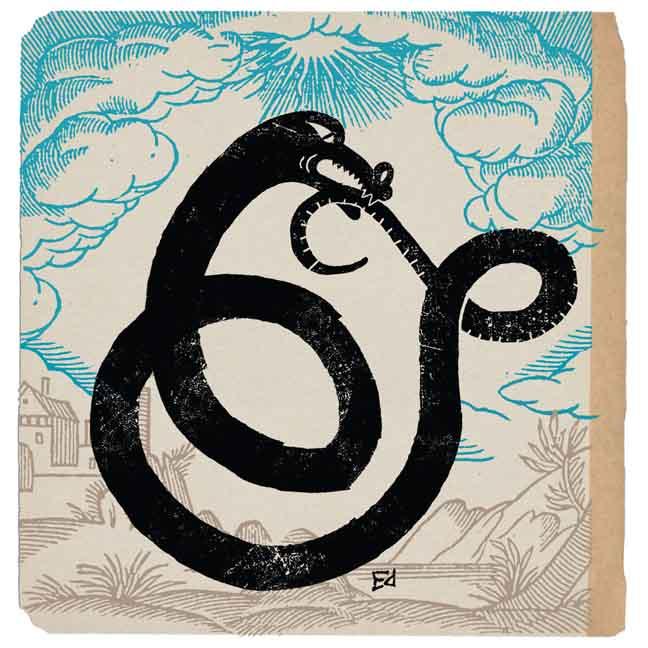Hace catorce años, durante una entrevista que le hice a José Saramago diez días antes de su cita en Estocolmo en donde recogería el Nobel, el escritor portugués definió Chiapas como “la representación del mundo”. Dijo que ahí podía encontrarse todo lo negativo que emanaba del comportamiento humano: el racismo, la crueldad, el desprecio, la indiferencia.
Más aún que en México, Chiapas estuvo en boca de todos fuera de México por al menos un sexenio, de 1994 a 2000, los años que impulsaron la peregrinación europea al estado del sur y su consecuente lavado de conciencia; en aquella época, en el extranjero, casi ningún mexicano escapaba a las preguntas recurrentes sobre el levantamiento armado y el subcomandante Marcos. Los kioscos, y más tarde las librerías, hicieron que el mundo se enterara de la existencia de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, La Selva Lacandona, lugares que, en todo caso, sirvieron para enriquecer el conocimiento geográfico del país fuera de nuestras fronteras.
En la última década, sin embargo, el tour periodístico de los medios extranjeros ha tenido que recorrer casi 3,000 kilómetros, la distancia que separa a Chiapas, de Ciudad Juárez. Si bien, la descomposición de Juárez, conocida por los medios como la ciudad “más peligrosa del mundo”, comenzó en los años noventa, es ahora que se ha convertido en el objeto de las preguntas que sustituyeron a las de Chiapas, y que giran en torno a la violencia, la inseguridad, la impunidad que reina en toda la República Mexicana; al terror que habita en Juárez, cuyo panorama es definido por la prensa francesa con dos elocuentes palabras que podrían haber salido de un poema de Baudelaire: enfer y cauchemar, infierno y pesadilla.
Durante muchos años he querido responder a dos preguntas y a un dilema: por un lado, por qué y cómo es que viviendo fuera de México, el país se vuelve, esto es, parece más sangriento, crispado, atroz, que el que es, o parece ser, viviendo dentro; y por otro, cómo, obviando el discurso oficial, patriótico o sentimental, esto es, el discurso que se gesta al interior del país mismo, se puede responder de forma positiva a tales cuestionamientos cuando se vive fuera.
Para la primera, he aventurado varias respuestas, pero quizá la más acertada se centra en dos condiciones fundamentales: el retrato que los medios, los franceses en este caso, ofrecen de México, y las habitudes cotidianas que se adquieren en el extranjero (el hecho de que, por ejemplo, uno se encuentre con un taller para niños de entre 9 y 12 años que busca desentrañar el significado de los regalos a fin de generarles una conciencia social sobre el gasto y el consumo); para la segunda, la única opción que queda es relativizar la realidad y responder quizá, como lo ha escrito Gabriel Zaid, que muy a pesar de todo lo que ocurre en el país, México avanza. El problema es que, desde fuera, cuesta una infinidad creérselo realmente, incluso aunque lo afirme Zaid.
En junio, Ciudad Juárez ha sido objeto de dos extraordinarios reportajes en medios franceses de incuestionable calidad: Canal Arte y la revista XXI; del primero, Mexique: se battre pour Ciudad Juárez sobresale el trabajo estético y testimonial, cuyas afirmaciones nadie se atrevería a refutar: “es una ciudad que mata a sus mujeres”, “es una ciudad fantasma”, “es una ciudad casi muerta”; del segundo, destaca la ágil y filosa firma, Jonathan Littell, el escritor premiado con el Goncourt por su novela sobre el Holocausto, Las Benévolas, guiado en Ciudad Juárez por un conocedor del terreno, Jérôme Sessini, cuyo trabajo fotográfico lo último que hace pensar es que México avanza; en su reportaje, Un infierno muy ordinario, Littell es contundente: “Se mata todos los días; todos los días desaparece alguien, y la vida continúa”, y refuta la idea de que México es un trampolín de la droga: entre picaderos y el horror del desamparo, Ciudad Juárez es el albergue de 150,000 toxicómanos, la alberca de la heroína, dos veces el número, dice Littell, de los drogadictos que tiene toda Francia.
Lejos de alimentar los tópicos en los que se cae a veces, cuando se retrata un país como corresponsal extranjero de larga estancia, de los que abundan ejemplos, quizá los enviados especiales que visitan un lugar por una semana o dos, logran, por paradójico que parezca, una mejor aproximación del país que visitan; es el caso de ambos trabajos periodísticos.
Así, ni en la prensa escrita, ni en la televisión mexicana, los ciudadanos podemos tener acceso, con ojos frescos, a ese otro infierno, a esa otra pesadilla. Salvo honrosas excepciones, la cobertura nacional cuenta los muertos, las balaceras, los atracos, pero desde una visión sesgada: bien desde la capital, sin presupuesto y medios; bien, desde provincia, con talento y valentía, pero sin apenas un peso para la cobertura profesional y, peor, sin ninguna protección para la vida de los periodistas.
Es por eso que el México extranjero es más violento; más triste, desolador; de alguna manera, más real. La Ciudad Juárez francesa, su cobertura, con un gran presupuesto, una mayor protección a sus periodistas, parece más auténtica que la “verdadera” Ciudad Juárez mexicana, la que nos muestran –o no nos muestran–, nuestro medios, por sus carencias, superficialidad, limitaciones, pobreza de miras.
Y sin embargo, me esfuerzo cada día, como tantos otros, por relativizar la evidencia de que en México se encuentra la nueva representación del mundo. Sí, cuando se lee la prensa extranjera, México parece definir el horror que habita el mundo, pero el horror no es una cosa inherente y exclusiva de México; como la belleza, la magia, la solidaridad, de la que ningún medio se ocupa, el horror, puede encontrarse en cualquier esquina.
Periodista y escritor, autor de la novela "La vida frágil de Annette Blanche", y del libro de relatos "Alguien se lo tiene que decir".