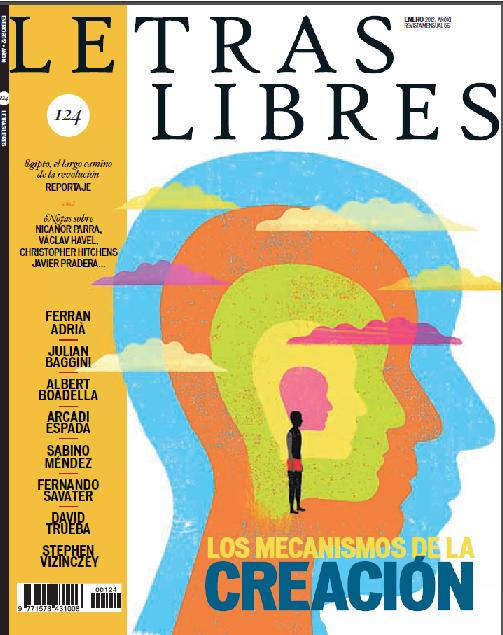At times, indeed, almost ridiculous —
Almost, at times, the Fool.
T. S. Eliot
Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Incluso en el arte. (¿O será que el arte es el trabajo sucio?) El trabajo burdo. Alguien tiene que hacerlo. Ni modo, alguien tiene que arremeter contra los políticos, la iglesia, el mercado, las buenas conciencias, el arte mismo; alguien tiene que ser ese: el que arroja los pastelazos, el Zanni detrás de todo Pantaleón. Pues en el arte de los últimos veinte años, ese astuto bufón ha sido sobre todo uno: Maurizio Cattelan. Artista nacido en Padua en 1960, al que entre otras cosas debemos la célebre imagen del papa Juan Pablo II aplastado por un meteorito (La novena hora, título con el que alude al momento en que Cristo habría dicho “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”); una visión hiperrealista hecha a la medida del más obtuso conservadurismo que puede llevar, por ejemplo, a un par de diputados polacos a adentrarse en la Galería de Arte Nacional de Varsovia para intentar, después de retirar el meteorito, poner de pie al sumo pontífice de cera, no sin antes acusar a la directora del museo de ser “una funcionaria de origen judío que no debería usar el dinero de la mayoría católica en obras de arte repugnantes”. Ese es Cattelan: el que sabe que el mundo, por mucho que gire, no cambia. Y lo que parecía una simple broma –graciosa pero no mucho más– termina siendo un escalofriante recordatorio. Es ahí donde el payasito se encarna en señor Punch: garrote en mano.
Claro, como corresponde al auténtico clown, Cattelan va dando tumbos: a veces, solo es chistoso (como en Frank & Jamie: dos policías –hechos, como el papa, a escala humana, siguiendo la técnica de los museos de cera– puestos “como escobas”, diría el artista, casualmente contra la pared, pero de cabeza), otras –las menos, hay que decirlo– ni siquiera eso (por ejemplo, en Ahora: de nuevo, una figura de cera, esta vez de John F. Kennedy, adentro de un ataúd). Siempre, no obstante, es por lo menos un poco desconcertante (una imagen: Pinocchio ahogado en la fuente del Guggenheim de Nueva York; Papá, papá, se llamó la obra); a ratos, incluso, francamente perturbador, como cuando decidió confrontar a la ciudad de Milán con la aparición de tres adolescentes (una vez más, extremadamente reales), colgados, por el cuello, de un árbol de la Piazza XXIV Maggio. Y, por supuesto, no faltó el patrocinador (la Fundación Trussardi) que se declaró “complacido” de presentar el nuevo trabajo del artista –porque eso desde luego es lo que provoca mostrar el horror: complacencia–; ni el ofendido que decidió subir al árbol para cortar las sogas y caer, junto con uno de los cuerpos de cera, al piso –y de ahí directo al hospital–; ni el crítico que más tarde objetó la escasa capacidad de discernimiento del herido, que confundió “juicio cívico con juicio estético”; ni, finalmente, la vecina que dejó un mensaje en el árbol lamentando la pérdida de la obra de arte que, después de todo, no había hecho sino llamar la atención sobre los problemas que enfrentan a diario los niños reales de la ciudad de Milán.

Así se comportan las obras de Maurizio Cattelan, como bolas de nieve: a cada vuelta más eficaces, más agudas; de ahí que su apariencia sea deliberadamente llana: porque lo interesante, digamos, viene después. Es el señuelo perfecto: su inmediatez (“no se parece al papa, esel papa”). Un segundo después, todo está maravillosamente hecho bolas: los juicios estéticos, los juicios cívicos, el entretenimiento, el arte, la política, los prejuicios; como en la vida, pues. Alguien tiene que ser ese: el que exhiba el lodazal.
Como buen zanni (más Briguela que Arlequino), Cattelan está siempre a punto de pasarse de la raya. Zafio (nada más hay que ver A.M.O.R., la enorme mano de piedra con los dedos mochados excepto el erguido dedo medio, que colocó afuera de la bolsa de valores de Milán), insistente (al parecer, los caballos disecados dan mucho de que hablar), inapropiado (como este Ave María: tres brazos que salen de la pared para hacer el saludo fascista), pero sobre todo un pillo. Un gran pillo. Pensemos, por ejemplo, en la ya legendaria ocasión en que decidió presentar en Ámsterdam una serie de obras que acababa de robar la noche anterior en la galería de al lado (Otro pinche readymade). Una variante italiana: en lugar de sus obras, prefirió que su preciado espacio en la Bienal de Venecia de 1993 lo ocupara un anunciante de perfumes (Trabajar es un mal trabajo). Otra más: el día de una esperada inauguración, los asistentes encuentran la puerta de la galería cerrada y un pequeño mensaje: Vuelvo pronto. Y la última: la famosa Sexta Bienal del Caribe que, en pocas palabras, consistió en buscar el apoyo de distintas fundaciones culturales para pagarle a un grupo de artistas –entre ellos, Gabriel Orozco, Olafur Eliasson, Douglas Gordon, Pipilotti Rist y Wolfgang Tillmans– unas vacaciones de lujo en una isla de las Antillas. ¿Falta de ideas, como piensan algunos críticos? Más bien, una claridad cristalina sobre el funcionamiento del mundo del arte, podríamos decir.
Pues este juglar magnífico se cansó de entretenernos. Con una exposición en el Museo Guggenheim de Nueva York se despide del arte. Un último golpe de genio: la muestra lleva el título de Todo, y efectivamente todo, pero todo todo (¡128 obras para ser más exactos!) es lo que vemos ahí, pendiendo, como un gran móvil, de la rotonda central del museo. Allí van: Frank y Jamie, Pinocchio, JFK, Betsy (la abuela de su galerista, a la que Cattelan decidió meter en un refrigerador), la botarga de Picasso (que usó alguna vez para recibir a los visitantes del Museo de Arte Moderno de Nueva York), el perrito maltés disecado (de la obra Barato de alimentar), el elefante escondido bajo la sábana (à la Ku Klux Klan), el esqueleto del gran gato erizado, la mujer crucificada a su cama, los Espermitas (quinientas cabezas de un Maurizio Cattelan de distintas razas) y demás.
“No sé cómo llegué a este punto”, dijo recientemente el artista, “pero sin duda algo debe estar mal”. Retirarse a tiempo. No llegar a ser una copia de sí mismo. Una marca. Sabiduría pura: ¿cuántos artistas no deberían hacer lo mismo? Ni hablar: lo extrañaremos. Payasos así de serios, casi no se ven. ~
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.