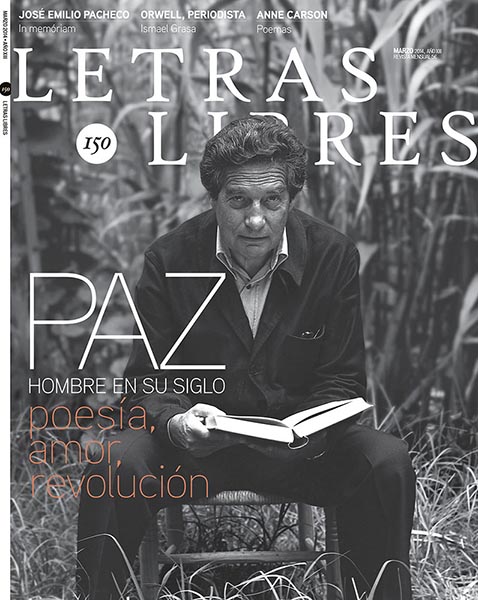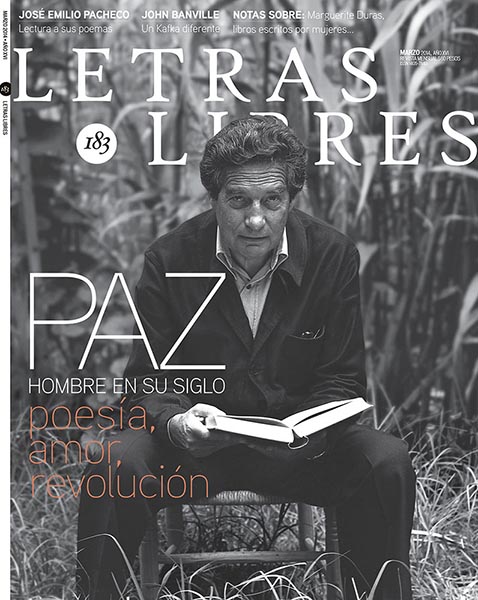1
Con la cercanía de su intempestiva muerte, me resulta imposible intentar redondear en palabras al José Emilio Pacheco que recuerdo con afecto y con agradecimiento.
Más allá de hechos, de anécdotas que se me atropellan todavía mudas en la memoria, destellos me llegan a través de sus poemas, que releo en estos días con el empeño de recapturar al ser humano que ya no veré más en este mundo. También con el propósito de inventarlo de nuevo, de descifrarlo en sus poemas.
Más que referirme a mi torpeza –la natural y la de este momento duro–, lo propicio ahora es repasar eso mismo en sus poemas: porque uno de sus aspectos más notables es la falta de piedad que el autor muestra hacia sí mismo, cuestión que los devotos de su poesía agradecemos para aplicarla a nuestras propias vidas, como dice en “Camino de imperfección”:
En tantísimos años solo llegué a conocer de mí mismo
la cruel parodia, la caricatura insultante
–y nunca pude hallar el original ni el modelo.
Lo que hizo toda su vida, en sus actitudes personales, en su manera de llevar la ropa –recuérdese la graciosa anécdota de la ceremonia del Premio Cervantes–, en el disfrute desbordado de ciertos placeres, como la comida, en su despiadada manera de ver el mundo y sus poderes, en su manera de hablar apropiándose con deliberación del significado de cada palabra, de las consecuencias de cada palabra, en su poesía misma, en todo, lo que hizo toda su vida José Emilio Pacheco fue reivindicar los contenidos más allá de las formas. Naturalmente, él lo sabía, alguien que se atreva a esto, si intenta la poesía, tiene que conocer todas las formas. Ah, y saber, como nos enseñó siempre, que la forma depende del contenido.
Otra manera de decir lo anterior, pero en un modo más coloquial, es que a Pacheco no le interesaban las apariencias, o le interesaban para señalar qué apariencias eran formas vacías y no correspondían a nada. A nada o a algún truco ilusionista. Al pan, pan, aunque fuera un pan amargo, peor, un pan brutal, como en “Panteones”, ese canto contra la muerte:
Veo entre la niebla el cementerio en silencio.
No pienso en otro mundo: me indigna este
que se deshace así de los muertos.
Da horror pensar en los restos abandonados,
más durables que afectos y gratitudes.
Hay que acabar con los panteones y su intolerable
[perpetuación del olvido.
Todos debemos ser ceniza arrojada al aire,
volver cuanto antes al polvo
que en su misericordia nos absuelva y acoja.
Verse en el espejo o recordar cómo fuimos antes, ambas son acciones propicias para que el poeta se ensañe contra sí mismo y nos rebote ese sentimiento de autocrítica mordaz. Tal sucede, por ejemplo en “Encuentro”:
Ya me encontré a mí mismo en una esquina del tiempo.
No quise dirigirme la palabra,
en venganza por todo lo que me he hecho con saña.
Y me seguí de largo y me dejé hablando solo
–con gran resentimiento por supuesto.
Es el mismo mensaje, repetido, de “Antiguos compañeros se reúnen”:
Ya somos todo aquello
contra lo que luchamos a los veinte años.
“Antiguos compañeros se reúnen” es la versión más breve de un tema que lo persigue sin pudores, insistente con su cruel salmodia, como en “Otredad, otra edad”:
¿Qué pensaría de mí si entrara en este momento
y me encontrase en donde estoy, como soy,
aquel que fui a los veinte años?
La palabra no es “ironía”; es lo contrario, una cruda literalidad que no ahorra nada para ser directa, para definir situación o sentimiento, sin piedad y con la única honrada adicción a la verdad. También el humor proviene de ahí, de ser literal, insobornablemente fiel a un rigor que, de tan duro, adquiere visos de comicidad, una cruda comicidad en la que la risa es apenas una forma de asombrarse o de defenderse.
Gracias, mil gracias, todo está muy bien.
Celebro lo que hacen y lo agradezco.
Me gustan mi laptop y mi laserprinter.
Pero soy como soy y no son para mí
poemas en pantalla ni a muchas voces
ni con animaciones electrónicas.
Me quedo (aunque sea el último) con el papel.
La página no es, como se dice ahora, un soporte:
es la casa y la carne del poema.
Allí sucede aquel íntimo encuentro
que hace de otras palabras tu mismo cuerpo
y te vuelve uno solo con lo que dicen sus letras.
Lo que resulta de toda esa sustancialidad sin contemplaciones, de esta devastadora capacidad para hallar las palabras que desnuden y pasen a través de las apariencias, que capturen el encantamiento poético que puede haber en la más sincera visión, en la más austera y precisa verbalización de aquello que lo toca, lo que resulta de todo esto, en términos formales, es una poesía que no se parece a la de nadie y que inventa su propia forma –su propia retórica– como consecuencia del contenido del poema.
La única originalidad que vale en este mundo que ha canonizado lo novedoso es la originalidad que resulta, no la que uno se propone. La poesía de Pacheco es original porque él nunca pensó en ser original sino en ser fiel a la expresión desnuda de sus visiones.
2
La atmósfera de derrota no disimula cierta complacencia en la aceptación de la fatalidad, al menos, si no complacencia, un retintín de malicia por haber adivinado la misma derrota. En un poema titulado “Retorno a Sísifo” hace patente esa aceptación:
Rodó la piedra y otra vez como antes
la empujaré, la empujaré cuestarriba
para verla rodar de nuevo.
Comienza la batalla que he librado mil veces
entre la piedra y Sísifo y mí mismo.
Piedra que nunca te detendrás en la cima:
te doy las gracias por rodar cuestabajo.
Sin este drama inútil sería inútil la vida.
A la imagen de la piedra que llega a la cima y rueda de nuevo, por siempre, puede enfrentarse, con el mismo significado, el espectro del buque fantasma, también perpetuo después del naufragio que lo origina; tal es “Titánic”:
Nuestro barco ha encallado tantas veces
que no tenemos miedo de ir hasta el fondo.
Nos deja indiferentes la palabra catástrofe.
Reímos de quien presagia males mayores.
Navegantes fantasmas, continuamos
hacia el puerto espectral que retrocede.
El punto de partida ya se esfumó.
Sabemos hace mucho que no hay retorno posible.
En esta derrota general, también el oficio del poeta es perpetuamente vencido. A su dureza le puede el sentimentalismo que él mira con ironía y hasta con extrañeza; pero este es otro fracaso más del poeta, como lo cuenta en “Melopea”:
Un señor toca el piano, otro declama
una “poesía” muy dulce de hace cien años.
Estoy a punto de reírme o largarme,
huir de esta catacumba en donde, pese a todo,
soy por inmensa diferencia el más viejo.
¿Quién es el cursi, el anticuado, el ridículo?
Porque la gente se conmueve,
brotan lágrimas,
se toman de la mano,
se besan.
La melopea
puede sonar grotesca
pero ha logrado
lo que nunca obtendré con mis versitos.
3
El empeño de ir a la sustancia propicia el poema corto, el epigrama, la frase que representa el aforismo perfecto, el destello antecedido y continuado por la oscuridad. Se trata de una constante en la obra poética de Pacheco. Los temas cambian, pero el medio es propicio para las sentencias históricas, para los juicios sobre el poder. En “Última fase”, por ejemplo, dice: “Ningún imperio puede / durar mil años.”
También sus dos poemas titulados “Arte poética” reflejan, el primero, ese ávido designio de fidelidad y, el segundo, el pesimismo inexorable:
(Arte poética I)
Tenemos una sola cosa que describir:
este mundo.
(Arte poética II)
Escribe lo que quieras.
Di lo que se antoje:
de todas formas vas a ser condenado.
La fugacidad del tiempo, su inasibilidad, tema central, obsesivo, recurrente en la poesía de José Emilio Pacheco, queda patente también en “El segundero”, un poema de una sola frase partida en tres versos:
Digo instante
y en la primera sílaba el instante
se hunde en el no volver.
En otro poema, también muy breve, Pacheco dice lo mismo pero con una imagen demoledora:
Nada fija el instante:
en el retrato
se mueren más los muertos.
Aunque, me contradigo, el tiempo no es fugaz, el tiempo está ahí, los efímeros somos nosotros. Así lo dice el poeta en “Aves de paso”:
El tiempo no pasó:
aquí está.
Pasamos nosotros.
Solo nosotros somos el pasado.
Aves de paso que pasaron
y ahora,
poco a poco,
se mueren.
El apocalipsis no es el privilegio de esta agonía interminable, todo ocurre entre la rutina cotidiana, como si nada; por ejemplo “El fin del mundo”:
El fin del mundo ya ha durado mucho
y todo empeora
pero no se acaba.
Y este final sin final es inapelable, no hay a quien rezar, no se puede pedir misericordia; eso está claro en “Plegaria”:
Dios que estás en el No
bendice esta Nada
de la que vengo y a la que regreso.
Una de las características del poeta, de este poeta, es que piensa las cosas sin supuestos, las aborda de nuevo y las lee distinto: por ejemplo, en “Elogio de la fugacidad”, después de preguntarse tantas veces cómo pasa el tiempo, reconoce que “si pudiéramos / detener el instante / todo sería mucho más terrible”. O esa lectura, al revés, de algo tan obvio como la “Oscuridad”:
El centro de la noche no es la luna
sino la oscuridad
que manda en todo.
Los poemas de amor de Pacheco no son muchos. Entre los breves está esta hermosísima “Alabanza”: “En silencio la rosa habla de ti”.
Pero en los poemas breves cabe mucho más la autoburla, el escarnio contra sí mismo, los llamados de atención sobre la propia miseria, como en “Consejera del aire”:
Cada vez que me creo importante
llega la mosca y dice:
“No eres nadie.”
4
Poeta en todos los registros, acaso el destello aforístico, que es notable en Pacheco, opaca, aunque no del todo, la maestría en el poema largo, en el desarrollo monográfico de un tema –el terremoto, la Conquista española, viajes, paisajes, historias brutales, como la que cuenta en “Manuscrito de Tlatelolco”– en series de poemas, o en poemas largos. Y una larga serie, “Antigüedades mexicanas”: el poema sobre Tulum comienza así:
Si este silencio hablara
sus palabras se harían de piedra.
Si esta piedra tuviera movimiento
sería mar.
Y en el mismo libro –Islas a la deriva– hay otra serie de poemas que se aúnan bajo su título, alusivo al tema, “Escenas del invierno en Canadá”.
Dedica una secuencia de doce poemas a “El caracol”; otros doce, “Circo de noche”, con subtítulos, referidos a los personajes del circo, contorsionista, ilusionista, pulgas, payasos, etc.; veinticinco poemas, en serie, con el título de “Aire oscuro”, para unos dibujos de Vicente Rojo; con quien publicará veinte poemas para un libro de artista titulado Jardín de niños, al que pertenecen estos versos:
El niño tiene la intuición de que no es preciso formar
una secta aparte o sentirse
superior a los otros para hacer poesía.
La poesía se halla en la lengua,
en su naturaleza misma está inscrita.
Y sus primeas frases son poéticas siempre.
Como un poeta azteca o chino,
el niño de dos años se interroga y pregunta:
–¿Adónde van los días que pasan?
Otra larga serie de poemas la comprende su conmovedora memoria del terremoto de ciudad de México de 1985, “Las ruinas de México (Elegía del retorno)”. Y hay “un cuento en cinco actos y en verso”: “El señor Morón y la niña de plata”.
5
La forma poética convencional puede romperse. Pacheco posee el don cada vez más escaso de hacer, por ejemplo, buenos sonetos, como “La materia deshecha”:
Vuelve a mi boca, sílaba, lenguaje
que lo perdido nombra y reconstruye.
Vuelve a tocar, palabra, el vasallaje
donde su propio fuego se destruye.
Regresa, pues, canción hasta el paraje
en que el tiempo se incendia mientras fluye.
No hay monte o muro que su paso ataje.
Lo perdurable, no el instante, huye.
Ahora te nombro, incendio, y en tu hoguera
me reconozco: vi en tu llamarada
lo destruido y lo remoto. Era
árbol fugaz de selva calcinada,
palabra que recobra en el sonido
la materia deshecha del olvido.
“Palabra que recobra en el sonido / la materia deshecha del olvido”: el significativo contraste que presenta este poema es enunciar el propósito de repensar cada palabra, “lenguaje / que lo perdido nombra y reconstruye”, valiéndose de un medio totalmente clásico, como es el soneto en endecasílabos. Como quien dice: miren, conozco la forma y renuncio a su formulismo.
Digo que Pacheco conoce las formas, sabe usarlas, lo demuestra, pero opta por eliminar esas apariencias y enfrentarse desnudo a las palabras, sin retórica, entendida esta en su sentido primigenio, como arte de la persuasión. Lo que menos le interesa a esta poesía es convencer al lector. La poesía de Pacheco está en una etapa anterior a la retórica, nunca persuade, a lo sumo declara, reconoce, describe. Oigamos su “Disertación sobre la consonancia”:
Aunque a veces parezca por la sonoridad del castellano
que todavía los versos andan de acuerdo con la métrica;
aunque parta de ella y la atesore y la saquee,
lo mejor que se ha escrito en el medio siglo último
poco tiene en común con La Poesía, llamada así
por académicos y preceptistas de otro tiempo.
Entonces debe plantearse a la asamblea una redefinición
que amplíe los límites (si aún existen límites),
algún vocablo menos frecuentado por el invencible desafío
de los clásicos.
Un nombre, cualquier término (se aceptan sugerencias)
que evite las sorpresas y cóleras de quienes
–tan razonablemente– leen un poema y dicen:
“Esto ya no es poesía.”
6
Por su parte, dejando a los preceptistas las otras discusiones, José Emilio Pacheco declara tajante: “la poesía tiene una sola realidad: el sufrimiento”, y concibe la poesía como lo que sucede entre el texto y el lector. Así lo explica en “Carta a George B. Moore en defensa del anonimato”:
Escribo y eso es todo. Escribo: doy la mitad del poema.
Poesía no es signos negros en la página blanca.
Llamo poesía a ese lugar del encuentro
con la experiencia ajena. El lector, la lectora
harán o no el poema que tan solo he esbozado.
En el mismo poema termina diciéndole a Moore que “En realidad los poemas que leyó son de usted: / Usted, su autor, que los inventa al leerlos”. Pero así como estima el poema, le da un papel de payaso al poeta. “‘Yo’ con mayúscula”:
En inglés “yo”, es decir “I”,
se escribe siempre con mayúscula.
En español la lleva pero invisible.
“Yo” por delante
y las demás personas del verbo
disminuidas siempre.
Por eso qué presunción decirle al mundo:
“Yo soy poeta.”
Falso: “yo” no soy nada.
Soy el que canta el cuento de la tribu
y como “yo” hay muchísimos.
Ocupamos el puesto en el mercado
que dejó el saltimbanqui muerto.
Y pronto nos iremos y otros vendrán
con su “yo” por delante.
Es legendario el empeño que Pacheco siempre puso en corregir, sin límites entre lo inédito y lo publicado, todo lo que había escrito. Al respecto dice Pacheco:
Escribir es el cuento de nunca acabar y la tarea de Sísifo. Paul Valéry acertó: no hay obras terminadas, solo obras abandonadas. Al revisar varios de estos poemas, sobre todo los que hice antes de mis veinte años, no creo desfigurarlos mediante cambios que consisten básicamente en supresiones, sino revisar la distancia entre lo que dicen y lo que intentaron decir. Si uno tiene la mínima responsabilidad ante su trabajo y el posible lector de su trabajo, considerará sus textos publicados o no como borradores en marcha hacia un paradigma inalcanzable. Reescribir es negarse a capitular ante la avasalladora imperfección.
José Emilio Pacheco repasaba palabra por palabra todos los poemas de la reedición de cada uno de sus libros. Consultaba, pensaba y sopesaba. Luego hacía los cambios que estimaba necesarios. El tiempo afecta a las palabras, Pacheco lo dijo en “(Sabor de época)”:
Todo poema es un ser vivo:
envejece.
7
El tema central de la poesía de Pacheco es el tiempo. En el primer poema de su primer libro ya lo declara: “Atrás el tiempo lucha contra el cielo. / Agua y musgo devoran las señales.” En “A quien pueda interesar”, un poema temprano, el poeta reconoce el tiempo como su obsesión central:
A mí solo me importa el testimonio
del momento inasible, las palabras
que dicta en su fluir el tiempo en vuelo.
El asunto es explícito, como se nota en los títulos que utiliza alusivos al tiempo. Una de las ediciones de su poesía reunida se llama Tarde o temprano y tiene libros como No me preguntes cómo pasa el tiempo, Desde entonces y Siglo pasado.
En el primer poema de El reposo del fuego, José Emilio Pacheco se refiere a la “incendiaria sed del tiempo”, reconociendo su capacidad devastadora y entendiéndolo como un corrosivo implacable, como un desgaste; también, en términos históricos, como la cruel herencia de los poderes y las fatalidades inexorables.
El tiempo hace lo que le dicta la eternidad:
construye y destruye,
se presenta sin avisar y se va cuando quiere.
No entiende que nada más estamos aquí:
para que pase el tiempo
por la oquedad,
por el vacío que somos.
El tiempo es más que una categoría
kantiana, mucho más que una medida,
misterioso, inexpugnable:
Arde la misma rosa en cada rosa.
El agua es simultánea y sucesiva.
El futuro ha pasado.
El tiempo nace
de alguna eternidad que se deshiela.
La historia de la especie se convierte
en “la abyecta procesión del matadero”.
Una frase de Bernal Díaz del Castillo
–“porque como los hombres no somos
todos muy buenos”– le sirve de epígrafe
para un poema demoledor,
“Crónica de Indias”:
Después de mucho navegar
por el oscuro océano amenazante
encontramos
tierras bullentes en metales, ciudades
que la imaginación nunca ha descrito,
riquezas,
hombres sin arcabuces ni caballos.
Con objeto de propagar la fe
y arrancarlos de su inhumana vida salvaje,
arrasamos los templos, dimos muerte
a cuanto natural se nos opuso.
Para evitarles tentaciones
confiscamos su oro.
Para hacerlos humildes
los marcamos a fuego y aherrojamos.
Dios bendiga esta empresa
hecha en Su Nombre.
El tiempo es inaudible, misterioso, intangible. Sin embargo, existe una manera no de entenderlo, eso es imposible, sino de escucharlo. Y la experiencia es sagrada, emocionante, plena. “Mozart: Quinteto para clarinete y cuerdas, en ‘la’ mayor, k. 581”:
La música llena de tiempo brota y ocupa el tiempo.
Toma su forma de aire, vence al vacío
con su materialidad invisible. Crece
entre el instrumento y el don
de tocar realmente su cuerpo de agua,
fluidez que huye del tacto, manantial hecho azogue,
porque inmovilizada sería silencio la música.
La corriente de Mozart tiene
la plenitud del mar y como él justifica el mundo.
Contra el naufragio y contra el caos que somos
se abre paso en ondas concéntricas
el placer de la perfección, el goce absoluto
de la belleza incomparable
que no requiere idiomas ni espacio.
Su delicada fuerza habla de todo a todos.
Entra en el mundo y lo hace luz resonante.
En Mozart y por Mozart habla la música:
nuestra única manera de escuchar
el caudal y el rumor del tiempo.
8
Otro tema constante desde los primeros libros de Pacheco son los animales. Para estos vale también ese principio rector, esa categoría kantiana de su estética, ir a la sustancia. Más que fábulas, más que simbologías morales, los poemas zoológicos de Pacheco son preponderantemente descriptivos. Se sabe, también, que toda palabra comienza por ser una metáfora; y que en todas las culturas son ineludibles las categorías analógicas aplicables a los animales. Por ejemplo, “El espejo de los enigmas: los monos”:
Cuando el mono te clava la mirada
estremece pensar si no seremos
su espejito irrisorio y sus bufones.
Sin embargo, el peso simbólico no tiene el prestigio de los mitos o de los animales imaginarios y se reduce a la presencia zoológica en la vida cotidiana, con “Fábula”:
Matamos al centauro y al unicornio.
Sepultamos al fénix en sus cenizas.
Conservamos la vaca, el perro, el conejo:
Tiene indudable riesgo el inconformismo.
Más que simbologías ilustres, aun mirados con piedad, los animales también terminan siendo la evidencia de una mayúscula tautología, como en “Hormigas”:
Las hormigas van y vienen por el sendero bajo la hierba, con sus inmensas cargas solidarias, su disciplina ciega, su voluntad constructora, no se preguntan para qué han nacido, cuál es el objeto de sus afanes, qué justifica su fatiga, son libres, no tienen yo, carecen de ambiciones individuales, no les importa el paso del tiempo, saben que están aquí porque siempre hubo hormigas y deben continuar su camino contra el veneno y contra el pisoteo, para que este planeta no se vuelva otro lugar desierto y sin hormigas.
Un hermoso poema, “Cocuyos”, también descriptivo, pero paradójico; una situación en la que la evidencia del día, con lo cruel, no alcanza para desmoronar el encanto de la noche:
En mi niñez descubro los cocuyos.
(Sabré mucho más tarde que se llaman luciérnagas.)
La noche pululante del mar Caribe
me ofrece el mundo como maravilla
y me siento el primero que ve cocuyos.
¿A qué analogo lo desconocido?
Las llamo estrellas verdes a ras de tierra,
lámparas que se mueven, faros errantes,
hierba que al encenderse levanta el vuelo.
Cuánta soberbia en su naturaleza,
en la inocente fatuidad de su fuego.
Por la mañana indago: me presentan
ya casi muerto un triste escarabajo.
Insecto derrotado sin su esplendor,
el aura verde que le confiere la noche;
luz que no existe sin la oscuridad,
estrella herida en la prisión de una mano.
9
Pacheco es inabarcable. Enumero sus temas y, al leerlo, noto que se me quedan por fuera varios. Los lugares, por ejemplo. Hay muchos poemas. También los escritores como López Velarde, Galdós, Rulfo, Efraín Huerta, Sabines, Jorge Guillén, Flaubert, César Vallejo, son muchos los ejemplos, o como este otro breve homenaje a Baudelaire, en “Gato”:
Ven, acércate más.
Eres mi oportunidad
de acariciar al tigre
–y de citar a Baudelaire.
Hay algo que rezuma la poesía de Pacheco, insobornable y sin concesiones. Su desconfianza hacia el poder, las razones de Estado, la manifestación de toda fuerza o el totalitarismo. “La derrota”:
El que piensa por todos prohibió pensar.
Su palabra es la única palabra.
Él dice todo sobre todas las cosas.
Solo existe algo que no puede prohibir:
los sueños.
Noche tras noche
la gente sueña en acabar con el que piensa por todos.
Podría seguir. Fue, es, una inmersión: uno lee a un poeta, cree que más o menos lo conoce, pasan años, llega un momento como este, y el poeta es otro (uno mismo es otro) y las palabras para referirse a sus poemas, en consecuencia, también son distintas.
Traté de hacer una lectura de sus poemas sin repasar mis impresiones anteriores y lo que resultó fue esta hipótesis acerca del poeta que inventa la forma, la destruye, la reinventa otra vez, solamente para ir más allá de las apariencias, para ir contra las apariencias, para hacer evidentes las apariencias. ~