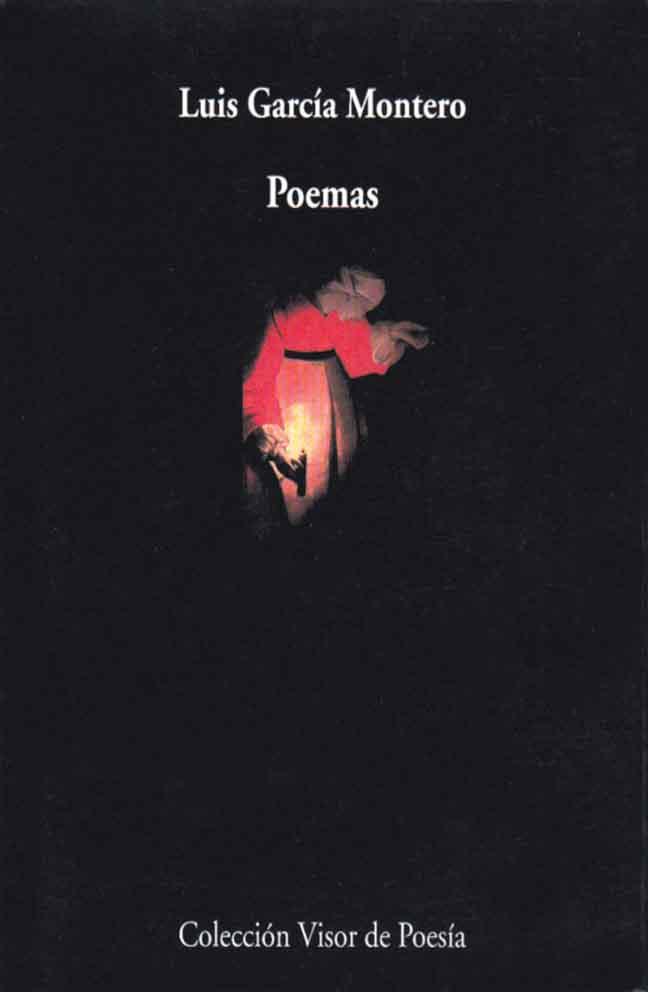La interacción entre la poesía española y la hispanoamericana se me parece a la de dos líneas paralelas, ambas de alta tensión, ambas cercanas, que alternan su paralelismo en ciertos momentos cumbre —Góngora y Bécquer en América, Rubén Darío y Neruda en España, son los más claros ejemplos— pero que en otras épocas han transcurrido aparte, apenas relacionadas por la estática de la lengua y por contactos personales entre poetas —mucho más episódicos—, como ocurrió en la segunda mitad del siglo xx.
Durante esa época —que sigue siendo la nuestra— predomina el aislamiento entre una y otra orillas, para no hablar de la proverbial ignorancia entre los países americanos; esta incomunicación penetró algunas de sus capas en los decenios del sesenta y del setenta gracias al boom de la narrativa latinoamericana que permitió, casi por inercia del comercio editorial, la circulación entre países de algunos poetas de la región, principalmente originarios de los centros exportadores de libros —a Bogotá llegaban libros de Octavio Paz, Jaime Sabines, José Emilio Pacheco, José Carlos Becerra, Enrique Molina, Olga Orozco y etcétera—. Algunos eran conocidos por la acción de la Casa de las Américas, como José Lezama Lima y Antonio Cisneros, y otros por el azar que preside, más que en ninguna otra cosa, la circulación de la poesía, como las ediciones chilenas de Nicanor Parra o las presencias, en diferentes años, de Juan Sánchez Peláez y Ernesto Cardenal en Colombia. El papel de algunas editoriales españolas en el boom —es el caso de Seix Barral— favoreció tangencialmente el conocimiento en América de algunos poetas de la generación de 1950, como José Ángel Valente, Ángel González, Gil de Biedma, Caballero Bonald y Francisco Brines.
La poesía española circulaba por su propia senda, senda fiel a la noción de paralelismo, pues poco se cruzaba con la de América; pero mantenían, líneas de alta tensión, una especie de campo magnético recíproco. Apelando al esquema, en ambas orillas del Atlántico aparecen las mismas tendencias: poesía social, poesía política, surrealismo, poesía metafísica, poesía cotidiana. No alcanzo a una enumeración exhaustiva (ni la intento), lo curioso es que todo —o casi todo— ha sucedido de manera distinta en cada lado, a veces en diferentes momentos, con polémicas —y problemas subyacentes— propios de cada orilla, con iconos y denominaciones también privativos para este lado y para el de enfrente. Un solo ejemplo: en América se ha escrito mucha “poesía de la experiencia”, pero nadie la ha llamado así, “poesía de la experiencia”, como un mote.
La “poesía de la experiencia” toma su nombre de un ensayo de Robert Langbaun que comentó Jaime Gil de Biedma en 1977. Luis Antonio de Villena ha caracterizado un poema de la experiencia como un texto lírico escrito racionalmente, realista y figurativo, en lenguaje natural —no sofisticado— y en tono de conversación. Tal naturalidad conversacional en ningún momento quiere decir espontaneidad o descuido. Lo conversacional, como es bien sabido, es un artificio. “Un poema así habla de la vida cotidiana y de situaciones habituales y urbanas de un individuo cualquiera. Pues el poeta —mujer u hombre— se sitúa como un ciudadano normal (García Montero) que habla —en un tono aparentemente fácil— de los temas de todos: amor, amistad, melancolía, sueños, recuerdos… Se escribe, naturalmente, desde el yo, pero (por la experiencia del personaje que viene de Langbaun y más cerca entre nosotros de la anterior poesía culturalista) algunos poetas —en la teoría— tratarán, sin siempre lograrlo, de hablar de un yo poemático“, escribe De Villena en la antología 10 menos 30 (Pre-Textos).
Luis García Montero comienza así, no sin gracia, el texto que abre Poemas: “me acuso públicamente de ser un poeta de la experiencia. Conviene que me presente así, con esta confesión a verso descubierto, porque hace muchos años que ningún concepto provoca tantos insultos y descalificaciones en la literatura española contemporánea”. García Montero explica que lo que realizó la poesía de los años ochenta fue “un intento de limpieza, de normalización lírica, después de los últimos coletazos de la coyuntura dictatorial del franquismo, resueltos de forma paradójica en el gusto infantil por la ruptura y por el esteticismo radical. La mala poesía social provocó al final de los años sesenta una reacción ingenua que llevó a muchos poetas, por la ley de los péndulos artísticos, a refugiarse en la seda, en los cisnes, en las bellezas preconcebidas o en la extravagante aventura de los rompedores de palabras”.
La incomunicación entre países, la lejanía de estos debates, para un colombiano, favorece las lecturas cruzadas, pues permite la mirada fresca de quien no ha tomado partido o, al menos, ha estado distante de las coyunturas que impiden una mirada en perspectiva, más allá de ciertos textos y ciertos poetas necesarios en su momento, indispensables para que la historia haya ocurrido como ocurrió, pero prescindibles a la hora de leer buenos poemas. Poetas y poemas que adquieren un valor más permanente, textos que un lector de poesía recomienda con entusiasmo. Precisamente ese aislamiento entre poesías de la misma lengua y de diferentes orillas del mar aplazó para mí el descubrimiento, la revelación, de la poesía de Luis García Montero.
En los poemas de Luis García Montero hay circunstancias puntuales, en ellos pasa el tiempo, llueve o hace sol, hay niebla, oscuridad, penumbras muy concretas en días que también son posibles en el almanaque del lector. Aire de ciudad, de ciudades, con esquinas y calles que se hallan en los mapas del hombre común. El poeta ha bajado de su pedestal, ya es un individuo “difícilmente iluminable por el soplo de la profecía divina o la maldición demoníaca”, sin vocación de sacerdote. Ahora el poeta es artesano humilde de un oficio que es pelear con palabras para producir encantamientos, un ser que yerra y se arrepiente, que le pone música verbal a las emociones, a los sentimientos que él es capaz de contar como únicos pero que le prestan palabras a los embrollos de todos. La poesía es esa claridad que devela las palabras de cada confusión, de cada recuerdo: “un poema útil no es el que sirve para propagar ideales, sino el que consigue otorgarle a las palabras un aspecto de necesidad, un significado personal que rehabilite el lenguaje en las expectativas de la sociedad”, dice el propio García Montero en el texto inicial de esta antología.
El artesano, a la hora de hablar del oficio, con devoción y modestia se refiere a la carpintería: “Yo te hablo de comas y mayúsculas,/ de imágenes que sobran o que faltan,/ de la necesidad de conseguir un ritmo/ que sujete la historia” (Poética). Y acaso en ese ritmo, en la existencia misma de historias, esté el rasgo distintivo de este poeta que parece hablar en los poemas, dirigirse a alguien, a él mismo, a una mujer que ama o amó.
Lo conversacional: para García Montero —y ahí está la gracia— la incrustación de lo cotidiano en el poema, su tono de susurro, está muy lejos, en la antípodas, de la improvisación o de la espontaneidad. Se trata de un ejercicio de la inteligencia, él lo ha dicho, de una inteligencia que se aplica a actos de conocimiento y de comprensión, una ascética que es al mismo tiempo una estética y una moral. “La poesía había significado ese momento preciso en que las palabras pasan a los hechos, en el que las palabras se convierten en el hecho. Decimos con frecuencia, cuando la intensidad define una situación, que vamos a pasar de las palabras a los hechos. Pues bien, la poesía, la literatura en general, es ese espacio en el que son las palabras las que pasan a los hechos, porque no se puede distinguir entre las palabras y los hechos”.
En un tono menor, una poesía mayor. Susurros que se vuelven tangibles gracias a los escenarios del poema, que en García Montero son más que espacio, son atmósfera y clima, mucho más que descripción, sucedáneo del destello metafórico —tan ajeno a la sobriedad de este poeta: “Porque si ya no existe,/ aunque nadie se ocupe de sus solemnidades/ hay noches en que llega la verdad,/ ese huésped incómodo,/ para dejarnos sucios, vacíos, sin tabaco,/ como un restaurante de sillas boca arriba/ y a punto de cerrar” (Diario cómplice, xviii).
Los ejemplos del papel del escenario como forma del tono, como clima emocional, pueden multiplicarse, nunca repetidos, siempre ajustados al poema: “Yo sé/ que el tierno amor escoge sus ciudades/ y cada pasión tiene un domicilio” (Diario cómplice, i); “casi nada heredé,/ sólo la tentación y su sonrisa/ y aquellos ascensores/ más pequeños que un beso” (Diario cómplice, iv); “ya sabes que el otoño,/ además del plumaje/ mojado/ de los árboles,/ además de la luz y de esta tierra, era una cita rota, perdida entre nosotros” (En los días de lluvia, ii); “porque la vida entra en las palabras/ como el mar en un barco,/ cubre el tiempo el nombre de las cosas/ y lleva a la raíz de un adjetivo/ el cielo de una fecha,/ el balcón de una casa,/ la luz de una casa reflejada en un río” (El amor).
El tono coloquial, además de estar en las antípodas de la improvisación, se afirma a sí mismo como música. “No creo que exista un lenguaje poético diferente al lenguaje común”, declara y luego dice: “A la hora de escoger sus palabras, el poeta está siempre enfrentado con su música, porque su música es su conciencia estética. Y digo enfrentado, ya que la relación con la música propia no es nunca un puerto tranquilo. Escribir poesía es un duelo con la música propia, una necesidad de enriquecerla y un temor de traicionarla”. A partir de Las flores del frío (1991), la intención musical se vuelve explícita y frecuente en poemas titulados “Canción”, como “Canción tachada”, “Canción amarga”, “Canción sin nadie”, para mencionar las tres primeras, y como “Canción 2001”, “Canción pornográfica”, “Canción del día siguiente”, incluidas en La intimidad de la serpiente (2003).
Cuando el difícil instrumento del habla común es usado por una sensibilidad poética verdaderamente honda, el resultado es una renovación del lenguaje y de los tropos; es difícil, casi imposible, inventar imágenes nuevas sobre la luna. Pero la visión renovada brota del flujo coloquial, gracias a la inteligencia poética: “esa luna color de viejo saxofón/ me retendrá en París./ Esa luna color de vieja mariposa,/ de alma vieja buscando sobre el viento/ ojos para mirar el fin de siglo,/ gatos que son las dudas de la noche” (Diario cómplice, xxv). Son abundantes estos hallazgos a contracorriente del lugar común. Para no ir muy lejos, en el poema siguiente aparece “un cielo drogado de tormenta”.
En la poesía de amor hay momentos de intensidad y deslumbramiento, como cuando comienza un poema: “Nada más solitario que el dolor,/ porque también excluye a quien lo siente”, o cuando evoca “la imperceptible prisa de los labios/ que buscaron un cuello donde apoyar su aliento”.
Los temas y enfoques de la poesía de García Montero, con el tiempo, y también gracias a una inteligencia sensitiva, autocrítica, naturalmente inclinada a la búsqueda, han ido modificándose, ampliándose, creciendo. Él mismo lo entrevió bien: “Abriéndose paso a la plural realidad contemporánea, ensanchando el abanico del realismo e intentando saltar sobre los topoi más ilustres en que tan a menudo se funda la retórica literaria y más aún la retórica poética”. Justamente esta apertura es más notoria a medida que avanza, principalmente en su último volumen antologado en Poesías, titulado La intimidad de la serpiente, el libro, cito sus propias palabras, de “alguien que mira la realidad y que se siente desesperadamente unido a una vida que no le gusta”.
Para el lector de poesía que haya vivido en España durante el fin del siglo xx debe ser familiar la situación específica en que surge la llamada “poesía de la experiencia”, ejerciendo el parricidio contra el esteticismo y la distancia de los novísimos. En ese momento, una voz como la de García Montero resultaba subversiva. Hubo polémicas. Hubo necesidad de explicaciones —como los textos que preceden esta antología—. Hoy, sin haber vivido las discusiones, veinte años de por medio, un océano de por medio, descubro en Luis García Montero una poesía sustantiva y necesaria, y agradezco el hallazgo, nada común, de un poeta excepcional. –
‘Gravity’, primeras tomas largas I: notas para una historia
La primera toma de Gravedad de Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki es parte de una tradición con al menos ochenta años de vida. Aquí un principio de exploración.
Ciencia y filosofía: una dicotomía de corto alcance
La ciencia y la filosofía son discursos distintos, pero no opuestos, que han estado y deben estar en permanente contacto. Su supuesta rivalidad es reciente y una revisión histórica nos muestra…
Un árbol de agua
Paz narró que los primeros versos de Piedra de sol(1957) le fueron literalmente dictados. En un estado casi sonámbulo (en el más extraño hierofante que ha tenido la Musa: un taxi neoyorquino)…
El feminismo y sus olas
La historia del feminismo suele dividirse en olas que inundan y se repliegan del presente. Sin embargo, la trayectoria de este movimiento político en México pone en duda la precisión de esta metáfora.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES