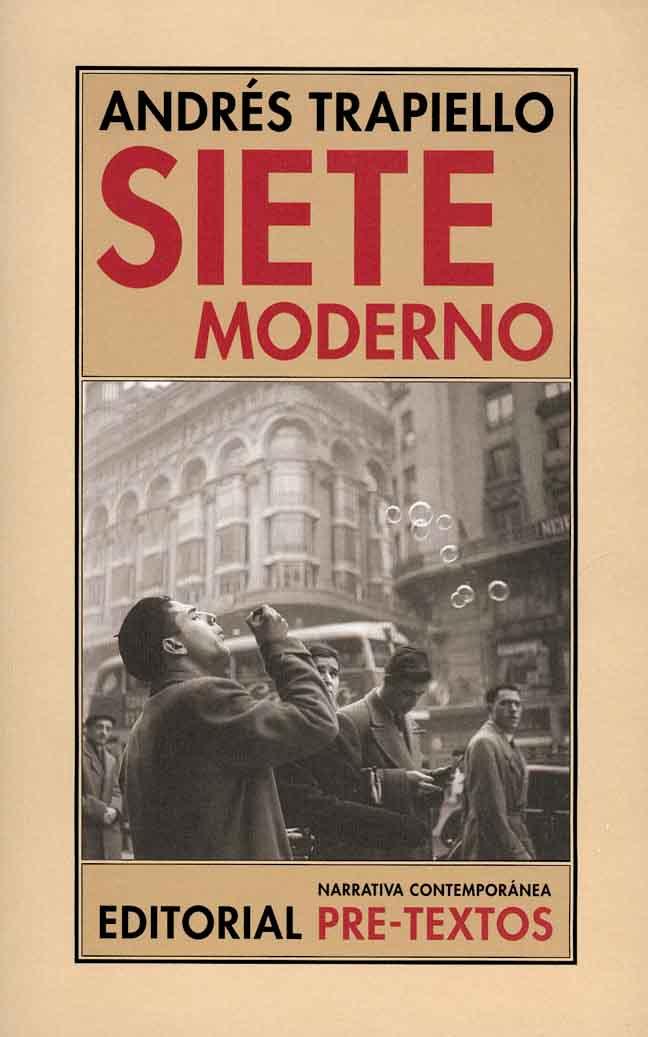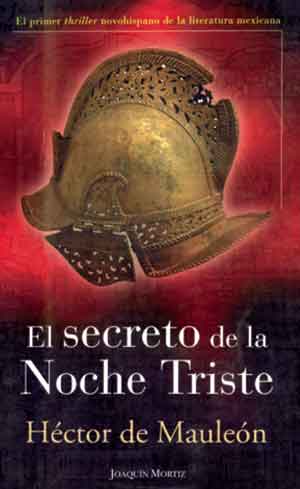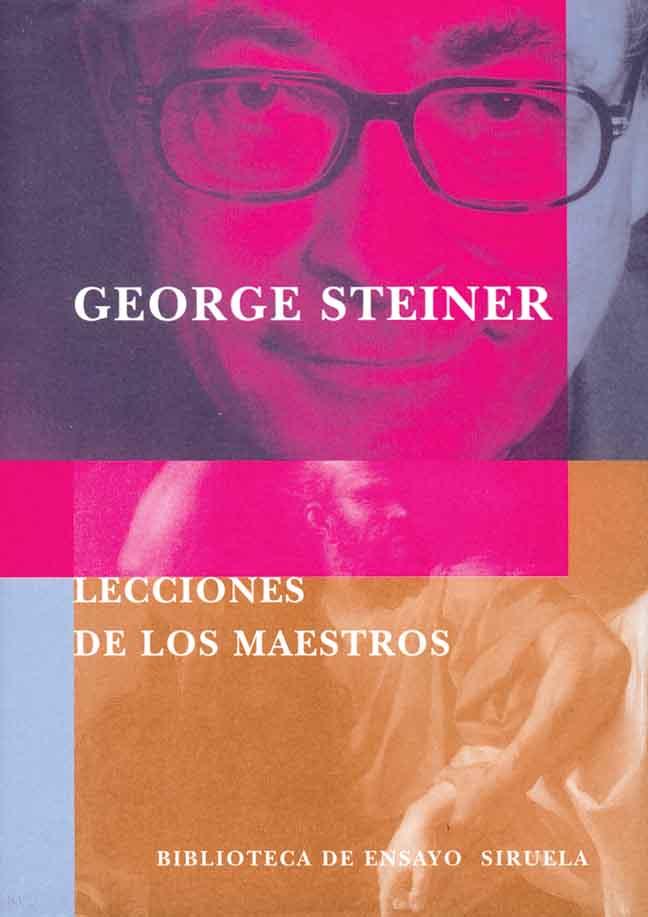La verdad no existe pero hay que inventarla para contársela a los amigos. Eso creo por lo mismo, porque me lo dijo un amigo, y ahora lo compruebo con la lectura del duodécimo volumen de este Salón de los pasos perdidos, que se llama a la vez, sin contradecirse, “novela en marcha” y “diario”. Sin renunciar a una fidelidad muy profunda, Trapiello establece un tratado de límites flexibles entre la ficción o, mejor, la imaginación —como cualidadactuante del vivir cotidiano— y la crónica descriptiva fiel a la epidermis de los hechos, aquí apariencias: alguien, mencionado en un tomo anterior a este Siete moderno, le corrige lo que él escribió, un verso, el menú, el valor de la cuenta, “algunos pormenores…, no el tono general del relato”. En una frase suelta sin intención definitoria, como suele ocurrir, el mismo Trapiello revela lo que resulta más atractivo en esta novela de un hombre que cuenta, que va contando su vida año por año. El tono. Un tono de confidencia, que resulta cada vez más ajustado, porque tomo a tomo el lector encuentra en el relato a un hombre más sereno, más capaz de compasión y que nunca disimula ante sí mismo, a veces con humor, a veces con dureza, pero siempre con la transparencia que le permite al lector sentirse amigo del personaje de ficción/realidad que aparece en estas páginas.
Ese tono, además, corresponde a una partitura literaria de honda sensibilidad, que comienza, sí, por el fraseo, pero que está armada con una precisión en las palabras y un sentido poético que, valiéndose de la riqueza y el arte del lenguaje, logran librar de la monotonía el relato de la vida de un hombre al que no le sucede nada extraordinario. Acaso eso sea precisamente lo excepcional, un hombre con vida interior y consciente del valor de las palabras que decide ir contando su vida, y eso es lo otro. No se es alguien que de golpe y porrazo resume su vida, necesariamente su pasado: aquí es el presente diariamente narrado y luego pasado por el filtro de la trascripción con seis años de retraso. Tal es el proceso de un proyecto a estas alturas formidable y en ascenso.
Los personajes de esta novela del noyo, y lo digo así para preguntar en contra de las categorías académicas cuál literatura no es del yo como para que a los diarios se les abrogue la denominación doblemente tautológica de “literatura del yo”, los personajes de esta novela, digo, son ese “uno” narrador que puede volverse segunda o tercera persona, la mujer y sus hijos —M., R., y G.—, Manuel —que hace parte de la familia cuando están en Las Viñas—, algunos otros pocos amigos con sus propias iniciales, como R. G. o L. A. De V., y una X proteica que cambia de identidad y de sexo según cada episodio de este relato sin más trama que el tráfago diario.
La vida doméstica del narrador está contada con un amor y un humor intensos por y con su familia. Este hombre melancólico es, antes, en lo básico, en su casa, un hombre feliz. Y es bien sabido que es más difícil y más escasa la literatura de la felicidad humana, una felicidad que no consiste en el arrobamiento, que contiene el agrio sabor de la incertidumbre, que puede contarse, como en Siete moderno, con las discusiones conyugales, con la ausencia —de M., de R. o de G.—, con la necesidad del otro, con la preparación del desayuno al hijo menor, con los momentos compartidos durante el apacible verano o en el invierno doloroso.
Tres son las geografías principales de Siete moderno: Las Viñas, Madrid y una tercera, proteica como la X, y que corresponde a los viajes que hace el narrador, en calidad de conferencista invitado, por diferentes lugares, que en el fondo son uno solo compuesto de tren, hotel, evento y cena, y no se crea que este esquema obligado es repetitivo, todo lo contrario, la gracia de la escritura consiste en que el lector sabe distinto cada viaje, una veces con acento nublado, otras con fondo hilarante.
Pero el principal escenario es la intimidad de un hombre que escribe, y que para escribir se ha tomado el trabajo de averiguar el nombre preciso de cada animal o cosa y el verbo exacto que corresponde a cada acción y que se ha pasado años y años afinando su sensibilidad de poeta en el ejercicio diario de la escritura. El que gana es el lector, que devora las 637 páginas de este libro sin querer que se le acaben, todo por las virtudes de una prosa envolvente. El azar, que todo lo puede, puso en mis manos unos Cantares de Augusto Ferrán que citan Bécquer y Juan Ramón Jiménez. Dicen las coplas de Ferrán:
Los mundos que me rodean
son lo que menos extraño;
el que me tiene asombrado
es el mundo de mi alma.
Yo me he querido vengar
de los que me hacen sufrir
y me ha dicho mi conciencia
que antes me vengue de mí.
Ese “uno” que escribe Siete moderno se trata con la dureza que propone la copla, en venganza contra sí mismo, descubriendo, siempre con asombro, nuevos recovecos de la intimidad; en estos momentos el tono es hondo y emocionante: “no puede uno detenerse en los recuerdos, fascinado, porque se lo traga a uno el abismo. No sabemos qué perseguimos en ellos, ya que tanto daño nos hacen. Se los acerca uno al alma como droga y nepente, para sutilizarla, y al contrario, nota uno su quemadura de hoja de cuchillo al rojo vivo, y suerte si el cuchillo que nos hirió, al rojo, puede cauterizarnos la herida”.
En contrapunto, con intermitencias, nunca ausente, está el humor, que cuando se dirige a sí mismo es vitriólico, lo mismo que cuando pesca celebridades en situaciones que provocan la risa del lector: “Von Karajan, el músico, muy galán también, muy divino, que dirigía todo con los ojos cerrados, en una mano la batuta y poniendo la otra como si tuviera en ellas un par de huevos de colibrí y temiera que pudieran cascársele”. O la cercanía de Sarita Montiel en una sala de espera de aeropuerto: “como la tengo muy cerca veo muy bien su rostro… Es una mezcla, perfecta diríamos, si fuese posible la perfección en esas combinaciones, una mezcla, decía, de cirugía estética y Molokay, y se ve que en su semblante luchan con denuedo las fuerzas del Bien y las del Mal, la cosmética y la ultratumba, sin que hasta el momento se haya decidido la batalla. El resultado es una cara untada de pomadas y aceites que le dan cierto aspecto de muñeca antigua”. El humor aparece también en incidentes anodinos de la vida diaria, como el día en que nuestro protagonista, apabullado por el calor, está en la fila de la caja del mercado cuando ve una mujer que viene con dos paquetes robándole a todos su turno: “Ni siquiera preguntaba si la dejaban colarse. No, se limitaba a decir ‘sólo llevo esto’, movía el culo, y con un golpe de cadera dejaba atrás a cada una de las personas de la cola, y se aprestaba a adelantar a otro rival”. Hasta cuando llega adonde nuestro narrador: “cuando le oí su ‘¿le importaría que pasara antes?’, di gracias al cielo y un alarido tan desmedido que el encargado cortó de inmediato la música, pensando que alguien se había muerto allí, fulminado… En menos de un minuto se armó allí un gran motín”. No me alargo en la narración de la comedia pero al fin triunfa la justicia.
Siete moderno narra la vida diaria durante 1998 de un hombre al que no le pasa nada extraordinario, que vive una apacible vida familiar, escribe la mayor parte del día, persigue en El Rastro y en las librerías de viejo cierta clase de papeles, fotos, grabados, revistas, libros y documentos —¡un pagaré de Rubén Darío!— con pasión y maniático deleite, viaja como conferencista y lee y lee y conoce, ya como especialista, la literatura en castellano. Ama a Cervantes, a Galdós, le parece sobrevalorada la generación del 27, no cree en ninguna de las figuras públicas de la literatura, desconfía de los certámenes, de los premios, la vida social de los escritores, los cánones establecidos y la cultura oficial. Arrasa con la literatura americana del siglo pasado, empezando por Borges: “en ‘El inmortal’ tiene uno la sensación de no haber abandonado aún la vieja tragedia neoclásica, mentalista y fría, concebida según un arte combinatorio y mecánico. La prosa, qué duda cabe, tiene cierto empaque. También Racine lo tiene”. Su más amado poeta del siglo xx es Juan Ramón Jiménez.
Ya en su duodécimo volumen, el Salón de los pasos perdidos es una obra monumental, no sólo por su tamaño sino por su ejercicio de introspección y también por la manera de seducir a los lectores que, con el primero, se vuelven adictos a estos diarios en donde no pasa nada, siguen por buscar tomos anteriores y terminan por esperar cada año esta lectura deliciosa y apasionante. ~