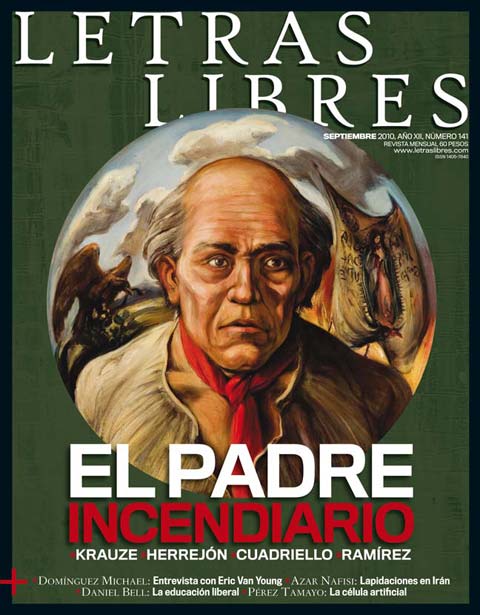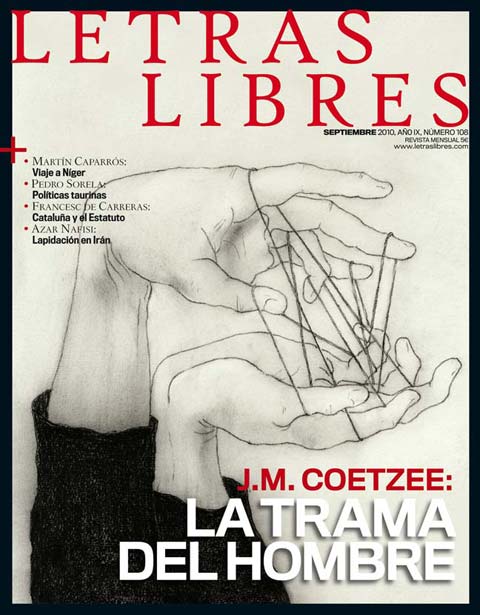Al borde de la guerra con Japón, en diciembre de 1941, los estrategas norteamericanos estaban convencidos de que su país, a fin de cuentas, y aunque fuera con trabajo, y aun mucho trabajo, acabaría por derrotar al Japón, en el caso cada vez más inminente de que llegara a estallar una guerra en los dos países.
El jefe de operaciones navales estadounidense, almirante Harold Stark, explicó las razones de este optimismo al embajador del Japón: “mientras ustedes pueden alcanzar la victoria inicial, debida a timing y sorpresa, el tiempo va a llegar inevitablemente en el que ustedes también sufrirán pérdidas, pero habrá una gran diferencia entre ustedes y nosotros: ustedes serán incapaces de reemplazar sus bajas, y se volverán más y más débiles conforme vaya pasando el tiempo, mientras nosotros no solo vamos a poder reponer nuestras pérdidas, sino vamos a hacernos más y más fuertes conforme vaya pasando el tiempo. Es inevitable que nosotros los trituremos antes de acabar con ustedes”.
El argumento de Stark, impecable, digno de Sun Tzu, es en verdad profético y describe lo que de hecho fue sucediendo cuando la guerra tuvo lugar. Algo parecido sucedió en el frente ruso. En ambos casos se siguió la misma imbatible estrategia: cuando un bando tiene significativa superioridad numérica y de recursos materiales sobre el otro, lo que más le conviene es extender el frente lo más posible. La razón es que al extender el frente se adelgaza inevitablemente la línea y el bando con menos soldados y material bélico se ira debilitando más y más y las derrotas irán cayendo.
La invencible estrategia americana estuvo así sustentada en la aplastante superioridad material que siempre ostentaba. Cuando Rommel vio avanzar los tanques americanos, nuevecitos, al final de las Batallas del Desierto, y comprobó su calidad y buena hechura, anotó en su diario que sintió que la guerra estaba perdida.
Cosa semejante a lo que vamos diciendo le profetizó Winfield Scott a Lincoln cuando hablaron, antes de que estallara la Guerra Civil, en el siglo XIX. Le explicó que la guerra sería larga, sangrienta y difícil, pero que el Norte acabaría ganando por la sencilla razón de que tenía más recursos industriales y más hombres.
Y así fue siempre hasta un momento en que la estrategia, tantas veces infalible, fracasó, el aparato bélico se quebró los dientes y el orgulloso ejército americano conoció el sabor de la derrota.
¿Fueron los mal armados y peor nutridos muchachos del Vietcong?, ¿fue la selva o los muy adiestrados y brillantes estrategas comunistas?, ¿o todo esto junto?
No, no fue eso, aunque claro que pesó en el balance de la guerra. Lo que no sabían los estrategas americanos es que el pueblo en armas, si está resuelto y organizado, es invencible. Porque ¿cómo lo derrotas?, ¿qué quiere decir derrotarlo? La palabra “victoria” pierde sentido en este caso. ¿Qué podría querer decir?, ¿que los matas a todos? ¿Una gran masacre o ese horrendo “los sitiadores entraron a ciudad, la saquearon y quemaron y dieron muerte a todos los hombres, y a las mujeres y los niños los redujeron a esclavitud” común en la antigüedad? Algo de eso quedó en la barbarie de los nazis o de Pol Pot, pero al parecer está fuera del alcance de los norteamericanos.
¿Entonces? Entonces en materia de estrategia, ahí fue donde a los americanos se les cayó la brújula al agua. Se precisa un nuevo pensamiento militar. Sin embargo, si contemplamos las lamentables incursiones en Iraq y Afganistán no aparece por ningún lado. En Iraq no avanzan un paso y dejan en su retirada, además de muertos y destrucción, una guerra civil en ciernes. Y que los americanos no parecen haber aprendido nada en las selvas de Indochina, se deja ver en que han gastado billones de dólares en Afganistán y lo que han logrado es que ahora, después de siete años, los talibanes se alcen cada día más fuertes.
Rubrico estas reflexiones con una fábula atroz narrada en el periódico. Los hechos se desarrollan en el interior de Iraq, una ciudad llamada, en el diario, Samarra, y dice así: cuando se inició la ocupación americana de Iraq, Hamid Ahmad se animaba exultante y lleno de esperanza: hablaba algo de inglés, era oficial de la fuerza aérea iraquí y bajo Saddam Hussein había sufrido cárcel. Pronto consiguió trabajo en las fuerzas americanas de ocupación. Su sueño era, claro, alcanzar la posibilidad de irse a vivir con su familia a Estados Unidos.
Pero nada resultó como planeaba. Siete años después Hamid Ahmad cayó asesinado a tiros por su propio hijo Abdul Ahmad, de 32 años, quien poco a poco se había ido radicalizando hasta acabar sentando plaza entre los acérrimos y violentísimos fundamentalistas musulmanes de allá.
“Trabajaba con los americanos y nadie lo quería, por eso lo maté”, declaró el asesino. Seis tiros le asestó a su padre. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.