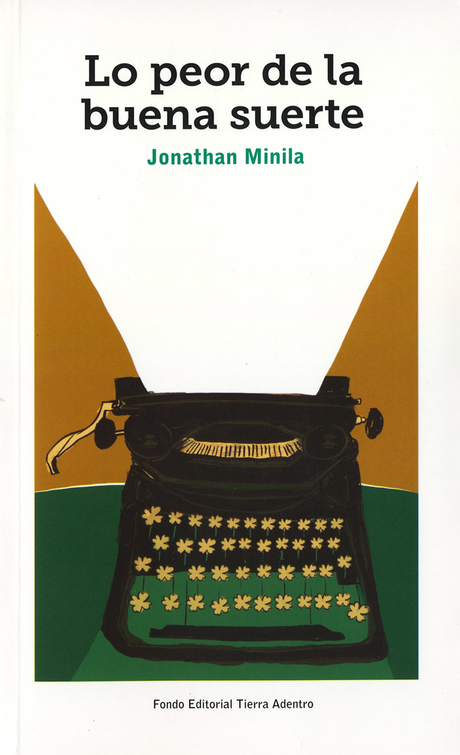Toru Takemitsu, “Vals” de El rostro ajeno,
de Hiroshi Teshigahara (1966)
Una confesión inicial: aún no he visto la película de Teshigahara ni leído la novela homónima de Kôbô Abe que inspiró su guión —“una obra maestra del existencialismo japonés”, a juicio de un excéntrico lector y conocido mío. Sin embargo, de acuerdo con las sinopsis que he podido cotejar, ambas tocan la historia de un científico cuyo rostro queda desfigurado a raíz de un accidente y que, por ello, está condenado a llevar una máscara el resto de sus días. A medio camino entre El fantasma de la ópera, La bella y la bestia, Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El hombre sin rostro, tanto la novela como la película son una alegoría de la pérdida de la identidad personal, una fábula sobre el deseo paradójico de distinción y confusión entre las especies amenazadas que componen el zoológico humano.
Debo confesar también que di con el “Vals” de Toru Takemitsu (1930-1996), pieza central de la banda sonora de El rostro ajeno, por un golpe de suerte. Hace algún tiempo, empleando ciertas horas de ocio dedicadas a Youtube, me di a la tarea de buscar valses compuestos durante el siglo XX. El lector se preguntará el porqué de una búsqueda tan presuntuosa y arbitraria como ésta, y hará mal: quizá se deba a mi gusto por un género que, aun en los compositores más subversivos del siglo pasado, mantuvo intactos el aura y esplendor melancólicos que lo caracterizan desde el romanticismo.
Hallé con facilidad dos ejemplos que conocía de sobra: el “Vals #2” de la Suite de jazz No. 2 de Shostakovich (célebre introducción y epílogo de Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, hoy caballito de batalla de la insufrible orquesta de André Rieu), y el “Vals” del ballet Mascarada, de Jachaturián, empleado como fastuosa cortinilla de ciertos programas de televisión. Por más vueltas que di, no pude encontrar el “Tempo di Valse” del Concierto #2 para chelo y orquesta de Schnittke, una elegía a la madre del compositor que va del luto de un clarinete solista y del lamento en 3/4 de las cuerdas, a la disonancia de un segundo clarinete y, ya después, a la distorsión en tutti de la orquesta, a la estremecedora descomposición del tempo, a su metástasis.
No es de extrañar que los tres ejemplos mencionados provengan de tres compositores nacidos en la exUnión Soviética, ni que los tres padecieran el estado espiritual y estético de sitio que impuso Stalin a través de un eficiente instrumento de terror cultural: la Unión de Compositores de la URSS.[*] A su modo, los tres son valses mefistofélicos. Aunque su punto de partida sea la mezcla de arrebato y candor propia del género, muy pronto asoma en ellos una inspiración erizada, casi obligatoria; la conciencia de asistir, aun con antifaces puestos, a un baile vigilado; el temor de saber que el alma se pierde más rápido que el ritmo.

Toru Takemitsu
El vals de Takemitsu posee el encanto amenazado de Shostakovich, la furia extática de Jachaturián y, sobre todo, el sentimentalismo de Schnittke, huérfano de una “bella época” del espíritu. Pero Takemitsu, lejos del clima opresor de sus colegas rusos, escribe una pieza que desconoce (o amplía) la principal virtud de su estilo inconfundible: maridar Oriente y Occidente, utilizar las técnicas compositivas más audaces de la vanguardia europea y, al mismo tiempo, los instrumentos y atmósferas de la música tradicional japonesa. Antes bien, el “Vals” de Takemitsu se apropia del género vienés, sin aludir al paisaje nipón como el que se encuentra recreado en Una parvada desciende al jardín pentagonal (1977, para orquesta), Bosquejo del árbol de lluvia I y II (1982 y 1992, para piano) o Escucho al agua soñar (1987, para flauta y orquesta). Así, la partitura es una herencia del conocimiento e inquietud de Takemitsu por la música occidental, y no una simple curiosidad en su catálogo. Por el contrario: su autor acude a un género en desuso (si no es que extinto) para acompañar la historia de un hombre que ha perdido su rostro y, con él, su pasado.
Escribí estas líneas sin volver a escuchar el vals de Takemitsu. No hace mucho, recién desempacado en México, me encontré tarareándolo mientras caminaba por el Paseo de la Reforma. De inmediato me vino a la memoria una fría mañana de febrero en Washington, D. C. Estaba anudándome la corbata frente al espejo del baño, a punto de salir corriendo rumbo a la oficina donde trabajaba entonces. El vals sonaba en mi computadora portátil una y otra vez, a todo volumen desde el dormitorio. Con las prisas, no reparé en mi cara (¿estaría peinado o despeinado, afeitado o sin afeitar?), sino en la pulcritud del nudo y en el cielo gris que, recortado sobre el óvalo del espejo, parecía un montón de nieve sucia acumulada en la ventana del baño.
Al parecer, dejé sonando el vals durante todo el día. De noche, al volver a mi habitación, encontré la computadora abierta y descargada desde hacía quién sabe cuántas horas. Me disponía a cerrarla cuando, en la pantalla oscura, vi reflejado un rostro que no supe distinguir.
– Hernán Bravo Varela
___________________
[*] Y en específico, a través de la ejecución del “Decreto Zdhánov” (1948-1958), envés y contemporáneo exactos de la “lista negra de Hollywood” durante el macartismo. Dicho decreto consistió en la denuncia y el auto de fe de diversos compositores soviéticos por “actividades burguesas y contrarrevolucionarias”, entre los cuales destacan Shostakovich y Jachaturián mismos.
http://www.youtube.com/watch?v=K3ZyB1OYYv4
(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).