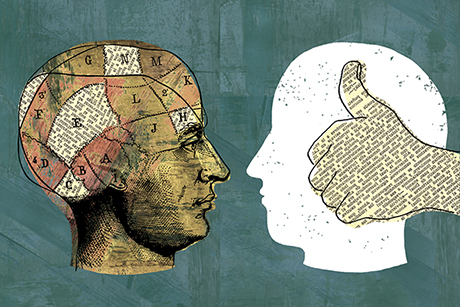Desvíos de la Deriva hablará hasta el 23 de agosto en el Reina Sofía de arquitecturas torcidas y arquitectos desviados en América del Sur. De rebote me acuerdo de sus historiadores más rectos: a Sergio Buarque de Holanda lo llamaron “el gran explicador del Brasil”. Y es verdad que en Raíces del Brasil levantó tabiques sólidos y paredes maestras que simplificaban la casa americana (al menos sobre plano): se atrevía a desbrozar su colonización compleja y el paisaje urbano –y humano– que resultó. Habló de la “dejadez del sembrador” de los portugueses para explicar el trazado o el antitrazado de las nuevas ciudades brasileñas: orgánico,
lábil, adaptado a un territorio y un clima desmedidos, muy maleable (y maleado durante siglos hasta resultar en la favela del xx). Y la opuso a la “razón del enladrillador” español, empeñado en reproducir con sus retículas implacables el plano de una Jerusalén inalcanzable en los cielos (pero muy controlable aquí en la tierra).
Pero la buena arquitectura es infiel a sus cimientos. Luego las cosas derivan y se desvían y no resultan tan comprensibles. Al sesudo historiador Buarque le sale un hijo cantante, medio hippy y guitarrista, brillante a su modo, que le supera en fama (Buarque père, al final, bienhumorado, pedía mesa en los restaurantes avisando: “¡Soy el padre de Chico!”). Y tampoco la arquitectura moderna de Latinoamérica acaba siendo, ni mucho menos, la hija formalita y seria de las diversas herencias coloniales. Ni en la acepción literal y antigua, portuguesa y española, ni en la cultural y moderna: la de ese Estilo Internacional (en fin, más europeo que otra cosa) que en el continente derivó hacia formas perversas y fructíferas.
Flávio de Carvalho fue de los primeros: arquitecto sin pie de obra, artista conceptual y rico por su casa, se pudo permitir guardar muchos proyectos visionarios en los cajones de su espléndida fazenda de Capuava (casi lo único que construyó a su gusto). Citaba a Le Corbusier pero era en realidad Sant’Elia (otro arquitecto sobre el papel) quien le interesaba. Firmaba con el seudónimo de “Eficacia” pero no era la eficacia su prioridad. O si lo era, llegaba a ella por vías imprevisibles: su New Look, ropa unisex para el hombre nuevo de los trópicos, se adelantó en diez años a las minifaldas de Mary Quant.
Entendió pronto que la arquitectura propia del siglo xx americano llegaría soltando el lastre del pastiche colonial y de la copia de la arquitectura europea de entreguerras. No hizo muchos amigos dentro del gremio, desde luego: fueron los escritores, de Andrade el antropófago al poeta inteligente Drummond de Andrade, quienes mejor le entendieron. Y por una de esas paradojas a las que era aficionado, su modernidad irreverente acabó arrinconada cuando triunfó en Brasil la modernidad oficial (y oficialista) de Niemeyer y Lúcio Costa.
Frente a sus adversarios neocoloniales, Flávio de Carvalho jugaba con la ventaja de doble filo del aura romántica del rebelde. Frente a una modernidad institucionalizada, interesada en olvidar a sus precedentes (o al menos no muy agobiada por recordarlos) mientras construía capitales enteras en el páramo, Carvalho se volvía curiosidad de feria o epatador diletante. En los cincuenta organizó la más famosa de sus “experiencias” públicas (¿prehappenings? ¿preperformances?): una contraprocesión del Corpus de la que fue único cofrade y armó revuelo. Un one man show en sentido contrario que es buen emblema de su arquitectura a contracorriente.
Su ejemplo cundió sólo a partir de los sesenta, cuando el exceso del defecto dogmático original del Movimiento Moderno era ya clamoroso entre los arquitectos jóvenes de América Latina. Y arquitectas: Lina Bo Bardi también mantuvo relaciones contradictorias e interruptas con el stablishment político. Supo hacer virtud de sus necesidades: italiana nacida y formada en la ortodoxia europea, no emigró a Brasil hasta 1946. Allá abrazó la causa del contrasentido con el furor del converso: frente a las corrientes “de fuera”, defendió la estética y la ética del caipira, versión brasileña de lo castizo. Alumbraron su camino artilugios como la rudimentaria silla campesina a base de palos trenzados que se puede ver en el Reina Sofía. Y se ganó la desconfianza de una elite paulista francófila y cerrada: siempre fastidia que vengan de fuera a contarnos que somos los buenos salvajes.
Bo Bardi, por supuesto, no hizo eso (o eso sólo). También construyó proyectos importantes: el monolito horizontal del archifotografiado Museo de Arte de Sâo Paulo flota sobre sus pilares de la Avenida Paulista y comparte con el copan de Niemeyer la cualidad de icono tentativo de una ciudad tan rota, tan imbuida de la dejadez del sembrador de Buarque, que se resiste a dejarse resumir en una sola imagen.
La idea era contradictoria, y por eso interesante: arquitectura limpia de reminiscencias del pasado –y del presente– europeo hecha por una europea. Y pensada para guardar el consabido stock de ese mismo arte europeo, que daba credencial de gran ciudad a una Sâo Paulo con permanente complejo de nuevo rico. Bo Bardi instaló los Cézanne y los Picasso y los Rodin sin paredes ni salas, flotando en el interior diáfano sobre caballetes transparentes. Era una idea hermosa, valiente, inoperante: a falta de un fondo neutro tras los marcos, a las obras se las tragaba la cacofonía visual del conjunto. Puede que no hubiese disgustado a Malraux como materialización de su Museo Imaginario; pero desde luego sí irritó a las elites locales: pronto el espacio se tabicó y dividió para parecerse a un museo como Dios manda. Y así se ha quedado.
En una Europa con sobrecarga de símbolos y amenaza de esclerotización, se entiende que los primeros modernistas desdeñaran el lujo de las funciones icónicas de la arquitectura. En América eran aún una primera necesidad, y lo entendió bien otro arquitecto a la deriva, Sérgio Bernardes. A los 32 empezó su carrera de la forma más brillante, construyendo en las montañas de Petrópolis la mítica Casa de Samambaia. Las dueñas eran dos mujeres emparejadas: su colega Lota de Macedo y su novia durante muchos años tormentosos, Elizabeth Bishop. La Bishop la recuerda en sus mejores poemas como un paraíso provisional en la tierra. Y habla mucho en sus cartas del “ruido atronador” de la lluvia tropical sobre los techos de chapa. Ayudaba a concentrarse y calmó las peleas de la pareja: no merecía la pena discutir cuando las palabras se las tragaba el estruendo del agua.
Bernardes hubiera podido ser un arquitecto prestigioso de casas para ricos y lucidos encargos oficiales. Pero una arquitectura limitada a levantar edificios se le quedaba pequeña. Conocer a Buckminster Fuller, padre de los visionarios del siglo xx, le cambió la perspectiva: las ambiciones del Movimiento Moderno, de Le Corbusier o Mies, se volvían poca cosa frente a un creador total que proponía “alcanzar la mejora del ser humano a través de cambios en el medio ambiente y no en el hombre en sí”. La arquitectura se fue volviendo para Bernardes una actividad que lo abarca todo, que propone profecías del género que luego se autocumplen, que se mete justo donde no la llaman. Funda el Laboratório de Investigaçoes Conceituais para “proporcionar consejos no solicitados a las autoridades”. Diseña objetos industriales tortuosos: un “coche blando” de bajo consumo y carrocería de goma que se contrae ante los golpes como un costillar humano. Una bicicleta hipereficiente (e incómoda) movida por pies y manos: la biocleta. Edificios presostenibles como el hotel tropical cerca de Manaos, cubierto por una gran geoda de vidrio que moderaba el clima por medios naturales. Y más, y más grandes cosas: planes para unir mediante un sistema de anillos concéntricos todas las cuencas hidrográficas del Brasil, barrios verticales para Río, apartamentos/elevadores donde el propietario “llamaría” a su piso y esperaría a que bajase hasta el zaguán (evitando así de paso el tedio de ver siempre desde la janela el mismo Corcovado). En frase envenenada y célebre, Vilanova Artigas le proclamó Flash Gordon del nuevo Brasil.
Un coche blando, una minifalda tropical, un museo transparente: arquitecturas a la deriva, puede, pero tenaces; y antes imposibles que derivativas. Predijeron (o provocaron) cambios de rumbo en su presente, y regresan a nuestro futuro para fijar nuevas derrotas. Quizá su mérito sea recordarnos que en arquitectura a veces valen por mil victorias. ~