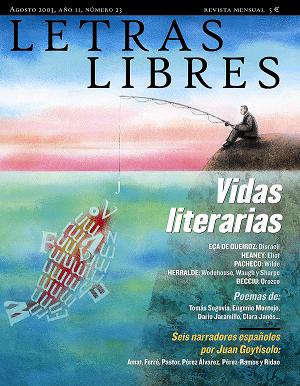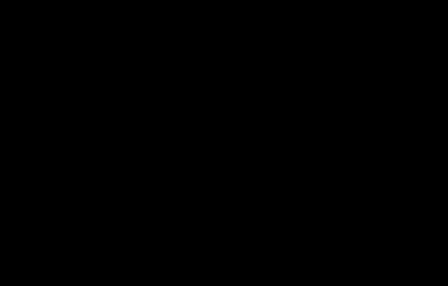“San Sirolé fue el fruto pocho del amor entre una joven gitana y un tesinillas que huyó de la ciudad cuando su desliz tuvo nombre. El niño Sirolé era un simple: no hablaba nunca y sonreía siempre, el belfo flojo, regando de babas la falda de su madre”
Moradillo rebosa el entero asiento trasero del utilitario que conduce Usmail, impecable en su uniforme de doble botonadura dorada. Extraño humor el de este mulato con tres doctorados que gusta aparentar que es un sirviente de opereta
“Está usted imponente, Usmail”
“Gracias, amigo mío”
Al recogerme, el gordales me ha prendido en la solapa un pequeño alfiler de estaño de motivo indefinible, ¿un tupé rockabilly? Él luce otro igual, de oro. Cruzamos Capitolia hacia el norte evitando las vías principales, ya cerradas al tráfico: dentro de unas horas las atestarán miles de ciudadanos, trocada su condición por la de espectadores embotados que trastabillan entre carrozas con glamurosas señoritas lastradas con un quintal de pluma y chapa y abalorio, titiriteros y tragafuegos y cabezudos —incluido el burgomaestre Ponzano, de funesta sonrisa. Folclóricas rondallas llenarán de música las calles ahítas de borrachos, el espectador lleva toda la noche calentando motores. ¡Es la fiesta tetranual de San Sirolé, veintinueve de febrero!
Moradillo hace juego con nuestro chófer en su rebuscada elegancia de patrón de ingenio azucarero: tufo engominado, uñas lacadas, panamá nuevo reposando en los muslos. Su bolsillo escupe un pañuelito a juego con la corbata, huele tal que un incensario en año de jubileo. Se adelanta
“¿Aprueba mi disfraz de maduro pisaverde?”
“Logradísimo. Le falta el látigo”
“Por su parte tampoco está mal. Tiene un lamparón en el brazo de mar”
Se cala unas gafas de sol de señora de derechas, genial, parece un premionobel
“Madre e hijo vivían de la caridad. La bonísima mujer se ocupaba con tierno amor del pequeño cretino, que agotaba las horas contemplando el mar desde una roca, ya insensible al sol abrasador, ya maestre de galernas. Inmóvil, sentado en la misma cornisa sobre los escollos —¿recuerda el bar La Cornisa? ¡Justo ahí!—, miraba a un punto fijo del horizonte y royendo un cachopán mezclaba su baba con la espuma de las olas rotas. Era un tonto muy popular, al que la vecindad atendía hasta la caída de la tarde. Su madre lo recogía después de mendigar la ciudad, él seguía sus pasos manso manso, echando vistazos por encima del hombro al oleaje que se resistía a abandonar. La gitana lo arrullaba como el mar que lo desvelaba, le susurraba al oído que cruzaría como capitán el mar que lo desvelaba.
“Fue entonces que azotó Capitolia el peor temporal que registran sus crónicas. Día y noche gemía un viento demente, las olas alcanzaban una altura jamás vista. Ningún barco podía salir de puerto, ningún barco lograba acogerse a él: interrumpidos los suministros por vía marítima, no tardó en cebarse la muerte con los más miserables de la población y la hambruna con el resto. El desastre culminó cuando cuatro naves cargadas de vino, tras heroica brega contra el naufragio, se hundieron a la vista de la ciudad entre salvas de auxilio. No se salvó un marinero. Peor aún, tampoco un barril”
Hoy lleva la petaca de tres cuartos de litro. Me tiende un tapón tamaño chato
“Los capitolinos se encerraron en sus casas con la certeza de que ese cortometraje preludiaba la película del Juicio Final. Eran tiempos supersticiosos, se veía mucho cine. Sólo el tonto seguía escapándose de la chabola adosada para treparse sobre unas manazas de agua de súbito remisas a arrebatarlo al acuario del kraken, olas piadosas que se abrían ante él golpeando como un mazo en rededor sin apenas salpicarlo. La figurilla oblicua de la madre desafiaba el ventarrón para recogerlo, lo arrastraba de la mano, lo encerraba —pero era inútil: el chaval siempre hallaba el modo de burlar los cerrojos y corría a encaramarse a la cornisa.
Se ignora el origen cierto del bulo que supuso su fin. Dícese que la esposa del burgomaestre, de arrebatadora lorza, se había encaprichado del tesinillas: dama tan principal no toleró verse desdeñada por mor de una gitana limpia pero gitana. La postergada venganza fue a cumplirse en el diminuto maniaco que braceaba contra el cielo bravío. Deslizando insidias en los hirsutos soplillos de su marido —que es conocido como el Mal Burgomaestre por oposición al Bueno, Gran Urbicultor de Capitolia— y unos fajos en el talego de una docena de lenguaraces esbirros diestros en difundirlas, no tardó el inconsciente colectivo en asociar la temeraria diversión del infeliz con el azote que padecía el inconsciente colectivo. Tentados todos los remedios en boga —procesiones de penitentes, maceraciones colectivas de la carne, exorcismos marítimos, psicoanálisis lajkaniano—, ni siquiera un tonto podía reírse ya de lo que estaba pasando.”
“Vaya”
“Que sí. Un veintinueve de febrero, al atardecer —el llamado Lubricán de San Sirolé— el burgomaestre, su guardia personal y una turba de gañanes se llegaron, no sin gran esfuerzo y algún descalabro, al repechón en donde el infeliz se lo pasaba teta”
Vuelve a correr el jeriñac, también Usmail se propina un trago generoso. Sanciona la versión de Moradillo asintiendo con energía mientras discurren los suburbios que flanquean la salida a Burga
“¡¡Matad al demontre marino!!” chilla el tío de pronto con tan denodado ímpetu que mi castigado cráneo percute contra el techo jjjoodeer, el cochecito amaga medio trompo
“¡Bravo, Usmail! Siempre le gusta ambientar esta parte. Eso, eso es lo que clamaba ese enjambre pusilánime, de súbito amedrentado y silencioso y expectante, detenido en seco al disponerse ante él los actores del drama entre esputos de ola: el burgomaestre de afollado ceño, la soldadesca que domina el pánico arrastrada por la disciplina y ¡un niño, un simple! ¿No envuelve de pronto una colcha de alipori a esta jauría? Hemos de imaginar a la madre sumándose a la multitud en una calleja cualquiera, aterrada por lo que escucha y presiente, su cuerpo leve abriéndose paso a patadas y empellones hasta la primera fila de butacas a tiempo de ver cómo el burgomaestre se adelanta con paso de súbito vacilante —consciente quizá de a qué punto es grotesca su fechoría— hasta el bendito, que lo recibe sin sombra de temor y ¡le señala entre carcajadas los pavorosos muros de agua que alzándose de la nada hacia lo alto se desintegran a sus pies sin daño!”
Los tres nos descojonamos con ganas. Venga otro jeriñac
“El energúmeno lo aferra por el tobillo y lo iza a su altura como a una alimaña por el rabo: el tonto lanza un fa sobreagudo que resquebraja las gafas de los invidentes más cercanos y es la primera y última vez que se oye su voz blanca. La mendiga rompe el cerco de guardias y se abalanza sobre el velludo criminal que —sin soltar la presa— desenvaina su espadín de gala y de un mandoblazo al cuello le abre una herida incisocontusa que la deja seca. De la muchedumbre se eleva un murmullo de espanto, se suceden las lipotimias, se atropellan las voces de indignación: nada hay que hacer, el burgomaestre está crecido. Empuja con el pie el hermoso cuerpo de la desdichada, que rebota en los salientes del acantilado antes de precipitarse, muñeco dislocado, al mar hirviente. El sargento de la guardia, en un rapto de honor y horror, intenta detener el brazo homicida, mas el infame blande al niño a modo de cachiporra y asesta tal testarazo a la boina con chuzo del sargento que éste atraviesa el tierno cráneo de Sirolé dejándosela prendida —¡atroz, ridícula peineta! ¡Y aprovechando la inercia voltea una, dos, tres veces su cuerpo exánime en un tiovivo de sangre y sesos antes de arrojarlo en pos de su pobre madre!”
Lágrimas de dibujo animado revientan en los botones de latón de Usmail, bandeamos de un arcén a otro entre sorbetones. Supongo que no debo preocuparme mientras prosiga la voz teatralmente quebrada de Moradillo
“El suboficial, víctima de su noble arrebato, se arrastra entre esos espasmos que hemos convenido en llamar agónicos. El requetesañudo y muy híspido burgomaestre quiebra la hoja del espadín contra una roca exhalando un ronco alarido que rasga el telón de nubes y ocho tímpanos desprevenidos. La naturaleza parece congelarse durante un minuto interminable: apenas un instante después de que el crío desaparezca entre las mandíbulas de las rocas se amansan las olas y un ocaso casi olvidado rompe la bruma iluminando el escenario de la carnicería con un rayo verde esmeralda, color complementario del bermellón que salpica al público. Se posa un silencio conventual, ya las piadosas rodillas besan la tierra, ya la congregación improvisa sobre la marcha mil cánticos almibarados —diríase que el espantoso sacrificio ha conjurado la diabólica maldición”
“Ja” acota Usmail. Apenas iniciada la carretera de Burga tomamos una desviación hacia la costa. Nos hemos cruzado con varios grupos de capitolinos vociferantes, pero ahora nos aproximamos a una multitud apenas contenida por un cordón de policías que —a pesar del muy liberal y cualificado ejercicio de la eufemísticamente denominada esgrima defensiva— no logran impedir que tres o cuatro puños batan airados en la carrocería de nuestro cochecito. Las pancartas rezan basta de privilegios y dessudorante para todos. ¿A qué o a quién carajo se refieren? ¿A nosotros? Moradillo permanece impasible mientras abrimos brecha con lentitud
“Ya se precipitan los más fervientes admiradores de la faena para alzar al burgomaestre en hombros y sacarlo por la puerta grande cuando el calmo mar se retrae y vacía, muestra el mondongo y pare a continuación tan formidable farallón de agua y espuma que eclipsa en nocturno estupor a los inmundos contribuyentes, pétreo picacho coronado de nieve en cuya ladera se esculpe con gigantescos caracteres
¡ay de capitolia!
escrito en latín, que es la lengua que emplea el Plasmador cuando quiere hacer una Putada a sus criaturas: la masa de agua o piedra se abate sobre el burgomaestre, la tropa, la muchedumbre, arrasa el puerto y las seis primeras filas de casas costeras y deja tras de sí una matanza sólo comparable a la del asedio de 1750”
“Y desde entonces no llueve” remata Usmail.
“¡La Maldición MeTeológica!” exclamo herido por un rayo de súbita comprensión súbita
“Ha dado en el chuzo”
Nos abren un gran portón de hierro, rodamos por una avenida de grava bordeada de acacias. Sus hojas motean la piel de mármol de unos colosos perceptiblemente macrocéfalos
“Cuando por fin se pudo llorar a los muertos y emprender la reconstrucción se halló entre los escombros una gran lápida con la inscripción
¡Ay de Capitolia
si llama la ola a tu puerta
y halla la puerta cerrada!
que el místico arzobispo Crisipo interpretó como sigue: La Ola volverá en el aniversario tetranual de San Sirolé —ya la voluntad popular, que no la jerarquía eclesiástica, había canonizado al pobrecillo mediante el procedimiento expeditivo de imprimir calendarios con el día de su inmolación en rojo a cuatro años vista— para exigir un tributo por su muerte y las de Beata la Gitana y el Sargento Bizarret. El lugar en que golpeará será el palacete del despiadado burgomaestre, que habrá de recibirla con la entrada franca a riesgo de que se repita el desastre. ¡Y hacia allí nos encaminamos, amigo Garraiz! Me ha costado lo mío conseguirle un Pin de Neófito pero confío en que disfrute con este singular fenómeno…, ¡por no hablar de sus efectos colaterales! ¡En ningún otro lugar se sienten los beneficios de la penitencia como en la Casa, rodeado de la Cofradía de los Principales —entre quienes me cuento como miembro de número, lo admito sin sonrojo! Entretenga el resto del trayecto con este pío tríptico que he recogido en San Turce, tiene su gracia”
“Pero seguirá sin llover” reduce Usmail
“¡Es cuestión de tiempo y del tiempo! ¡Tiempo de expiación hasta que cambie el tiempo!”
“¡La Maldición MeTeológica!” me repito para mí.
Veamooos…, el folleto está ilustrado con toscas xilografías de manifiesto hieratismo medieval aunque los personajes vayan armados con fusiles de cerrojo o luzcan terno y pajarita. La variación más notable con respecto a la versión de Moradillo es: la esposa del burgomaestre perece, mientras toma su diario baño de esmegma, degollada por un alambre invisible y justiciero en el mismísimo instante en que el peludo funcionario estoquea de contrafilo a la gitana. Sirolé estrena orfandad increpándolo ferozmente
Crudelísimo y sañudo burgomaestre y alcalde, has asesinado y mandado o enviado a dormir y sornar con sus padres, mis abuelos, a una buena jrisztiana y papiszta chipén pretendiendo quizá o tal vez disponiéndote a repetir tu acción y hacer lo mismo conmigo y mi persona
Se estupefacta el fulano, víctima de un doble ataque de caspa y alopecia que simultáneamente le diezma las vedijas y le escarcha la puntera de los botines
Burgoalcalde o alcamaestre, tu necedad y estupidez me producen y causan asombro y maravilla. Oyes y escuchas que hablo y peroro no obstante y a pesar de mi condición y/o fama de simple o/y tonto por la que era conocido y señalado. Y lo único y principal que se te ocurre y viene a la minerva es preguntarme, si no interrogarme, por quién me ha enseñado las cosas que te digo e instruido en los asuntos que someto a tu consideración. ¿Acaso o quizá no te das cuenta ni te apercibes de que la labia y boquilla que te admiran y pasman son de origen y raíz divinos y celestiales? Acepta y asume que tú, tu ego y la ciudad o villa que me condena y sentencia a muerte no saldréis ni escaparéis con provecho o beneficio
El burgomaestre responde al discurso con un doble sopapo que al parecer lo desenhebra un tanto porque Sirolé chilla
¡Soy y estoy un buen jrisztiano y papiszta chipén! ¡Soy y estoy un buen jrisztiano y papiszta chipén!
y ahora se juega la chuzochapela el Magnífico Sargento, etcétera. Ese hombre era un malvado, qué duda cabe. Pero no sé qué habría sido de mí en su lugar, con una fusta a mano, cuando rompe a parlotear el jodío niño.
Ya nuestro utilitario hace cola entre otros. No es sólo la infatigable modestia y el desdén por las apariencias con que Moradillo adorna a sus paisanos los rasgos que los llevan a usar estos vehículos tirando a económicos. Es también el miedo soterrado a ser objetivo de los cacarras, a que el dedo del terror señale su relevancia social o su cuenta corriente. Tiene su punto de absurdo porque los coches siempre son negros y blindados y a menudo exhiben paragolpes, llantas y embellecedores de oro bajo —por no mencionar la chabacana generosidad de alerones, faldones, tubos de escape, iniciales pespunteadas con diamantes rutilando las portezuelas y lunas de espejo ocultando al pasaje. Una familia numerosa empalma una caravana de tres o cuatro de estos cupés de feria cada vez que sale de fiesta, a todos les abren la puerta generalitos bananeros cortados por el sastre de Usmail: sería más discreto avío un Hispano Belga malva conducido por un chófer en pelota con madreñas. Los escoltas abarrotan potentes berlinas de representación enteramente abolladas.
Rodeamos el edificio, una bombonera neomedieval, un castillito sórdido y pretencioso como el chalet de un indiano con síndrome de lugosi. La factura parece tan reciente que me obliga a preguntar a Moradillo si se trata de una reconstrucción del original
“¿Cómo? ¿Reconstrucción? De ninguna manera. Lo único que se hizo fue agrandar la luz del arco principal y despejar de tabiques el salón bajo”
“Pero, ¿en qué siglo tuvieron lugar los hechos?”
“¿Siglo? Hombre…, ¡gracias, amigo mío! ¡Sepa que yo era un bebé gordezuelo al que su nodriza inglesa susurraba garlic garlic cuando el niño Sirolé saltó su último mortal carpado!”
En tiempos del cine, no bromeaba.
La fachada encara la llanura rígida de un mar que no encrespa un solo borrego: qué hastío de mar estepario. Pasamos la barrera de control y penetramos en una vastísima estancia sin vestíbulo sobrevolada por una galería a la que ya asoman acodados los notables de la región y sus herederos, espumoso de sus viñas en mano. Noto un golpe de frío. ¡Frío, frío al fin! ¡La técnica al servicio del capitoste capitolino! No me sorprende hallar gruesos troncos de roble ardiendo en los hogares de la gran biblioteca del piso superior, que abigarran fraques con banda, sotanas, escotes perfumados, uniformes. Moradillo se pierde en una cadena de apretones y besamanos. Saludo al Dostó, avisto de lejos al arquitecto Hastiazgo, una cruz de esparadrapo en la coronilla, charlando con un sujeto escayolado. Piri continúa atenazado por su lumbalgia, no se ha atrevido a asistir ni en camilla para húmedo disgusto de Hadlatter. No conozco a nadie más salvo de vista, la mayoría es el relleno habitual de los periódicos locales —¡oh, por ahí tintinea la risita inquisitorial del infecto Ponzano! Puedo mariposear sin rumbo.
La conversación, en los amplios y desdibujados semicírculos que rodean las dos chimeneas, es pausada. Abundan el retruécano ingenioso y la triple alusión, pasatiempos en que las damas descuellan sin esfuerzo. Una gracia indolente traspasa las palabras, las posturas. Se bebe con indisimulada ansia, al estilo del país: fuego y alcohol maquillan con un espejismo de salud la piel de los ancianos, espejean sus mejillas como rojas bolas de billar —¡el contraicono de sus pelotas!—, un rubor de aurora homérica hermosea unos rostros que desconocen la contrariedad o la tristeza —o que las han pospuesto: porque este es sin duda un día raro y feliz y flota en los gestos una ansiedad apenas contenida, pura espera y vistazo furtivo a los relojes. Me asomo a uno de los ventanales.
El Catafalco de San Sirolé, murmura alguien con un respingo de emoción: a medio horizonte el mar se eleva en una informe joroba, un túmulo gelatinoso que se abomba y bambolea acopiando agua en una aproximación imparable. Al punto, corre por la estancia un grito mesurado
la ola
voz que presta se multiplica y se desvanece en la sombra de un eco mientras nos atropellamos —muy, muy cortésmente— hacia la galería: ya estamos asomados al gran salón que hisopa con profusión de latinajos el nutrido gremio de la capa pluvial. Dos criados con librea abren de par en par las puertas y aseguran las hojas a la pared con recios fiadores. Remontan con flema las escaleras, encajan los omóplatos entre los estucos.
Un carraspeo senil, la curiosidad interrupta de un crío rompen apenas el silencio masticable del que acaban de dar cuenta: y sin que tampoco sonido ni rumor alguno lo preceda, un colosal golpe de mar penetra por el vano de hangar y se estrella contra la pared del fondo empapando a la finísima concurrencia. El edificio se estremece, nos aferramos con firmeza a la baranda, brotan gritos aislados —pero ya la resaca ha arrebatado la ola con el mismo ímpetu, reduciendo la riada a un brevísimo instante que abandona tras de sí una irreal atmósfera saturada de humedad y sal.
Todo ha durado nada. Nada efímera y brutal. Pura belleza indomeñable.
Un instante de general apnea y atrona una salva de aplausos: ya estoy enterrado en el regazo chorreante de Moradillo. La gente se besa y se abraza y se da la mano, la bendición, la enhorabuena con las crenchas pegadas al rostro y las diademas torcidas —no creo que el Tributo de Peluquería, caso de darse, baje de los dos millones de pelfas. Las mujeres ofrecen un muy estimulante panorama de umbras transparencias púbicas y tirantes caídos y pezones en erección y maquillaje corrido. Más excitante si cabe es el aura de pureza sacramental que parece envolverlas, vírgenes sumergidas en los remolinos del Jordán. Tan beatitas que entran ganas de morderles las nalgas del alma.
Estamos reconciliados. Estamos limpios. Hasta yo estoy limpio. Y reconciliado.
Camino del banquete en el parque de palacio observo que un civil engualdrapado de medallas al que la gente tiende la mano con respeto es objeto indistinto de pésames y plácemes
“Es Frías Angulo, un constructor del Opus Gay íntimo de Su Personalidad el Alcalde Ponzano. La Ola le ha arrebatado a su joven esposa. Es un honor —y un dolor, pero no creo que él lo lamente mucho”
¡Honor y horror! ¡Honor y dolor! ¡Qué país!
Acompaño en silencio a mi grupo hacia las jaimas que sombrean las largas mesas inmaculadas
“Acaban de hacer inventario: también se ha llevado El Paleto de Sión, de Filemón Ibáñez”
“Otra adquisición para la Pinacoteca del Gran Coleccionista”
“Que por cierto ha mostrado su preferencia por el Maestro Filemón: es el tercero que se lleva en los últimos veinte años”
“Lo cierto es que la señora de Frías estaba de diosz”
[…] –