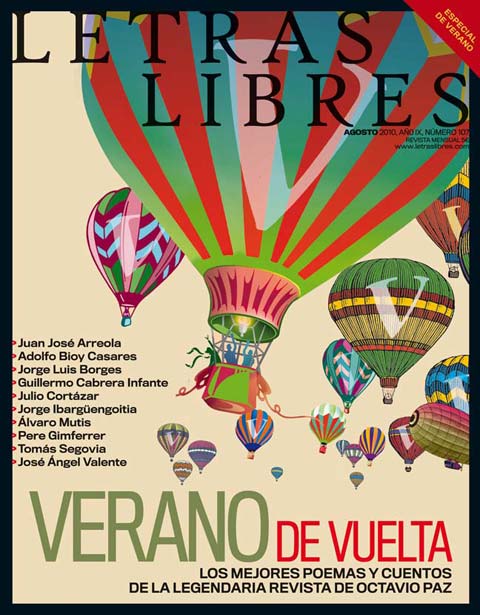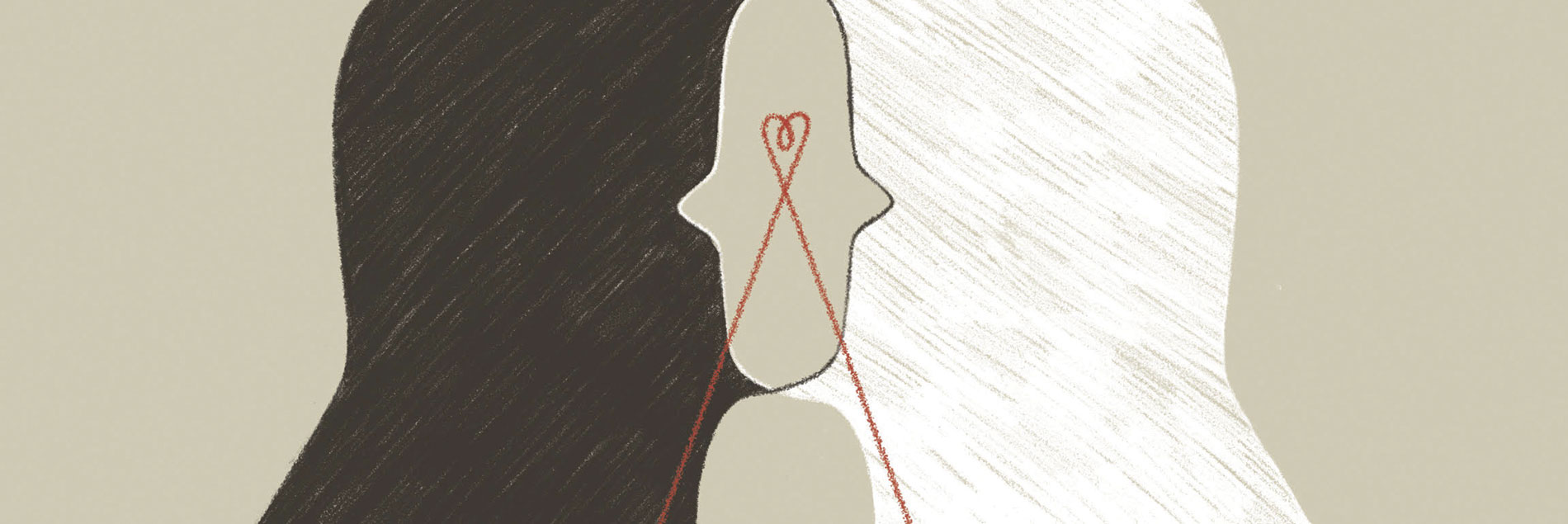Nada hubiera valido perseguir un recuerdo durante tantos años si al momento de consignarlo por escrito no confesara la necesidad que tuve –la perfección de ese recuerdo merecía desde hace mucho una cierta perpetuación literaria– de inventar la circunstancia que en el presente disparó no solamente la memoria sino también la imaginación hacia el pasado: diré por ejemplo, que creí reconocerlo de lejos entre la multitud hace unos días o que me pareció cruzarme con él en un andén de estación. Con ello no se desvirtúa en nada lo que constituye la esencia del personaje singular que habita el reducido alveolo que en mi memoria es el único que está marcado con los caracteres del alfabeto cirílico que forman su nombre, seguido de un epítome en cursiva gótica escrito en alemán con tinta color de uva; pero como en realidad esta crónica no tiene desenlace, prefiero atribuirle uno ficticio, remotamente homófono del suyo, con el que convoco aquí los caracteres sensibles de lo que después de tantos años, no es, al fin de cuentas, más que un sonido raro que se entreteje a ciertas referencias generales o históricas que le otorgan, en el recuerdo o en el olvido, una permanencia inquietante, tal vez perfectamente adecuada y digna del personaje que la inspira. Lo llamaremos aquí, simplemente, Sergio Kirof.
Figura de una circunstancia banal Kirof acabó por convertirse en una obsesión fatal: la de lo que aparece y desaparece sin explicación alguna pues ¿qué otra fatalidad que la de ser inexplicable lo hizo cruzar dos o tres veces mi camino tan inopinadamente? Forma fantástica elevada a la potencia de su máxima imposibilidad “el Ruso” permanecía indeleble, invernando en los estratos secretos de la memoria, hasta que al cabo de muchos años tu presencia súbita (y sin embargo en cierta manera prevista) como la de un tigre en el matorral, saltó sobre la página en blanco del cuaderno: había ganado realidad como personaje literario a expensas de su verosimilitud como hombre. Si lo evoco en el orden de la fantasía es porque he preferido, a riesgo de equivocarme, traicionar mejor su recuerdo que su persona y porque muchas veces en los últimos cuarenta años he deseado que nunca hubiera existido. La imaginación me permite evocarlo con mayor fidelidad y precisión que la verdad. El recuerdo del Ruso persiste, después de todo, gracias a una cierta literatura que, desgraciadamente, sólo se hace tanto tiempo después de los hechos que le dan origen y que narra. Tal vez en esa cualidad de retrato está el raro encanto con el que la revivimos.
Aquel fue el último año que la Deutsche Oberrealschule zu Mexiko ocupó su viejo edificio que desde los tiempos de Guillermo II estaba sito en los números 65 a 81 de la Calzada de la Piedad. Para esas fechas era ya una construcción destartalada de dos pisos que se alzaba en medio de un predio arbolado por enormes fresnos cuyas hojas secas hacían una mullida alfombra sobre el patio de juegos de tierra rojiza apisonada y en el que durante el recreo las niñas saltaban la comba y los varones jugábamos a las canicas o a los “terrenitos” con nuestras navajas compradas en la Casa Boker. Las fronteras avanzaban o retrocedían sobre una suave y resbalosa capa de barro al azar de las hojas que se hundían hasta la marca de los “Gemelos” o del “Arbolito” en la tierra llovida aquel verano de 1939.
Tengo buenas razones para recordar ese año en que aprendí a leer y escribir. Desde entonces no he aprendido gran cosa. El caso es que una mañana, hacia el final del verano Herr Schrör, el director –corte de pelo de cepillo, pince-nez continuo, cuello de palomita, saludo con taconazo– irrumpió intempestivamente en nuestra clase; es decir abrió la puerta y se detuvo en el umbral a donde con un gesto nervioso llamó a Fräulein Fritz, nuestra maestra. En voz baja le comunica algo; el director señala con la cabeza hacia el interior de la clase; Fräulein Fritz asiente; ambos sonriendo satisfechos. Herr Schrör da un taconazo, pero algo se le olvida. Se vuelve; llama otra vez por su nombre a la maestra y le dice algo al oído: ésta echa una ojeada rápida hacia el fondo del salón y vuelve a asentir. El director se marcha, esta vez sin taconazo; Fräulein Fritz cierra la puerta y pensativa pero contenta sube al estrado y ocupa el lugar de las ocasiones solemnes, frente al pizarrón y debajo de los dos retratos que con discretísima simetría presiden sobre la clase: el del presidente Cárdenas a la izquierda y el del Führer a la derecha:
–Mis queridos niños… –dice en alemán con voz entrecortada por la emoción y juntando las manos como si fuera a rezar– tengo una muy buena noticia que darles y que el señor director acaba de conocer por la radio de onda corta directamente desde Alemania… –y nos dio la noticia memorable.
Sin entender una sola palabra de lo que nos había dicho Fräulein Fritz –yo era la primera vez en mi vida que oía hablar de Russland– pero a juzgar por el semblante risueño de la maestra supusimos que se trataba de una buena noticia y prorrumpimos en jubilosas aclamaciones. Fräulein Fritz pidió orden: se hizo silencio. Vivamente conmovida agregó:
–Estoy vivamente conmovida, además, porque como Lehrerin de esta clase, me siento muy orgullosa y estoy segura de que todos ustedes compartirán mi orgullo de contar entre los alumnos de la Decima A-Einz a un compañero que es hijo de la Grande Rusia, aliada y amiga de la Grande Alemania: nuestro compañero Kirof, Sergio…
Todos nos volvimos hacia él. Era como si lo reconociéramos por primera vez durante este año escolar como uno de nosotros, pero bajo su condición específica de “ruso”, y, otra vez, sonó la ovación estruendosa para nuestro camarada. Como se declaraba asueto el resto de la mañana, entonamos apresuradamente “Deutschland über Alles” acompañados al desvencijado piano por nuestra Lehrerin. Sonó la campana. La apoteosis de Kirof se prolongó, siendo llevado varias veces en hombros alrededor del patio de recreo, fresco y sombreado, del viejo Colegio Alemán de la Piedad.
Aquel miércoles 23 de agosto de 1939 Sergio Kirof cobró en mi memoria los caracteres de las cosas indelebles o inmortales, los rasgos que los acontecimientos de una Historia ajena y lejana irían recalcando con minucioso dramatismo a partir de entonces. No terminaría la siguiente semana antes de que la exaltación del Ruso mostrara con hechos clarísimos el significado de la comunicación que unos días antes nos había parecido demasiado vaga y abstracta.
Luminoso y calcinado, polvoriento y fangoso, desastrado, anegado, el México en que hizo su aparición por primera vez en mi memoria el Ruso Kirof se debate en la interminable dialéctica de los “¡Viva…!” y de los “¡Muera…!”, de los “¡Viva Cristo Rey!”, de los “¡Muera Almazán!” y de los “¡Viva la uns!”, que borroneados en todas las tapias con asfalto –testigos de una pasión social y política que las tolvaneras primaverales, deshacedoras proverbiales del perfil exacto y de las filosas aristas, tardaban muchos años en hacer desaparecer, en substituir o intercambiar.
Pronto llegaron las vacaciones de fin de año sin que la popularidad del Ruso menguara, así que cuando nos despedimos en noviembre hicimos fervientes votos por encontrarnos el año siguiente en las nuevas instalaciones del colegio situadas en la Condesa. Señalo este detalle toponímico que parecería trivial porque, como veremos más adelante, entraña una coincidencia que habría de tener consecuencias significativas, especialmente para Kirof, Sergio, único niño ruso que había en todo México entonces, que yo supiera.
Hojeando mis cuadernos de aquella época deduzco que pasé las vacaciones haciendo un acopio mimético de palabras que las más de las veces se veían ilustradas con espectaculares escenas de batalla o con vistas de complicadas fortificaciones: Blitzkrieg, Stuka, Maginot, etcétera. Era del lado mexicano –ese lado que se manifestaba agriamente dividido políticamente– que los “distintivos”, botoncillos emblemáticos que se llevaban en el ojal de la solapa y que algunos llevaban vueltos al revés, con el frente hacia adentro: delirante metáfora del sistema político, constituían el motivo de orgullosas colecciones: no faltaba ninguno: había “swastika con aguilita”, “estrellita roja con hoz y martillo”, el “puño cerrado con relámpago sobre fondo rojinegro” del sindicato de electricistas, en fin la “crucecita” dorada de la acjm.
El nuevo edificio, amplio y soleado del colegio (se decía que el propio Führer, arquitecto amateur, había aprobado el proyecto) se prestaba admirablemente, con un gran patio abierto, sin árboles, recubierto de resbalosa y picante grava suelta, a la práctica del partidismo de botoncillo distintivo en su expresión infantil: la guerra intramuros de pandillas a “coleadas” y “caballazos”, reflejo condicionado de la actividad política nacional durante la campaña electoral de aquellos días. La ampliación de las instalaciones y el nombre del Benemérito Barón que desde entonces tomó fueron un estimulo más a la proverbial germanofilia de la clase media y la concurrencia de mexicanos se vio considerablemente aumentada en los grupos bilingües o que seguían el plan de estudios mexicano a partir de entonces. Los jefes de pandilla, los “cabezas” de la “coleada” eran siempre mexicanos, aunque la fuerza de las “colas” y de las “pandillas” siempre se medía por el número de alemanes, que actuaban como fuerzas de choque, que cada una tuviera.
No seguiría adelante sin consignar aquí un hecho que ocurrió a principios del año escolar de 1940 –nuestro maestro se llamaba Krüger– pues, como veremos, revelará su carácter ominoso algún tiempo después. Una noche se derrumbó la tapia oriental del patio: fue prontamente reconstruida, pero desde entonces se clausuró la puerta grande central y se abrió una pequeña junto al edificio que nunca se usaba, aunque era, por esa calle, el único acceso a la escuela.
Tal vez la atonía física que sigue a la convalecencia de esas inevitables enfermedades que aquejan a los niños casi siempre durante las vacaciones hizo que aquel año me mantuviera alejado de la tortuosa y violenta guerra escolar. Recuerdo bien ese año no solamente porque aprendí a escribir en cursiva gótica y con tinta y pluma sino también porque me tocó estar sentado en uno de los bancos de primera fila junto a Brunhilde Ritter. Durero no la hubiera hecho mejor o más característica de como la guardo grabada en mi recuerdo: las trenzas como espigas de trigo garzul, los ojos azules, la falda gris, el sweater tirolés, negro con ribetes rojos y verdes, las medias blancas que subían hasta por debajo de la rodilla, en fin… Hilde, como la llamábamos, era la encargada en nuestra clase de la recolección de papel estaño para la industria de guerra en Alemania.
Dediqué casi todo mi tiempo libre y todos los recreos a buscar tubos de dentífrico y envolturas de cigarrillos y de chocolates hasta formar dos bolas –una grande de estaño en hoja y otra más pequeña de papel estaño– en verdad impresionantes. El día de la Fiesta de Mayo las deposité en el cesto de Hilde, adornado con flores y ramas frescas.
Pero mi colaboración al Blitzkrieg no fue suficiente para impresionarla. Pronto noté que prefería pasar los recreos en compañía de Kirof, niño ajeno a las guerra de pandilla y a la violencia, que le ayudaba a alisar los papelitos que ella recogía. Me consolaba pensando que mis entregas de papel estaño contribuían en forma decisiva al gran número de asuetos que se decretaron durante 1940 para celebrar los avances y las victorias de los alemanes. Durante la segunda mitad seguí recolectando estaño, pero con menos entusiasmo pues Kirof parecía haber ganado la partida definitivamente y al finalizar el año ya me divertía más presenciar los brutales encuentros de las “coleadas” en los que Fafner y Quetzalcóatl parecían trabarse en una lucha titánica, que compartir el banco y la tinta color de uva con Hilde o que ver de reojo sus rodillas surcadas de pequeñas marcas tumefactas y rosáceas que le dejaba la arisca grava del patio.
Antes de seguir, unas palabras acerca de nuestro profesor de esos años. Herr Krüger era joven; estaba visiblemente en edad militar, pero conforme se sucedían los innumerables asuetos del año 1940 su carácter se agriaba y eran más frecuentes las muestras de su irritación por tener que cumplir con su deber a diez mil kilómetros de Dunquerque, de París o de Creta; pero si su forma especial de caminar, su miopía y su incipiente calvicie explicaban las causas de su frustración militar, su traje cruzado azul marino, su pelo negro como sus ojos y su corbata invariable, sus usos personales, la marca de los cigarrillos que fumaba solamente durante los recreos a un lado de la puerta chica del patio y también su bigote recortado estilo Hollywood, acusaban de inmediato su ascendencia mexicana, un accidente genético que, para su desgracia, no tenía explicación ni, mucho menos, justificación.
A principios del año escolar de 1941 comenzaron a aparecer en las tapias, incluyendo las del colegio, unos letreros burdamente borroneados que decían segundo frente. Nadie sabía a ciencia cierta lo que querían decir esas palabras, pero todos advertíamos, detrás de los torpes borrones de asfalto, el signo premonitorio de una amenaza o de una exhortación, tanto más perentoria y ambigua cuanto sus autores o sus destinatarios eran desconocidos y tan inquietante para los alemanes como para Kirof. El Ruso se mantenía en el umbral del equívoco, a la sombra de esa discreción que elude el reconocimiento de los dioses. Nunca había sido locuaz o comunicativo, simplemente afable y de buenos modales convencionales; pero desde que aparecieron los letreros Kirof racionó su afabilidad y sus efusiones eslavas se redujeron al tono lento, báltico de los reservados y cautelosos. Jamás sonreía.
La fiesta del Maibaum se vio deslucida ese año por los rumores que, además, se habían filtrado al interior del colegio desde la zona aledaña –poblada mayoritariamente por alemanes en el sentido de que la finca colindante por el poniente, una casona de plúmbea inspiración arquitectónica conocida como la Casa de la Condesa y que daba nombre a toda esa región de la ciudad, había sido adquirida por los rusos para hacer allí su embajada en México. La popularidad de Kirof comenzaba a decaer, igual que su salud. Faltaba con frecuencia y durante el recreo los alemanes hacían gestos amenazadores, burlescos u obscenos señalando hacia la Casa de la Condesa cuando pasaba Kirof. Sus aportaciones de estaño habían cesado y después de la Fiesta de Mayo no volví a ver a Hilde y a Sergio juntos durante el recreo o a la salida. Fue durante las semanas que siguieron a las fiestas cuando traté un poco más al Ruso. Como ya no acompañaba a Hilde, tomábamos el mismo autobús, pero yo me apeaba antes. Durante nuestro trayecto común cambiábamos impresiones acerca del desempeño de los Messerschmidt o de los últimos Spitfire con ametralladora “de caracol”; algo increíble, imposible. Propaganda. Kirof se mostraba más bien sombrío, como si percibiera en las burlas y los insultos que los compañeros le lanzaban el presagio de una catástrofe inminente.
Aquí me detengo para subrayar el influjo astronómico y calendárico que parecía actuar sobre Kirof. No salgo de mi asombro, ahora que lo sé, cuando pienso que todo pasó, como en las leyendas germánicas, en el día del solsticio. Aunque la vieja campana de bronce había sido sustituida por un potente timbre eléctrico y el nuevo edificio estaba dotado de un formidable sistema de altoparlantes por el que se hacían las notificaciones generales o se tocaba música, el sábado 21 de junio de 1941, un poco antes de que sonara el timbre para el recreo, Herr Schrör, el director, volvió a presentarse intempestivamente en nuestra clase. El aula era ahora más espaciosa y soleada. El presidente Ávila Camacho en el vano de los enormes ventanales se miraba cara a cara con el Führer en el muro opuesto. El director abrió la puerta y se detuvo en el umbral a donde con un gesto imperioso llama a Herr Krüger. Le dice algo en voz baja. El director señala con la cabeza hacia el interior de la clase. Herr Krüger asiente: ambos se miran preocupados. Herr Schrör da un taconazo ahora mucho más metálico que en 1939 acompañado del saludo en ángulo recto; pero algo se le olvida. Se vuelve, llama otra vez por su nombre al maestro y le dice algo al oído. Herr Krüger echa una ojeada rápida al fondo del salón y vuelve a asentir; su taconazo, acompañado de una débil erección del antebrazo, se ve frustrado por los zapatos con suela corrida de goma que usa. El director se marcha, ahora sin taconazo y sin saludo. También sin cerrar la puerta Herr Krüger se vuelve, lívido, con los ojos inyectados de sangre detrás de los gruesos anteojos y monta al estrado hasta colocarse frente al pizarrón color Feldgrau, en perfecta relación triangular con el Presidente y con el Führer:
–Queridos niños alemanes –dice en alemán con voz entrecortada, excluyendo de antemano a la media docena de mexicanos que hay en la clase–, el señor director acaba de escuchar por la onda corta una grave noticia que me pide que les comunique… ehem… Respondiendo a la vil agresión contra sus fronteras orientales… Alemania ha iniciado operaciones militares en el Este contra etcétera… etcétera…
Como nadie sabía lo que era el Este o quiénes o qué eran los sowjeten ni si aclamar o deplorar, mejor guardamos silencio. Después de unos instantes Herr Krüger continua:
–… Se decreta el asueto a partir del recreo para que los que regresan solos a sus casas lo comuniquen a sus padres inmediatamente. El señor director me encarga también que les diga que a la salida eviten pasar por los costados o por enfrente de la casa de junto –y haciendo una mueca burlesca señala con el pulgar hacia un punto situado a su espalda: la Casa de la Condesa.
Ruidosamente nos ponemos a guardar nuestros útiles en las mochilas.
–¡Un momento! –exclama Herr Krüger. Se hace silencio. Vivamente agitado añade en angulosos y guturales caracteres góticos:
–Estoy vivamente agitado… además…, porque como Lehrer de la Octava A-Einz me siento avergonzado y no puedo dejar pasar esta ocasión heroica, mis queridos niños, para denunciar la presencia del enemigo entre nosotros… –todos nos miramos sin entender, hasta que tomando nuevo aliento Herr Krüger prosiguió–: … Ahora que el Reich emprende la más grande guerra que jamás nación alguna ha peleado… para salvar al mundo del cochino bolchevismo sería traición a la Patria Inmortal no señalar al alacrán asiático que se ocultaba entre nosotros, al asqueroso eslavo bolchevique: el ruso Kirof, Sergio.
Entonces sonó el timbre eléctrico. Nadie se movió de su lugar. Todos nos volvimos hacia el fondo del salón donde el Ruso, de pie con su mochila a la espalda mira a un lado y otro como animal acorralado. Alguien lo empuja por atrás al tiempo que otro le mete una zancadilla por delante. Kirof pasa dando tumbos y traspiés bajo una nutrida lluvia de bofetadas de las que trata de protegerse bajo su mochila. Cuando llega al frente del salón es derribado y luego llevado a rastras por el corredor hasta el patio, donde, según supe después, los altoparlantes difunden la “cabalgata” de La Valkiria. Cuando siente la grava el Ruso se incorpora, pero asido por los brazos lo llevan hasta la puerta chica junto a la cual retengo la imagen de Herr Krüger en el instante de extraer un Belmont de la cajetilla roja: allí, entre varios, lo sujetan por los hombros contra el crucero del armazón de hierro de la puerta y comienzan, por turno, a embestirlo a “caballazos”. Después de la tercera “carga” tengo que volver la vista a otra parte. A unos pasos Herr Krüger aspira con avidez su cigarrillo y un poco más lejos Brunhilde Ritter prosigue, rodilla en tierra, imperturbable, su tarea en favor de la industria bélica de Alemania. A cada “carga” todos prorrumpen en jadeantes exclamaciones. Al cabo de un rato la cosa adquiere ritmo y sentido, se acopla bien a la música, hasta que el Ruso se derrumba exánime contra el marco de la puerta y cae sentado, como un pelele, apoyado en el bastidor de hierro. Herr Krüger da una última fumada a su Belmont: aspira con voluptuosidad; arroja la colilla sobre la tapia hacia la calle y soltando el humo profiere un desganado “Genug” que nadie escucha. “Es ist genug”, grita, “¡Basta! ¡Basta!” Todos se apartan. En silencio observan al Ruso tirado allí en el suelo, exhausto y sanguinolento, con su mochila al hombro, mientras a poca distancia avanzan hacia él unos ojos azules, unas trenzas trigueñas: bajo el sol meridiano la visión solsticial; ávidas falanges rastrillan y recogen algo del suelo; la mano en alto, Némesis Gradiva llega hasta donde está el Ruso y con furia le arroja a la cara un puñado de grava.
Detengo en mi mente la evocación del Ruso, pues solamente a expensas del efecto literario-musical tan trabajosamente conseguido líneas arriba podría yo seguir adelante con el relato de los otros dos encuentros que tuvimos en la adolescencia y en la juventud. Pongo su imagen en suspenso: enjugándose las narices sangrantes con la manga de la camisa, a los encabalgados acordes de la música heroica, Sergio Kirof desaparece, por algún tiempo, del escenario de mi memoria. ~
© Vuelta, 31, junio de 1979
(ciudad de México, 1932-2006), ensayista, narrador, poeta y traductor, es un clásico de las letras mexicanas del siglo XX.