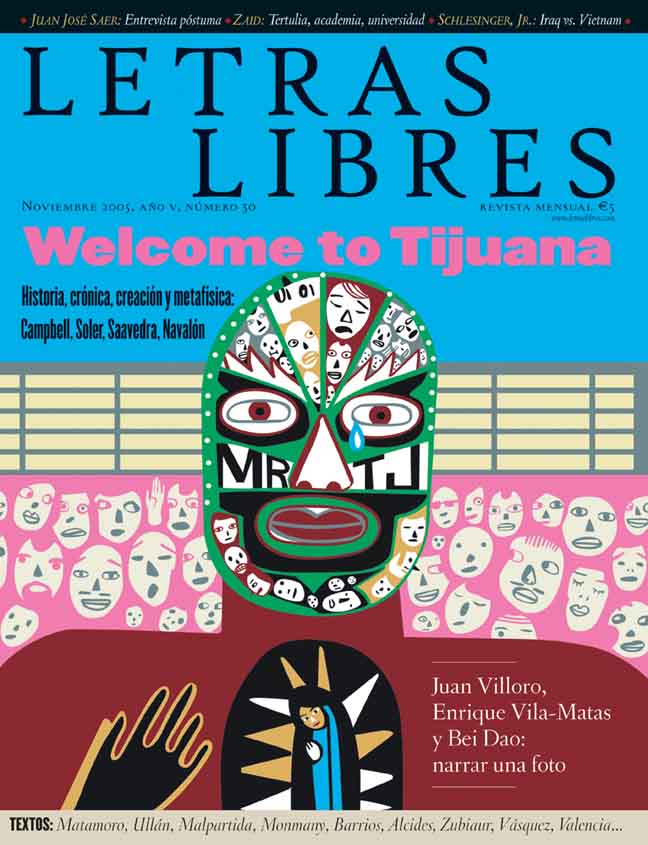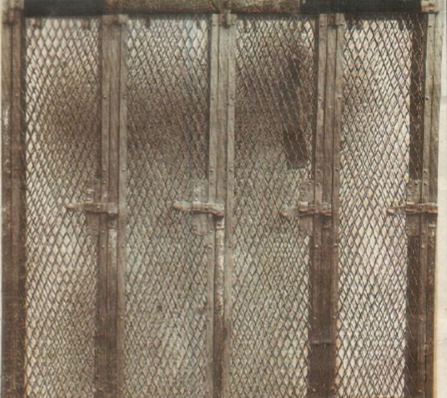Era parte de la imagen de La Habana. Frágil, de mediana estatura, rostro distinguido de poeta romántico acostumbrado a largos ayunos, melena y barba terminada en punta, andar pausado y majestuoso, poseía un raro don. En Prado, caminando por Obispo, en la plaza de la Catedral o en el portal de un café en la esquina de las calles 23 y 12, en fin, exacto como quien acudiera a una cita, dondequiera que uno estuviera o por dondequiera que uno pasara en La Habana, a cualquier hora del día o de la noche, era inevitable encontrarse con aquel caballero eternamente vestido de negro, cubierto con una capa dieciochesca.
Era el Caballero de París. Por ese título, más que nombre, lo conocíamos, aunque no era de París: era de España, según las versiones que corrían. Evidentemente cursó estudios que incluían latín y francés, lo que sugiere cierta posición económica. Personas que lo habrían conocido en España, lo daban por el elegante y bien parecido heredero de una gran fortuna, cuya mente se habría extraviado por la temprana pérdida de su amada, arrebatada por la tisis. Otras, donde decía tisis, pusieron decepción amorosa. Para otras fue un conde que tras repartir tierras y fortuna entre sus aparceros, salió a pagar una promesa que le hiciera a la Virgen si le salvaba a la madre. Alguien lo dio como hijo secreto del rey Alfonso xiii y una corista del Principal, que a punto de ordenarse sacerdote descubrió un nuevo modo de predicar y vivir cristianamente. Y no faltó el que aseguró que era simplemente un infeliz con delirios de grandeza llegado a La Habana en los años veinte.
Versiones hay que lo emparentan con don Rodrigo Díaz de Vivar, pero ninguna de ellas ha sido aceptada. La leyenda, siempre más interesante que la historia real, además de más duradera, pone a salvo al Caballero de París de ser el triste, pobre hombre común que vivió una sola vida, que tuvo un solo pasado. Como todo ser legendario, él vivió por nosotros todas las vidas que a nosotros nos gustaría haber vivido. Y además del don de la ubicuidad, se sabe que poseyó poderes que no podrían revelarse sin poner en peligro el futuro. Con razón, el Caballero de París es la poesía de La Habana. Y también su memoria.
Él vio construir el Palacio Presidencial y después el Capitolio Nacional, vio subir al tirano Machado y lo vio huir, vio tomar el poder a los revolucionarios de los años treinta y los vio perderlo, vio a los acorazados norteamericanos frente a las costas de La Habana, vio caer la Enmienda Platt, vio el agitado período político que siguió durante los próximos siete años, regido por presidentes que eran regidos desde los cuarteles por un títere que a su vez era regido desde la Embajada norteamericana en La Habana, vio surgir la Constitución del cuarenta y entrar en una nueva fase a la historia cubana, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial. Entre el cuarenta y cuatro y comienzos del cincuenta y dos, únicos años de democracia habidos en Cuba hasta hoy, vio a los revolucionarios del treinta a cargo de los dos gobiernos de ese período, convertirse en opulentos millonarios, mientras en La Habana seguían rugiendo las ametralladoras de los numerosos grupos gangsteriles auspiciados por el poder, matándose entre ellos.
Años legendarios en sí mismos en otros aspectos, vio el legendario Caballero de París la llegada a Cuba de Jorge Negrete, de María Félix, de Maurice Chevalier, de Edith Piaf, de Josephine Baker, de Winston Churchill, de Spencer Tracy —que venía a filmar El viejo y el mar, acompañado por Katharine Hepburn, y Hemingway los alojó a ambos en su casa—, vio a Marlon Brando, vio a Ava Gardner —quien también era alojada por Hemingway en su finca—, vio surgir el mambo, vio a Pérez Prado y a Beny Moré, vio a Lina Salomé y a Tongolele, vio a Enrique Jorrín y a Eduardo Chibás.
Vio y oyó sonar las bombas que durante esos años que siguieron al fin de la democracia en el cincuenta y dos, estremecían a La Habana, vio a los jóvenes morir en las calles combatiendo contra la policía, vio un mediodía de marzo un camión cargado de héroes asaltar el Palacio Presidencial —donde de milagro, por una granada en mal estado, pudo escapar el dictador—, y poco después vio llegar a Errol Flyn, como en una película, y desaparecer en busca de los Rebeldes, a cuyas fuerzas quería unirse y donde no lo aceptaron tal vez por su amor a la botella o porque si lo mataban en el frente eso podría servir de pretexto a los americanos de la Base de Guantánamo —que seguían ayudando a Batista y con los que ya había problemas— para meterse en la guerra.
Después vio entrar al Ejército Rebelde en La Habana, vio a los ricos convertirse en pobres de la noche a la mañana, vio las colas interminables de gente desesperada frente a la embajada de los Estados Unidos, esperando una visa para emigrar, vio la célebre noche de los misiles, vio las lágrimas de la madre por el hijo balsero que no llegó a Key West, vio partir barcos para las guerras de Ultramar que en general no sirvieron para nada, vio desteñirse los viejos sueños y hasta que murió a fines de los ochenta, silencioso como había vivido, y protegido por su misterio, todo lo ocurrido en La Habana él lo vio. Lo bueno y lo malo. La universidad para todos, y la cárcel para todos los que insistieran en que la libertad no era un malicioso lujo burgués.
Es extraño que ningún narrador se haya propuesto escribir la fabulosa novela que sería La Habana del Caballero de París, supuestamente contada por el Caballero de París. ¿Nos vio como un sueño este personaje grave, cuya dignidad le impedía mendigar aunque vivía en los portales y aceptaba alimentos y ropas negras de rango para renovar de vez en vez su indumentaria becqueriana, o fuimos para él una pesadilla? Y si era un extraterrestre, como también ha empezado a sospecharse, ¿cuál fue su papel entre nosotros?, ¿observarnos? ¿O trajo un mensaje que aún no hemos descifrado?
El doctor Eusebio Leal, director de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y hombre de fino instinto para todo lo que dé dinero, le ha hecho erigir una estatua en La Habana Vieja. Y para que no esté solo el Caballero, mandó Leal erigir dos estatuas más de habaneros predilectos, una de Hemingway —acodado en la barra del Floridita, como pasara el escritor la mayor parte de sus años de La Habana—, y de John Lennon la otra, ésta, sentado al desgaire el famoso beatle en un parque del Vedado.
Cierto que Lennon nunca estuvo en La Habana. Pero estuvo y sigue estando su música. Lo ha estado desde el principio, desde que por prohibida había que escucharla clandestinamente. Y amante enlutado, noble mecenas de aparceros, pagador de promesas, sacerdote o extraterrestre, el Caballero de París la oyó; tiene que haberla oído porque todo el mundo la oía, y si no en sus días de novedad, la oyó en la radio años más tarde cuando por fin la autorizaron. En todo caso, nadie quita que él y Lennon se conocieran de antes y hasta hayan viajado juntos por el espacio. Inclusive, puede que procedieran del mismo planeta. –
Entrevista a Pascale Bodet: “El proceso documental consiste en comprometerse con la acción”
La cineasta francesa Pascale Bodet fue la ganadora del año 2022 en el festival de cine documental Punto de Vista con su película Baleh baleh. La edición de este año ha programado un breve…
Rougemont, suizo romano
Gide definió a Suiza como un rosal sin espinas y sin rosas. Romain Rolland, como una feria en la plaza. Prefiero recordar que la Suiza alemana dio algunos de los mejores prosistas de la…
Música de despedida. Alegato con delirio
Señores del jurado, me declaro culpable. Otros, más sabios que yo, han decretado la grandeza de la literatura del Norte y yo discrepo. Críticos y lectores han coincidido,…
Los vigilantes
¿Para qué leemos sino es para conocer un cómo y un qué conjugados, productores de la diferencia, de lo que por nosotros mismos no imaginamos?
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES