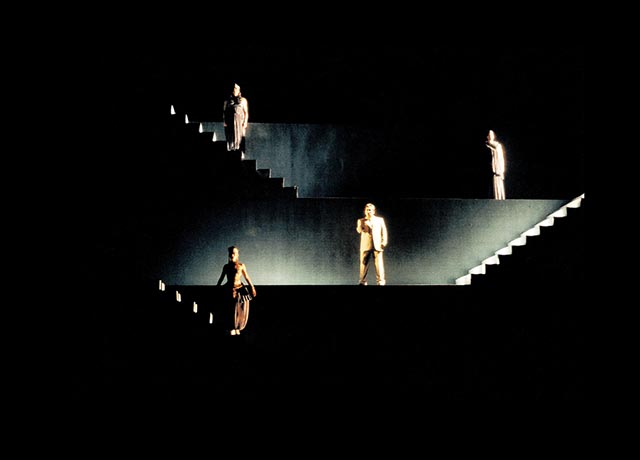Georg Brandes, el danés errante (8 de 9)
Brandes comprendió la paradoja del romanticismo, nacido en el destierro como obra universal y casi de inmediato nacionalizado por los franceses y los alemanes, de la misma manera (uno creería) que el alcance continental y católico del imperio, al colapsarse, dio nacimiento final a las modernas naciones europeas. Esta historiografía literaria respondía a los tejes y manejes de una mente hegeliana como la de Brandes que no olvidaba (como si lo hacía Taine, su pretendido maestro) que el verdadero genio literario se manifestaba, para el público, en los personajes creados por los románticos –Werther, Don Juan, René y Velleda, Childe Harold y Oberman, Corina y Delfina– transformados, por primera vez en la historia, en máscaras al uso de miles y miles de lectores, en ídolos venerados. De esa generación de seres imaginarios, Brandes examina no sólo las creaciones de los escritores que actualmente acaparan el canon, sino se fija en otros que para él eran memorables y que nos dicen poco, como Obermann, de Sénancour (1770–1846), o Valeria, invención de la letonesa señora de Krüdener (1784–1824), que no conformándose –dice Brandes– con escribir, publicaba. En casi todos esos libros, el tipo del nuevo europeo será, mujer o hombre, un desarraigado, joven y a la vez viejo, precoz e inmaduro, siempre.
René Wellek dice que Brandes acabó por ser discípulo de Madame de Staël, la escritora que mejor estudió, comentario que al crítico le habría complacido. Ambos fueron, debe decirse en reconocimiento de sus méritos y de sus límites, eficaces simplificadores. Le era fácil a Brandes, por ejemplo ordenar para el lector el tablero de la Revolución Francesa diciendo que el club de los franciscanos, lo que sería la Gironda, se repartía entre los herederos de Voltaire y el severo club de los jacobinos entre los de Rousseau. Santo remedio y a la guillotina.
Al judío que venía de un país protestante, a Brandes, le tocó hacer suya la teoría del sentimiento religioso, que había tenido en Madame de Staël y en Constant a sus divulgadores, y describir a los modernos atravesando el globo romántico como el avatar de los reformados, como aquellos que sienten religiosamente de manera libre y profana: la religiosidad (y no en ello también podría contarse a Chateaubriand) es una cualidad del individuo y no de la creencia.
Si los desterrados postulados por Brandes eran todos liberales, la continuación de Una literatura de emigrados estaba, saltándonos el tomo alemán dedicado a los románticos, en los grandes reaccionarios de la Restauración, Joseph de Maistre (1753–1821) y Louis de Bonald (1754–1840), ese par de momias monárquicas que entonces interesaban poco, más allá de la erudición bibliográfica o de la capillas de los ultramontanos, de los megalegitimistas. De Maistre, por ejemplo, un huérfano horrible a quien los crímenes del siglo XX le acabaron por encontrar un hospicio, había sido mirado con comprensible repugnancia por toda la escuela liberal, positivista y socialista. Cuando Brandes lo abordó, en La reacción en Francia, no se hablaba de él desde los tiempos de Sainte–Beuve. Brandes no se engañó: tanto el autor del elogio del verdugo (De Maistre), como el teórico inmovilista (Bonald) no eran ni románticos tenebrosos ni oscurantistas medievales. Ese par de caballeros, que pasaban por matemáticos, eran mentes dieciochescas cuya némesis se pretendieron y como a algunos de los enciclopedistas que combatieron, les faltaba idea de la historia, curiosidad crítica y, sobre todo, verdadero sentimiento religioso.
Les sobraba, a De Maistre y a Bonald, estilo, decía Brandes, aclarando que aquella cita del conde de Buffon –“el estilo es el hombre mismo”– quería decir lo contrario de lo que se cree. Es decir, nada queda sujeto a la ideación o a la originalidad: cada hombre se debe a un estilo que está más allá de su voluntad y que le ha sido impuesto por el imperio de las convenciones. La de Buffon es sentencia antirromántica.
Sólo entendiendo a los reaccionarios puede comprenderse a los primeros románticos franceses, aclara Brandes y con ello hizo escuela en los estudios literarios. Victor Hugo, en una opinión poco compartida del danés, sería el Americo Vespucio de un continente que descubrió un Colón, Alfred de Vigny. Empezó Hugo por ser un joven doctrinario estudioso de la Reacción y terminó siendo un abuelo que se reía de su envarada juventud.
Hegeliano, Brandes encontrará a otro preterido, el abate Felicité de Lamennais (1782–1854), al hombre de la síntesis. Fue el abate un clérigo ultra que se vuelve liberal, que fue de la Reacción al radicalismo, de la Intolerancia a la Tolerancia y al ir más allá de la Iglesia Católica y del Papado, quienes lo condenaron, depositó a la razón en la sociedad. En ese punto concluye, al examinar al más reaccionario de los reaccionarios, La reacción en Francia. “Todo su edificio”, sostiene Brandes respecto de Lamennais, “descansaba sobre la doctrina de la superioridad de la especie humana y bajo ese principio se ocultaba otro que coincidía con el principio de la soberanía del pueblo, que tanto combatieron los hombres de la reacción. Los lectores no se dieron cuenta de ello enseguida: el autor tampoco lo sintió, pero estaba allí en estado latente, despertándose un lindo día y siendo reconocido por todos.”[1]
__________________
[1]Brandes, Las grandes corrientes…, I, op.cit., pp. 630–631.

Joseph De Maistre
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.