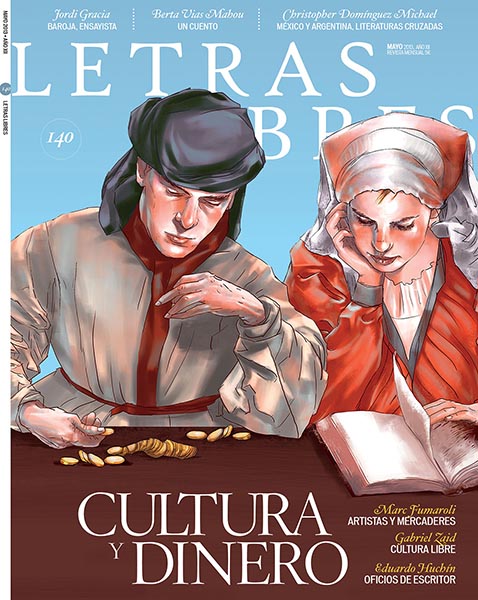Si la vida moderna no nos hubiese vuelto tan descontentadizos y hastiados de todo, encontraríamos motivo de maravilla hasta en los hechos que hoy juzgamos más triviales o insignificantes. Un ejemplo es el estornudo. Adviértase la singularidad de este fenómeno: algo nos anuncia que ya viene; una especie de comezón en la nariz nos hace saber la inminencia de su llegada. En seguida, sobreviene un movimiento intempestivo de la cabeza y el tronco, que se termina en una espiración violenta, repentina y sonora: el aire de los pulmones pasa explosivamente a través de las anfractuosidades de las fosas nasales. Los ojos se cierran invariablemente; los sabios, que muchas veces saben el cómo y casi nunca el porqué, hipotetizan que es un intento de proteger los ojos contra el chorro de bacterias potencialmente dañinas súbitamente disparadas. Mas no se crea que a esto se reduce el fenómeno: hay una vasta serie de concomitantes. Las ideas se hacen confusas, se pierde el hilo de lo que se pensaba. Los músculos del tórax y del abdomen se contraen; se tensan los tendones y ligamentos de las articulaciones; hasta los esfínteres del cuerpo se estrechan, como lo saben muy bien, para su infortunio, las personas predispuestas a la incontinencia urinaria, que mal pueden retener la emisión de orina durante un estornudo.
Y todo esto sucede fuera de nuestro control. De ahí que los hombres de épocas pasadas pensaran que quien estornuda es un poseído. Una fuerza externa a la persona, un poder demoniaco o celestial se apodera del individuo, lo habita y lo domina; estornudar es como obedecer una orden ineludible venida desde quién sabe qué dominio misterioso. Los movimientos involuntarios, los tics, las convulsiones, ¿qué otra cosa podrían ser, sino manifestaciones de posesión preternatural? Llegados tiempos de mayor racionalidad, los médicos teorizaron que el estornudo es una forma, bien que breve y comúnmente benigna, de epilepsia –el mal sagrado.
De ahí también que el estornudo fuese considerado signo de buen o mal augurio. Una rica tradición vincula el estornudo con la magia y, naturalmente, con la vida amorosa, que fue siempre una preocupación central en las artes mágicas, astrológicas y adivinatorias. Entre griegos y romanos, un estornudo al principio de una acción podía considerarse de mal agüero: bastaba para interrumpir la acción iniciada. Lo mismo si alguien estornudaba a la izquierda del ejecutor de la acción; en cambio, a la derecha, el presagio era bueno. Es bien sabido que en casi todas las culturas, el lado derecho se ha asociado a lo positivo y deseable, y el izquierdo a lo negativo y funesto. Pero, tratándose de asuntos amorosos, la interpretación era generalmente benigna en casi cualquier circunstancia.
Un poema de Aristeneto, oscuro autor griego del siglo iv de nuestra era, describe a la joven Partenis decidiéndose a escribir, tras pudorosas reticencias, una declaración amorosa al elegido de su corazón. Le dice en su carta: “Pero sucede que, mientras estoy escribiendo estas líneas, me ha venido un agradable estornudo. ¿Acaso sería, ¡oh, bien mío!, que pensaste en mí?”
Claramente, los griegos creían que un estornudo era señal de que el objeto de adoración recibía favorablemente las solicitaciones del amante. Que los romanos compartían esta creencia puede verse en un poema (núm. 45) del gran poeta latino Catulo (Cayo Valerio Catulo, activo en las postrimerías del siglo i a. C.). Describe ahí a dos enamorados, Septimio y Acmé, aparentemente dentro de un templo dedicado al dios del amor, entregados a los mimos, caricias y zalamerías que son de rigor entre jóvenes enamorados. Septimio jura amor eterno –también de rigor en tales casos– y remacha el juramento con una exclamación al estilo de “¡Que me parta un rayo si miento!” Excepto que, tratándose de un gran poeta, la forma del llamamiento es más elegante. Dice: “Hálleme solo en la tórrida India, o en el desierto de Libia, frente a un león de verdes ojos.” Y sucede entonces algo curioso. Cupido, el dios del amor, que revoloteaba según es su costumbre alrededor de la pareja de amantes, estornuda, dice el poeta, “del lado derecho, como antes lo había hecho del izquierdo”. Acmé, enternecida por la vehemente locución, jura que ella reciproca el sentimiento de su galán con no menos ardor. Y su aserto corroborativo es de estilo semejante al de Septimio. Dice, frente al fuego sagrado que arde en el templo: “Septimio querido, seamos esclavos de este solo dueño, como es verdad que un fuego mucho mayor y más ardiente me quema hasta en la médula ósea.” Cupido, travieso diosecillo, no bien oye el impetuoso juramento y vuelve a estornudar otra vez “del lado derecho, como antes lo había hecho del lado izquierdo.”
Este poema del Corpus Catuliano ha suscitado encontrados comentarios entre los estudiosos. Es por demás interesante que el dios del amor aprueba, confirma o sanciona lo que dicen y hacen los enamorados… ¡estornudando! Supuestamente, Cupido había estornudado antes del lado izquierdo, tal vez porque una riña se suscitó entre ellos. Ahora, ya reconciliados, el dios del amor se complace en estornudar del lado derecho. Algunos autores consideran que este poema es una de las más bellas alabanzas de la lírica clásica al amor romántico feliz, ardiente y correspondido. Pero hay una opinión contraria, según la cual Cupido está respondiendo con ironía a los amartelamientos de la pareja.
Cupido es eternamente joven, pero ha vivido mucho y las ha visto de todos los colores. ¿Juramento de amor eterno? Sí, claro, ya lo ha oído tantas veces, sobre todo en boca de quienes a las dos semanas no recuerdan haberlo proferido. Pero está de acuerdo con la noción del amor eterno y manifiesta su acuerdo con el estornudo. ¿Querer morir de insolación en la India, o de mordeduras de león líbico? El juguetón dios del amor apenas puede contener una sonrisa: fácil es decir esas cosas desde la comodidad de un mullido sillón a mil leguas del África. Pero su función es refrendar o sancionar los dislates de los enamorados, y esto es lo que hace estornudando –ahora del otro lado–. ¿Acmé quiere ser eterna esclava del amor? De acuerdo: ¡a estornudar se ha dicho! ¿Quiere consumirse en el fuego de la pasión hasta el tuétano de sus huesos? Pues no es una idea muy edificante, que digamos, pero Cupido la sanciona –esto cree ser su deber– estornudando; ahora, por supuesto, del otro lado.
La antigüedad clásica nos dejó otras piezas de evidencia que demuestran que el estornudo se asoció mentalmente con la vida sexual. Entre ellas vale la pena destacar una anécdota narrada por Diógenes Laercio, el filósofo epicúreo que vivió a principios del siglo III d. C., y cuya fama descansa sobre todo en haber sido el biógrafo de los más destacados pensadores de la Grecia antigua. Nos cuenta el biógrafo que Cleantes (331-232 a. C.), discípulo de Zenón, vivía en la extrema pobreza: tanta, que inscribía las notas que tomaba de las enseñanzas de su maestro en la superficie de conchas marinas o huesos planos de buey, por falta de otros materiales de escritura. Una de esas lecciones sentaba el principio de la fisiognomía, a saber, que es posible deducir el carácter de las personas a través de su aspecto exterior, sobre todo del semblante. Cleantes tomó este principio muy en serio y desarrolló una pasmosa habilidad. Le bastaba mirar a un individuo para concluir qué clase de persona era. Jamás hubo, en toda la historia, otro fisiognomista comparable; los juicios de Cleantes eran prontos y certeros. Veía detenidamente, sus ojos parecían escudriñar hasta lo más íntimo del ser examinado, y pronunciaba su dictamen: “Este hombre es un lujurioso”, “este otro es honesto”, “esta mujer es tacaña”, etc. Y lo sorprendente es que sus veredictos invariablemente correspondían a la realidad.
Un día, unos bromistas quisieron confundirlo. Trajeron a un hombre y le pidieron que lo examinara. El sujeto era musculoso, mal aliñado, curtido por el sol, de manos callosas por arduas y prolongadas labores campestres. Cleantes lo vio con atención, lo observó detenidamente, sin poder elaborar un juicio. Al final confesó su perplejidad: “Este caso no está claro, tiene muchos elementos confusos. Llévense a este hombre fuera de aquí.” Ya se alejaban los interpelados con el enigmático visitante, cuando estornudó. Inmediatamente, Cleantes exclamó: “¡Ya está!, ¡ya lo tengo! Este hombre en un afeminado.” Al parecer los griegos admitían que es posible reconocer el afeminamiento en un hombre por su forma de estornudar.
Pero, paradójicamente, la nariz se ha asociado con la masculinidad. Una añeja superstición, que arranca al menos desde la temprana Edad Media, dice que el tamaño del órgano copulatorio masculino se correlaciona directamente con el de la nariz.

A los antiguos romanos les hacía gran impresión un hombre cuyas dimensiones fálicas excedieran visiblemente el promedio. El poeta Marcial nos dice en uno de sus epigramas (ix, 33) que cada vez que un tal Marrón, individuo notable por su hipertrofia genital externa, entraba en los baños públicos listo para hacer sus abluciones, los circunstantes lo recibían con una estruendosa ovación que se oía hasta en la calle. Si la correlación nasofálica fuese cierta, ¿qué no habrían hecho los romanos para celebrar la entrada del ateniense Proclo, de quien una sátira en la Antología Palatina dice que poseía una nariz tan grande, pero tan grande, que nunca seguía la costumbre griega de invocar a Zeus al estornudar, por la sencilla razón de que la punta de su nariz estaba tan lejos de sus orejas que nunca alcanzaba a oír su propio estornudo? Lo menos que los bañistas harían al verlo llegar sería incorporarse y celebrar coordinadamente su llegada ejecutando, como hoy los hinchas en el futbol, la ola.
Lo cierto es que no hay tal correlación de probóscides. Ya desde el Renacimiento, Laurent Joubert (1529-1582), internista eminente que fue médico de Catalina de Médici, escribió un libro notable, Errores populares, donde combate las patrañas, embustes y trolas que corren entre la gente con riesgo de causar daños a la salud pública. Dice ahí:
¿Acaso tienen todos los hombres el mismo tamaño o el mismo calibre en todas sus dimensiones? Seguramente que no, a pesar de que hay quien ha dicho Ad formam nasi cognoscitur ad te levavi. Y esto es porque la proporción de los miembros no se observa en todos los hombres. Algunos tienen un asombroso tronco por nariz, pero son planos en otra parte; y varios que tienen narices planas están muy bien dotados en el miembro principal.
La traducción del latín es: “Por la forma de la nariz conocemos el ad te levavi.” Joubert usa las tres primeras palabras del Salmo 123, del Libro de Salmos de la versión latina de la Biblia, “hacia ti he levantado”. Obviamente es un eufemismo humorístico –y definitivamente irrespetuoso– para referirse al miembro viril. En el Salmo 123, el salmista invoca la voluntad divina diciendo: “Hacia ti he levantado mis ojos, / Oh, Tú que estás en los cielos…”
Curiosamente, el intento más serio de relacionar la nariz con la sexualidad no data de épocas remotas. Puede decirse que es reciente: tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, cuando el racionalismo se había sobrepuesto generalmente a la superstición y la sociedad había escogido la ciencia y la tecnología como guías supremos en su incierto derrotero hacia el futuro. Es decir, cuando ya se había adoptado la actitud vital que tenemos actualmente.
El punto de partida del nuevo intento de enlace nasal-sexual reside en un hecho anatómico poco conocido del público: la comunidad de estructura entre partes del aparato nasal y genital. Supe por primera vez de esta igualdad estructural gracias a un libro de texto de histología publicado cuando los autores de textos especializados todavía no se acababan de convencer de que el estilo académico tiene que ser cargante, tedioso y soporífico. Amenizaban la información con viñetas, anécdotas y frases memorables. Así, antes de describir la estructura histológica de la mucosa nasal, mi libro hacía referencia a un hombre de siglos pasados víctima de una peculiar afección: era asaltado por estornudos incontenibles cada vez que se encontraba en presencia de una mujer hermosa. A continuación venía la descripción de ciertas zonas del revestimiento de las fosas nasales, con muy numerosos vasos sanguíneos de paredes delgadas. Microscópicamente, estas zonas son idénticas al tejido eréctil del miembro viril (cuerpos cavernosos). Al igual que en el tejido eréctil peniano, la estimulación erótica produce congestión sanguínea en las correspondientes zonas nasales, cuya turgencia basta para desencadenar el reflejo de estornudo en algunos individuos. Hecho curioso: en todo el organismo, el tejido eréctil solo existe en dos sitios: el cuerpo cavernoso del pene (y su homólogo, el clítoris, en la mujer) y la mucosa nasal.
No sin razón los astrólogos supusieron que la nariz y los órganos genitales están ambos subordinados a la influencia del planeta Venus. La antiquísima tradición médica hindú o medicina ayurvédica incluyó la excesiva indulgencia en el deleite venéreo como causa de catarro. La congestión nasal por estimulación erótica puede ser tan intensa que produce hemorragia nasal (epistaxis). Es así que autores del siglo XVII, cuando el sangrado era una medida terapéutica casi universal, hablaron de pacientes que recurrían a la masturbación para producirse epistaxis, y así aliviarse de intensas cefaleas. Pero la idea más estrambótica sobre la interdependencia nasal-genital no se generó en aquellas épocas de oscurantismo e irracionalidad, sino en la edad moderna, en el ámbito más civilizado del mundo occidental, y tuvo por progenitores a dos luminarias de la historia de la medicina. Uno fue el famosísimo vienés Sigmund Freud (1856-1939), estrella polar del pensamiento neuropsiquiátrico de su época y perdurable influencia multíplice todavía en la nuestra; el otro, su amigo y coetáneo Wilhelm Fliess (1858-1928), de menor renombre y trascendencia en las efemérides médicas.
Freud empezó siendo neurólogo. Su inquieto genio lo llevó a interesarse por los desórdenes de la mente y a revolucionar la psiquiatría como fundador del psicoanálisis. Fliess, en contraste, era un cirujano de oídos, nariz y garganta que ejercía su profesión en Berlín. Ambos se conocieron en Viena, con ocasión de un congreso médico, y desarrollaron una estrecha amistad. Fliess, como otorrinolaringólogo, sabía del tejido eréctil nasal y su relación con la sexualidad. Su vasta experiencia clínica le permitió reconocer que ese tejido se ve tumefacto con la estimulación erótica, o en las mujeres durante el embarazo y la menstruación; en algunos casos el sangrado nasal ocurre con cíclica regularidad, como si se tratara de una menstruación vicaria. Sus conocimientos de especialista le hicieron altamente sensible a la bien conocida relación que existe entre el erotismo y la función olfativa. Probablemente estaba también enterado de que en raros casos la incapacidad de percibir olores (anosmia) coexiste con una libido congénitamente disminuida y órganos genitales poco desarrollados (síndrome de Kallman). Todo ello contribuía a hacer resaltar en la mente de Fliess la profunda interrelación nasal-genital.
Apenas puede uno imaginar dos personalidades médicas más dispares. Freud, de clara inclinación filosófica, veía el origen de las neurosis en memorias de la infancia, conflictos sexuales, sueños, deseos reprimidos, etcétera, y era propenso a desarrollar métodos terapéuticos basados en el habla: quería movilizar, mediante conversaciones, las fuerzas mentales del propio enfermo como recursos contra el padecimiento. Fliess, aunque cultísimo y elocuente, era, al fin y al cabo, un cirujano y, como tal, proclive a conceder mayor peso a las anormalidades concretas y tangibles del cuerpo humano: lo que puede verse, tocarse y, en caso necesario, amputarse. Era imposible que Fliess no pensara que el origen de las neurosis tuviera algo que ver con la reactividad de la nariz.
De las conversaciones y correspondencia entre estos dos hombres nació la teoría del “reflejo nasogenital” como proceso fisiológico importante en la etiología de las neurosis. Freud se ocupaba de las perturbaciones psicológicas de sus pacientes, pero los refería a Fliess para el examen físico clínico y el diagnóstico de enfermedad somática. La influencia de este último sobre el célebre psiquiatra vienés era enorme. Se dice que Freud no tomaba ninguna decisión importante sin antes consultar a su amigo. Las ideas de Fliess lo impresionaron profundamente: pensaba que el doble asedio de las neurosis, por vía psíquica y somática, terminaría por batirlas. En una carta expresaba su entusiasmo por tener como colaborador a un médico entrenado en la especialidad de Fliess. Mediante el doble ataque, decía, “el problema de las neurosis pronto estaría resuelto”.
Con la anuencia de Freud, Fliess empezó a tratar a los neuróticos con aplicaciones intranasales de cocaína. Si el “reflejo nasogenital” era importante en la génesis de su padecimiento, ¿qué mejor que anestesiar su sitio de origen y así suprimir sus ulteriores consecuencias? Esta terapia funcionó bien, los pacientes tratados en esa forma se sintieron mejor. Hoy, que la cocainización intranasal “recreativa” se ha convertido en una moda, a nadie extraña que los pacientes de Fliess se sintieran mejor. Pero el cirujano quería resultados definitivos, no solo parciales o temporales. Si la mejoría fue transitoria, ¿no sería preferible aniquilar para siempre el tejido culpable? Para no tener que repetir la cocainización, Fliess decidió cauterizar el tejido nasal de sus pacientes, lo cual hizo mediante la introducción de alambres y el paso de una corriente eléctrica suficiente para quemar el tejido eréctil nasal.
Aún así, algunos pacientes tuvieron recaídas. Es que es muy difícil delimitar con precisión, sin la tecnología diagnóstica que hoy tenemos, los sitios donde existe tejido eréctil intranasal. ¿Qué hacer? Un cirujano es hombre armado y peligroso. Fliess optó por la cirugía radical: quitar buena parte de la pared interna de las fosas nasales, incluyendo el hueso. Imposible dejar parte del tejido culpable intacto, puesto que toda la región anatómica se extirparía. Además, era una operación que el paciente, al decir del cirujano, “tolera perfectamente”.
No faltaron otros cirujanos que adoptaron los métodos terapéuticos de Wilhelm Fliess. La literatura especializada se llenó pronto de reportes en que el hipotético “reflejo nasogenital” era causa de toda clase de padecimientos, como dolor menstrual, diversas afecciones ginecológicas, parálisis y epilepsia, que supuestamente habían curado con la cirugía. En 1912, un artículo de revisión encontró trescientas referencias en la literatura. Quién sabe cuántos pacientes habrían sido tratados con remoción quirúrgica de la pared nasal, a no ser por un caso desafortunado que interrumpió la serie. Fue una paciente de nombre Emma Eckstein, en quien Freud había diagnosticado una neurosis nacida de conflictos sexuales.
Fliess operó a la señora Eckstein. La operación fue un éxito, pero la paciente se sentía mal. Pasaron los días y ella empeoró. Tenía fiebre. Al cabo de un par de semanas, una secreción maloliente escurrió del interior de la nariz. El dolor era atroz. Freud estaba desesperado. Fliess, por su parte, se había desentendido del caso: estaba en Berlín y no tenía tiempo para regresar a Viena a seguir la evolución de su paciente. A Freud no le quedó más remedio que consultar a otro cirujano. Y he aquí que el consultor, en presencia de Freud y otras personas, extrae de la nariz de la señora Eckstein una banda de gasa como de un pie de largo. Es el empaque que Fliess, por imperdonable negligencia, había dejado en el interior de la cavidad nasal de la operada. Se ha escrito, tal vez con exageración, que Freud se desmayó ante ese espectáculo.
Era raro en aquel tiempo que un paciente entablara juicio contra su médico. No hubo acción legal contra Fliess, a pesar de que su descuido fue sin duda terrible negligencia y mala práctica. La pobre víctima sufrió después una osteomielitis del hueso maxilar, y terminó con una deformación facial permanente. Los historiadores de la medicina nos dicen que este lamentable incidente no fue la única causa del enfriamiento de la amistad entre Fliess y Freud. Pero es un hecho que a partir de entonces se produjo un distanciamiento entre ellos; quienes antes habían sido entrañables amigos dejaron de escribirse poco tiempo después. La correspondencia entre ambos –que se ha conservado– es todavía objeto de detenido estudio entre los historiadores.
¿No es una peregrina idea querer asomarse al alma y curar sus males a través de la nariz? Sin embargo este fue precisamente el empeño de dos eminentes figuras de la historia de la medicina. Hoy, al considerar el “reflejo nasogenital”, del que casi nadie ha oído hablar, nos viene una sonrisa entre condescendiente y despectiva ante la ignorancia de quienes propusieron semejante sandez. Exactamente la misma sonrisa que tendrán los hombres de generaciones futuras cuando consideren lo absurdo y disparatado de procedimientos médicos que hoy nos enorgullecen como conquistas de la ciencia y arte de curar. ~
(Ciudad de México, 1936) es médico y escritor. Profesor emérito de la Northwestern University. Su libro más reciente es Más allá del cuerpo. Ensayos en torno a la corporalidad (Grano de Sal/uv, 2021).