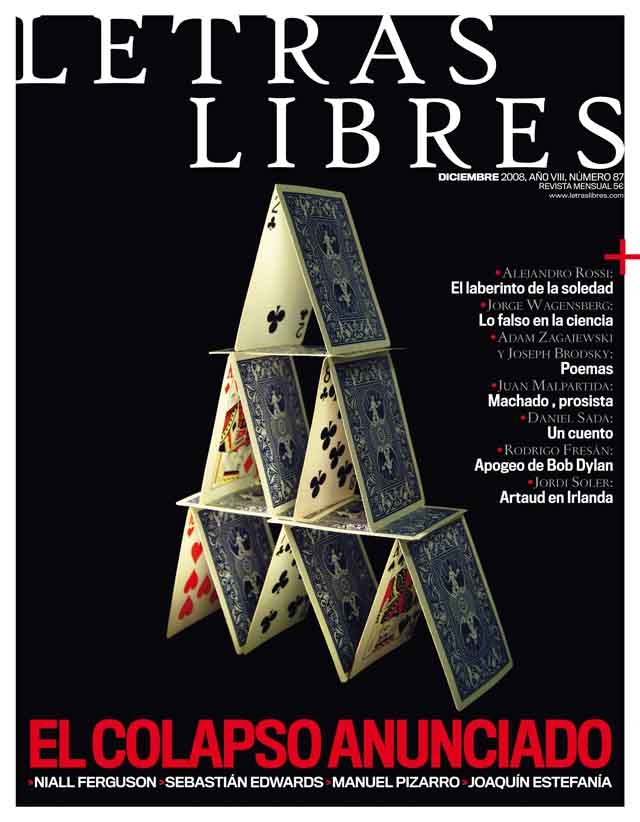No les falta razón a quienes insisten en que la transición española pasó silbando sobre muchos aspectos de la vida política. Sencillamente, quienes estaban en condiciones de decidir, decidieron que, al menos por un tiempo, “no tocaba”. Hubo silencio sobre los que habían mandado, entre otras razones porque seguían mandando, pero también hubo silencio sobre los que llegaban. Cada cual sabía de qué iba la cosa y no le parecía mal. Aunque los primeros tenían el poder bruto, los segundos disponían de otro más sutil: otorgaban los créditos de democracia. Si ellos no jugaban, si no sancionaban el proceso como santo y bueno, aquello no se llamaría “democracia”. Y el precio que reclamaban no era cualquier cosa en años en los que la izquierda señoreaba intelectualmente la cultura europea y sus dirigentes políticos hablaban de cosas como “la transición al socialismo”. La izquierda no daría su nihil obstat a ningún marco político que no contemplase la posibilidad de redistribuciones fiscales, nacionalizaciones, participación en la gestión de las empresas, planificación y tirones de oreja al mercado, o más exacta y radicalmente, al propio capitalismo. Es posible que por aquel entonces el joven Aznar, que no era nadie, fuera franquista, pero Felipe González, que ya pintaba lo suyo, era marxista, anticapitalista, autogestionario y otras cosas no menos colosales. Eso González, que otros, ya talluditos, que han mandado después, andaban entusiasmados por la revolución cultural.
Sobre ese paisaje ideológico se pactaron las reglas del juego. Conviene no olvidarlo. Si hoy, atendiendo al peso de cada cual y, sobre todo, a los vientos ideológicos, se iniciara otro proceso constituyente, resulta improbable que las cosas le fueran mejor a la izquierda, sobre todo en lo que atañe a los negocios económicos. Quizá Izquierda Unida intentaría colar alguna morcilla radical, nada exagerada, de las que entonces defendía hasta el más contenido de los democratacristianos; pero Izquierda Unida, contados los votos, tendría muy poco que decir, desde luego, bastante menos que lo que podía decir entonces el PCE. En el título viii de la Constitución se pueden rastrear las huellas de aquella hora ideológica, los peajes a la izquierda por las credenciales de democracia. Hoy, seguramente, ni se le ocurriría mencionar las reclamaciones que entonces le parecían irrenunciables. Ya no las reconoce como suyas.
En todo caso, se diga lo que se diga, andando el tiempo, unos y otros entibiaron sus puntos de vista. La izquierda expurgó de prosa atronadora sus papeles y congresos hasta acompasar sus palabras con sus acciones, con el modesto quehacer de gestionar el orden capitalista, y la derecha, con no menos discreción, se deshizo de sus adherencias reaccionarias, y cuando le llegó la hora de gobernar, si hay que sopesar las proporciones, reclutó sus cuadros menos entre lectores de Camino, en la cada vez más extinta prole del nacional catolicismo, que entre gentes que en su juventud habían malgastado las horas leyendo a Marta Harneker, gentes que, aunque habían cambiado –como casi todos– sus ideas económicas, sostenían puntos de vista bastante progresistas en asuntos morales, en usos y costumbres, y que, por supuesto, no tenían intención alguna de tocar una coma de las leyes sobre el divorcio, el aborto y el consumo de drogas. Y un 20 de noviembre, cuando la derecha disponía de mayoría absoluta, en sede parlamentaría, no dudó en condenar el franquismo, honrar a los perdedores de la guerra y apoyar las iniciativas de recuperación de cadáveres sin identificar llevadas a cabo por las familias de las víctimas. Aunque no es memoria histórica, es saludable recordarlo.
Al final, con maneras más o menos hoscas, unos y otros se dijeron lo que se tenían que decir y se discutió hasta el tedio sobre casi todo lo que no se podía discutir. Sobre casi todo, porque hubo unos que, de rondón, en los primeros días del festejo democrático, depositaron su mercancía y a los que nadie, ni entonces ni más tarde, les pidió que abrieran el bulto para ver si aquello valía lo que decían. Me refiero, naturalmente, a los nacionalistas, a quienes, no se sabe muy bien por qué, sin otras razones que su propia retórica, ya se empezó a identificar con “el pueblo” que decían representar. A los de PNV se les llamó “los vascos” y a los de Pujol, “los catalanes”. Se los trató con una deferencia no desprovista de complejos, como si los demás –y los demás, claro, sólo podían ser los españoles– les hubiéramos infligido un impreciso agravio que se perdía en la noche de los tiempos. Desde entonces, cada vez que alguien ha querido sopesar la mercancía, le han acusado de desconfiar en su palabra, de faltarles al respeto, a ellos y, con ellos, según ellos, a sus pueblos. El caso es que nunca nos dejaron desenvolver el fardo para aquilatar el producto. Y eso a pesar de que, según ellos, el valor de su contenido aumentaba año a año.
El paso del tiempo ha desgastado el envoltorio, mostrando que, al menos en la parte que queda a la vista, no había para tanto. Además, para una nueva generación de españoles, que había visto cómo unos y otros se pedían cuentas de esto y de lo de más allá, ya no valía aquello de que sobre el nacionalismo no se puede hablar. En una democracia saludable todos pueden pedir lo que quieran pero, si no por otra cosa por cortesía, también están obligados a dar explicaciones. Un principio que, como tantos otros, no parecía regir con los nacionalistas. Cuando les pidieron razones, los nacionalistas se sintieron provocados. Nada nuevo. Y es que, cuando se los toma en serio, cuando se los respeta y se pone la oreja a la espera de sus argumentos, se dan por ofendidos. A ellos no los tasa la razón ni el tribunal constitucional. En los raros casos en los que se mostraban de acuerdo en algo, lo hacían de mala gana, como quien nos recuerda el favor que nos hace al renunciar a lo que es legítimamente suyo, dejando caer que volverá a cobrárselo algún día, cuando las cosas regresen al buen orden de otro tiempo. Naturalmente pocas veces precisan la fecha de aquel momento glorioso, que desde luego no podía ser el inmediatamente anterior a Franco: una república con la que nunca fueron leales y que, por lo demás, en su primer artículo se proclamaba “un Estado integral” y, tres artículos más abajo, sostenía que el castellano era el idioma oficial y que todos tenían el deber de conocerlo. Vamos, ni más ni menos, que lo que denunciaban como “peajes de la transición al franquismo”.
La polémica suscitada por el Manifiesto por la lengua común nos ha permitido asistir una vez más al espectáculo de los nacionalistas ultrajados. Sin abandonar las limitaciones del género, el Manifiesto es algo más que una simple declaración de principios. Es, sobre todo, una exposición de razones. Un buen principio para tasar las razones de cada cual. Algunos creímos que, por fin, había llegado la ocasión del debate siempre aplazado.
Ingenuos de nosotros. Con algunas excepciones, contadas, las reacciones al Manifiesto fueron las habituales. Se pintó el maniqueo, y se descalificó por lo que no decía, por ejemplo, por qué “era mentira que el español estuviera en peligro y necesitara protección”, sin que importara, claro, que el Manifiesto empezase por afirmar exactamente lo contrario, por destacar la buena salud del castellano. Por supuesto, no faltó el “argumento” de las malas compañías: que se hacía el juego a la derecha, que era suscrito por no sé quién. Curiosamente ese argumento se podía escuchar en gentes que, muy sensatamente, no dudaron en compartir barricada con el Vaticano para criticar la invasión de Iraq. Y, claro, las reacciones característicamente hispánicas: el “de qué se habla, que me opongo”, el chascarrillo resabiado de quien espera que los suyos lo jaleen, y naturalmente, el habitual redoble de tambores, la batería acostumbrada: anticatalán, españolista o, para abreviar y no andarse con rodeos, facha.
Nunca se molestaron en argumentar. En realidad negaban la posibilidad misma de la discusión. Algo que, si se piensa bien, era inevitable dada la naturaleza de su mercancía. Y es que el nacionalismo es de mal llevar con la discusión pública, con la deliberación política. Por dos razones por lo menos. Por el territorio que pisa, la apelación a la emoción como principio de justificación, y por el ámbito de justicia que invoca, porque el interés general le trae al pairo, porque sólo le importa lo suyo y no lo oculta. Dos circunstancias que hacen imposible la exposición pública de razones.
En la estrategia nacionalista la apelación a la emoción cancela la posibilidad de las réplicas. El proceder nacionalista busca acondicionar la plaza pública de tal modo que asegure la preservación de un sentimiento de identidad que los nacionalistas atribuyen a todos los que viven cerca de ellos. Los ecosistemas sociales deben recrearse para que ellos puedan dar curso a su sentimiento de identidad. Para que ellos puedan “vivir en su propia lengua” los demás deben contestarles en su lengua. En el parecer de los nacionalistas, sus vecinos están obligados, si no a sentir lo que los nacionalistas, a actuar de tal modo que se asegure la preservación del sentimiento de los nacionalistas, a cumplir un papel en la función escrita por y para los nacionalistas. Por ejemplo, a contestarles en su propio idioma. Una estrategia política como cualquier otra. El problema, desde el punto de vista de la deliberación democrática, es que cuando se discute esa política de imposición del sentimiento –que no el sentimiento–, se truena –que no se razona, porque no cabe razón alguna– “porque se está ofendiendo a los sentimientos”. Unos sentimientos que, se precisa –y aquí viene el golpe de astucia–, “como todos los sentimientos, son privados”. Esto es: se hace política, ingeniería pública, pero se echa mano de un territorio al que, según se dice, no cabe pedirle explicaciones: “lo íntimo”, el coto vedado de la privacidad. Ni más ni menos, como las curas, cuando tercian sobre la educación, el matrimonio y mil cosas. Eso sí, con menos hondura.
La otra razón de la falta de razones apunta, y mata, al corazón del ideal democrático. En su mejor versión, en la democracia, los ciudadanos o sus representantes criban las discrepancias y los conflictos de interés en discusión compartida, con criterios idealmente imparciales. Unos dirán que los recursos se deben destinar a los A porque los A los necesitan más que nadie y otros dirán que los B. Estarán en desacuerdo pero sin dejar de compartir un principio de comunidad política y de justicia: que los recursos han de ir a quien está más necesitado. Incluso los que tienen innobles motivaciones, cuando defienden una propuesta, en el debate político inexorablemente tienen que apelar a los principios de justicia, al interés común y, por ende, están expuestos a que les muestren que las cosas no son como cuentan, que, bien pensado, la justicia o el interés común recomiendan atender otras propuestas. Los que invocan al interés general están obligados a someterse al interés general, esto es, a descartar sus propuestas si no se acompasan con los principios que ellos mismos utilizaron. Es el camino que conduce de la democracia a las leyes justas, el de la deliberación.
Por supuesto, las cosas, en la realidad de nuestras democracias, resultan menos memorables y se imponen los cuartos oscuros y los trapicheos. Pero, al menos, y no es poco, todos dicen rendir culto a aquel ideal. Nadie aduce –porque no es de recibo, porque ni siquiera es argumento– “hay que hacer lo que a mí me va bien”. Nadie, salvo los nacionalistas. Mientras los ricos no se atreven a decir –porque saben que no es argumento público– que sólo se sienten obligados a pagar por los servicios que disfrutan, los nacionalistas lo hacen sin pudor alguno. Si acaso, utilizan el gastado argumento del goteo: si se da a los que más tienen, al final, será en beneficio de todos. Un argumento, en el mejor de los casos, prudencial, porque pudiera suceder –que no, pero bueno– que haya que engrasar la maquinaría social con ciertas dosis de inequidad, en ningún caso, un argumento de justicia, nada que quepa consagrar en una constitución. Porque no se puede convertir en principio la miseria humana, el principio de que se debe dar más al que más tiene. Esas cosas, que no las dice nadie en parte alguna, las proclaman los nacionalistas y se extrañan de que los otros no las comprendan, que no entiendan que ellos no son sus iguales. No es que ignoren la obscenidad del “argumento”. Precisamente porque no lo ignoran prescinden de él en casa, y no defienden que se redistribuya en favor de los ricos, para que “se sientan estimulados” con la desigualdad. Y eso que ese ámbito, la redistribución entre las personas, es el único en el que el “argumento” –de valer– alcanza alguna plausibilidad, pues son las gentes, y no los pueblos, los que están en condiciones de tomar decisiones, de “sentirse estimulados”. Pero, claro, en casa se acuerdan de la justicia y callan. Los otros, que no forman parte de la propia comunidad política, no cuentan, no son de los suyos. Con ellos no hay lugar para deliberar, no hay interés general ni principios de justicia que invocar.
El debate en torno al Manifiesto, si cabe hablar de debate, también ha recordado estas cosas a gentes que, hasta ahora, creían que la cosa no iba con ellos. Han descubierto que, en un parte de su comunidad política, de a poquito, se les han ido cerrando arbitrariamente buena parte de las oportunidades laborales. Y una vez fijada la atención, como en el rascar, han descubierto muchas más cosas. Por ejemplo, que, sin ruido pero sin tregua, desde hace bastantes años, las administraciones autonómicas han alentado un conjunto de políticas que afectan a la educación, al comercio y al simple trato con la administración y cuyo denominador común es la exclusión o la penalización del uso de la lengua común. Las políticas no eran nuevas ni tampoco el que unos pocos señalaran lo que estaba pasando. Hasta ahora, cuando eso sucedía, las diversas barbaridades se disculpaban como “descuidos”, “caso aislados” o “extralimitaciones de algún funcionario”. Las reacciones al Manifiesto han mostrado que las cosas eran lo que parecían. El lenguaje se ha desprendido de subterfugios y ya no cabe la cantinela de las exageraciones y los incontrolados. Las cosas, al fin, están claras. Sobre todo, cuando a esa misma hora se están echando cuentas fiscales, tan convencionales en su base territorial como cualesquiera otras, pero que, mira por dónde, coinciden con las fronteras de las lenguas. Lo hemos visto: la base territorial de la igualdad o la cohesión, si acaso, es la de los nuestros. Dicho en plata: el trazo entre nosotros y los otros pasa por donde supuestamente pasan los perímetros de la identidad, por el Ebro, pero no por la Diagonal, el Besos o el Llobregat. Vamos, que estamos frente a un proyecto de construcción nacional con su secuencia habitual. A partir de ahora, el que no se entera es porque no quiere. ~
(Barcelona, 1957) es profesor de economía, ética y ciencias sociales en la Universidad de Barcelona.