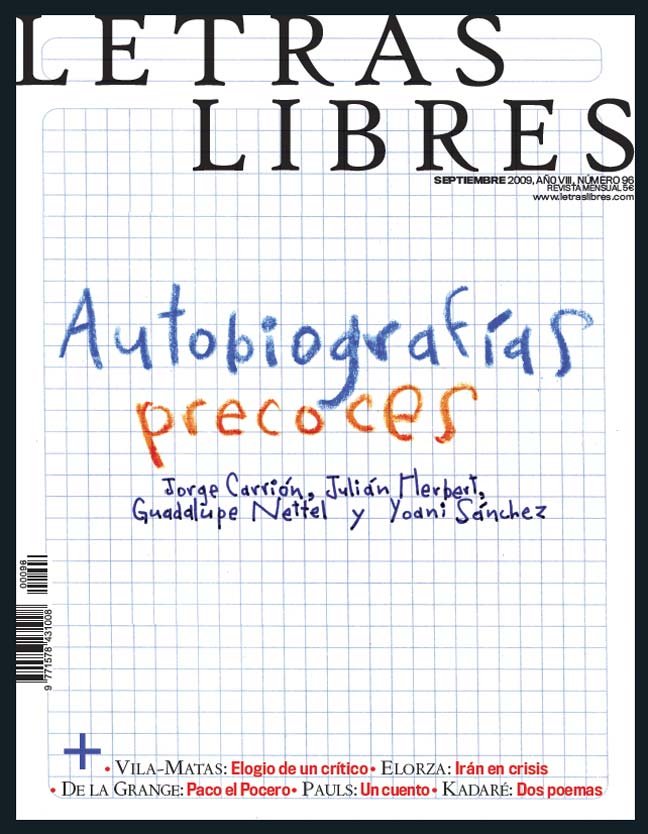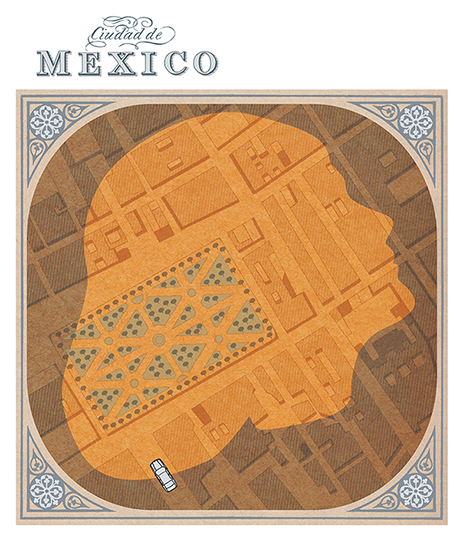Se dice que lo que separa la literatura de calidad de la literatura de consumo es la velocidad a que es leída cada una de ellas. La de calidad parece exigir, en principio, más tiempo, y es además por lo general releída en diversos momentos a lo largo de una vida. Pero no siempre el ritmo de lectura es definitorio: el niño enfebrecido, que lee en la cama y ayudado por su linterna La isla de Tesoro de Stevenson, a menudo pasa las páginas con avidez, deseoso de saber el desenlace de la acción, desatento a las sutilezas del estilo, en un aliento lector que se asemeja extraordinariamente al del lector de novelas de consumo, impaciente por conocer la identidad del asesino. No, definitivamente no parece ser la velocidad de lectura lo que califica a una u otra obra. Tampoco, la verdad, su éxito comercial. Por lo general, se habla de la obra literaria de calidad como algo minoritario, en contraposición a la obra literaria de consumo, que se dirige a una amplia mayoría. Pero la historia nos muestra que tampoco las cosas han sido así siempre: obras de gran calidad –baste pensar en el Tirant lo Blanc, para poner una obra catalana, el Quijote o Cien años de soledad, para otras en lengua española– han disfrutado, ya desde su primera edición, de una enorme apreciación del público lector, con un amplio número de reimpresiones ya desde sus primeros días. Y ello no solamente para las obras de ficción: si se piensa en Los Ensayos, de Michel de Montaigne, no dejaremos de sorprendernos por el éxito inmediato de un libro tan extenso escrito por un admirador lleno de devoción por los clásicos griegos y latinos.
La verdad es que se hace muy difícil marcar líneas de división entre las dos desde el exterior, porque lo que puede diferenciar a la literatura de calidad de la de consumo es, en buena medida, la mayor complejidad de la primera respecto de la segunda. Su mayor densidad y pertinencia significativas, así como el juego constante, paralelo al de la música, entre lo reconocible y la sorpresa. Una complejidad de tipo estilístico y retórico, en la que no juega un papel importante la remisión referencial interna hacia la propia tradición –me apresuro a afirmar que, como es natural, no me estoy refiriendo a la pedantería de la cita vacua, sino que hablo de la que remite a una vida real, la que establece aquella convivencia que hace contemporáneos a Cicerón y Petrarca, a Apollinaire y Arnaut Daniel. Me serviré de un ejemplo: quien conozca a Arquíloco y Safo y haya leído la noche de Dido ante la partida de Eneas en la Eneida reconocerá un topos casi sin esfuerzo –el de la vigilia nocturna del amante– apenas iniciada la lectura del canto II de la Commedia de Dante, y sabrá en consecuencia cómo leer sin posibilidad de error sus detalles: se le habrá abierto un caudal enorme de significaciones, en las dos direcciones del tiempo, que son insospechadas para quien no reconozca la melodía. Desde este punto de vista, el lector es una especie de Janos bifronte, con una cara mirando hacia el pasado y otra apuntando al futuro. Y, simultánea a la de los topoi, una nueva complejidad, de orden psicológico esta vez, le llevará hacia una honda verdad humana, con la que compartiremos experiencia, que se nos objetiva y nos conmueve. Ni que decir tiene que esta última cualidad –la primera habrá quedado aparcada desde el principio– podrá ser recreada, como se ha hecho con los bestsellers en época reciente y remota, a base de recetas.
Complejidad frente a esquematismo, variedad frente a la uniformización prácticamente obligada de los esquemas que, sin serlo, se pretenden literarios. Riqueza y variedad de recursos técnicos frente a muletillas y recetas. Quizás sea el reconocimiento de las primeras cualidades la única forma de valorar esta “literatura de calidad” de la que hoy hablamos. Pero, como es natural, para que estas complejidad, riqueza y variedad sean tenidas en cuenta por el lector y actúen en él –finalmente el lector es el único capaz de actualizar unas virtudes que en el libro están dormidas o que son, aristotélicamente hablando, simples “potencias”–, deberán ser reconocidas y puestas en acción. Y para esto, sin duda, es del todo necesario el hábito.
El niño lector del que hablaba hace un instante leyendo bajo las sábanas se irá haciendo con un caudal importantísimo de recursos literarios casi sin darse cuenta. La lectura le servirá no solamente para ahuyentar el tedio, sino también para irse familiarizando con la literatura y sus recursos, así como el mundo importantísimo de referentes y paisajes que habrán de amueblar su cerebro en sintonía con los lectores que le precedieron y que le habrán de suceder en el tiempo. Los libros que irán llenando su biblioteca personal, aún si son olvidados, dialogarán con viveza con los libros que leerá en el futuro, en una sutil red de correspondencias, y acabarán formando parte, mucho más que de la diversión inmediata que sin duda le habrán de proporcionar, de su propia sangre.
La mala literatura no podrá ser, por el contrario, más que un tedioso catálogo de “tics” repetidos hasta el hastío, en aquella impostación del lenguaje cotidiano que para el mal lector responde a lo “literario”. Serán rechazados por el buen lector con la misma displicencia con que se evita el cromo de las habitaciones de hotel que pretende ser arte. Este lector experimentado y complejo buscará con auténtico anhelo nuevos libros en los que encontrar el mismo fondo de verdad con fibra. Ningún sucedáneo podrá satisfacerle.
Ni que decir tiene que, si podemos contar con un buen número de estos lectores, la supervivencia de la “literatura de calidad” estará más que garantizada. Y, naturalmente, ahora estoy hablando como un editor que pretende vender libros con lo que convenimos en llamar “literatura de calidad”. Un editor al que, por cierto, le ha ido maravillosamente bien en términos comerciales la edición de libros tan aparentemente difíciles como las Memorias de Ultratumba, de Chateaubriand, las conversaciones con el Dr. Johnson de Boswell o Los Ensayos de Montaigne. Pero, para poder contar con el buen número de lectores experimentados y exigentes que todo editor necesita para sobrevivir, parece imprescindible que tengan cierta formación, y el único lugar en que se me antoja que tal formación es posible, es en la educación. He sido más de treinta años profesor universitario de literatura, y he disfrutado extraordinariamente a lo largo de los primeros veintisiete. En el veintiocho, los estudiantes que llenaron las aulas, igual de inteligentes y dotados que los primeros, ya no compartían aquel mundo de referencias comunes que parecen imprescindibles para poder valorar las obras. Y lo que es peor: algunos de ellos creían en las percepciones subjetivas como un juez, discutible pero legítimo, para las obras artísticas. En los últimos años hemos podido observar cómo el relativismo se ha ido adueñando de nuestros juicios, reblandecidos con el “me interesa” en vez del más contundente y documentado “me gusta” o “es bueno”. Y ello por cuanto las vanguardias del siglo XX, artísticas, literarias y musicales, se decidieron por creaciones en las que los referentes saltaban por los aires, y en los que una supuesta “genialidad” suplía el más humilde “oficio”. Ante el argumento de la originalidad pura, toda tradición se desmenuza, destrozando los baremos de la “literatura de calidad” que durante siglos habían sido el referente de autores y lectores. Serán hoy los gurús quienes establezcan sus listas (el caso de Harold Bloom es el más llamativo de los últimos años). Me temo que si el lector delega en ellos su juicio (más allá del natural aprendizaje escolar, pero entonces no estaríamos hablando de gurus sino de maestros) estará perdido, y los editores también. No es cierto que cualquier “lectura” sea buena, ni tampoco que sea “formativa”. No me sirve el argumento, usado hoy por los pedagogos de “que lean cualquier cosa, aunque sea mala, porque esto les llevará más adelante a la lectura de calidad”. Dudo mucho que el lector de pulp fiction pase a ser lector de Proust con naturalidad, con lo cual no afirmo que un lector de Proust pueda ser también lector ocasional de pulp fiction, como un enamorado de Bach puede escuchar música de organillo. Pero dudo mucho que un espectador habituado a ver solamente teleseries pueda disfrutar con las películas de Kubrick –en realidad empezará por no entenderlas–, o que el oyente habitual de rap escuche con placer la Pasión según San Mateo. No creo que la lectura de unos textos en lenguaje adolescente hablando de problemas de adolescentes sean lo más adecuado para la formación literaria y humana de estos adolescentes. Y, sin embargo, eso es lo que leen hoy en la inmensa mayoría de colegios españoles, y, por lo que tengo entendido, también europeos. La lectura está desapareciendo de los programas escolares bajo la dictadura de la imagen, y hemos llegado a un punto en que un estudiante universitario de humanidades (solamente de humanidades: no creo que eso sea posible en las escuelas técnicas superiores, por poner un ejemplo) puede terminar la carrera sin haber leído un solo libro. Cuando hice esta afirmación en una entrevista en una importante radio española, nadie me contradijo, ni mi rector entonces en la Universidad, por lo que sospecho que no iba tan desencaminado. Nuestro futuro como editores de “literatura de calidad” dependerá de la educación. Y nuestra felicidad también. ~
Con este Jaume Vallcorba damos inicio a una serie de artículos en los que diversos editores españoles; jóvenes y veteranos, reflexionarán sobre su actividad, el futuro de la cultura escrita (y sus soportes) y la literatura.