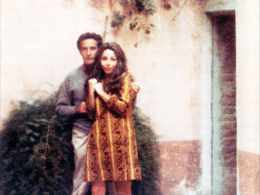El 2 de enero entró en vigor una nueva legislación sobre el tabaco que prohíbe fumar en “espacios de uso público” cerrados, al margen de que sean de titularidad pública o privada, y en lugares al aire libre en el recinto de colegios y hospitales, así como en parques infantiles. Se puede fumar en clubs de fumadores sin ánimo de lucro, en espacios determinados de las instituciones penitenciarias y psiquiátricas y en centros de mayores y discapacitados. Los hoteles pueden destinar hasta un 30% de sus habitaciones a los fumadores, pero los empleados no pueden entrar mientras esté el cliente. El incumplimiento de las normas se castiga con multas que van de los 30 a los 600.000 euros. Las máquinas expendedoras siguen en los bares y, por alguna razón, puede comprarse tabaco en lugares donde antes no se vendía.
Casi todos los españoles han discutido sobre la nueva normativa, que aprobó una amplia mayoría parlamentaria. Unos argumentan que se trata de un asunto de salud pública, destinado a reducir el consumo de tabaco –primera “causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo”, según la oms– y a proteger a terceras personas, especialmente a los menores de edad y a los camareros. El Ministerio de Sanidad dice que el tabaco provoca la muerte de 50.000 personas al año en España; 1.400 son fumadoras pasivas. La legislación, además, es similar a la de otros países europeos, como Reino Unido o Francia. Por otro lado, se dice que la medida persigue a los fumadores, cercena su libertad y perjudica al sector de la hostelería. El humo de los cigarrillos no es lo único que ataca nuestros pulmones. Y, si el tabaco es tan malo, ¿por qué el Estado no lo prohíbe directamente, en vez de recaudar impuestos con su venta y conceder subvenciones para su cultivo? El Estado es hipócrita, pero el argumento es algo tramposo, a no ser que se desee realmente esa interdicción. Si entre los defensores de la ley se oyen voces de ex fumadores que muestran el celo de los conversos o de no fumadores que revelan sus años de sufrimientos y su regocijo ante una venganza libre de humos, entre quienes la atacan ha habido alguna frase delirante: el alcalde de Valladolid criticó que “se invite a los ciudadanos a denunciarse unos a otros” y estableció una analogía con el nazismo a través de las palabras célebres de Martin Niemöller. (Podría haber perfeccionado un poco la falacia de la reductio ad hitlerum, ya que el régimen nazi puso mucho empeño en combatir el tabaquismo.) El presidente de Cantabria dijo que acataría la ley, aunque la considera “talibanesca” y cree que resucita “atávicos sentimientos genéticos” tendentes a la delación. Para completar el espectro, el columnista Alfonso Ussía dijo que además era estalinista. El filólogo Francisco Rico denunció su “estolidez”, “actitud inquisitorial”, “celo puritano” y “vileza”, antes de afirmar falsamente que “en mi vida he fumado un solo cigarrillo”. Un hombre que escribió páginas brillantes sobre las estrategias narrativas de Lazarillo de Tormes pasó por alto la importancia de decir la verdad en un texto de no ficción.
Algunos aspectos de la nueva legislación son discutibles. Es paternalista y moralista. No limita tanto la libertad de los fumadores, que pueden fumar en muchos lugares, como la de los empresarios, que podrían querer un negocio para fumadores. Aunque el Estado regula otros aspectos de los establecimientos de uso público, podría haberse creado una fórmula para que los clubs de fumadores fueran verdaderos bares. La prohibición de fumar al aire libre en recintos escolares y hospitalarios y parques infantiles es exagerada y genera ambigüedades. El énfasis de la ministra de Sanidad en la figura de las denuncias ciudadanas fue desafortunado, aunque se puede denunciar el incumplimiento de otras leyes, y pensar que hacerlo es peor en este caso transmite cierto desdén hacia la ley, como si fuera menos importante que las demás. Uno de los argumentos más poderosos –la salud de los camareros– tampoco parece inapelable: otros trabajos entrañan riesgos para la salud, que se compensan económicamente, y ningún empleo es obligatorio. La nueva ley endurece la normativa de 2005, que obligó a muchos establecimientos a realizar reformas para crear zonas de fumadores y no fumadores. Esa chapuza transluce un lamentable desprecio hacia la iniciativa privada.
Antes de que entrara en vigor, había una extraña expectativa: como si esa ley no fuera a respetarse y España fuese a demostrar nuevamente que es distinta. Ha habido algunos casos de insumisión, y la prensa habló de un camarero que recibió 16 puntos de sutura tras una trifulca por un cigarrillo, y de un hombre al que le cayó un trozo de cornisa cuando salió a fumar a la calle y declaró: “la ley antitabaco casi me mata”. Pero la normativa se ha respetado y se acepta en general. Se han visto algunas de sus ventajas: los bares no huelen a humo y la atmósfera de los restaurantes es más agradable, aunque, a veces, el tabaco parecía equivalente al incienso de las catedrales medievales. En otros países, se produjeron pérdidas en la hostelería, pero el sector no tardó en recuperarse. El modelo anterior no funcionaba: si en España no fuma en torno al 70% de la población, el porcentaje de bares sin humo o con zonas separadas era mucho menor: la gran mayoría de los locales de menos de 100 metros cuadrados, que podían elegir, decidieron ser para fumadores. Y aumentó el número de consumidores.
Amartya Sen sostiene que uno elige el tabaco libremente, pero que, como es una adicción, encadena su yo futuro a una esclavitud. Muchos fumadores ven en las restricciones la ocasión de fumar menos o abandonar su adicción. Aunque –como otros fumadores que conozco– pienso en dejar de fumar la mitad de mi tiempo, prefiero renunciar a las tentaciones por mi cuenta. Pero el discurso del tabaco como placer está desapareciendo: se diría que, como escribió Simon Hoggart, mucha gente cree que “fuma porque ese es el único remedio para la angustia de no fumar”. Hace unos años, era raro que el dueño de una casa no dejara fumar a sus invitados. Ahora, me cuesta fumar en casa de alguien que no fume, aunque me invite a hacerlo. Somos más conscientes de los males que el tabaco causa a la salud y de la incomodidad y el daño que produce a los demás. Y esa actitud tiene algo moderno y urbano: los bares de las ciudades tenían menos humo que los de los pueblos.
Quizá los efectos prácticos de la ley sean mejores que sus principios teóricos. Aunque creo que debería existir un espacio más flexible para los clubs de fumadores y estoy en desacuerdo con varios elementos de la ley, no siento que se me prive de un derecho esencial cuando se me impide fumar en los bares. Y no me convence apelar a la libertad ni al totalitarismo para hacerlo: en primer lugar, porque creo que tengo derecho a maltratar mi cuerpo como quiera, pero no me apetece molestar a nadie con mi humo. En segundo lugar, porque prefiero reservar toda mi energía y mi rabia para los casos en los que la libertad está verdaderamente amenazada. ~
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).