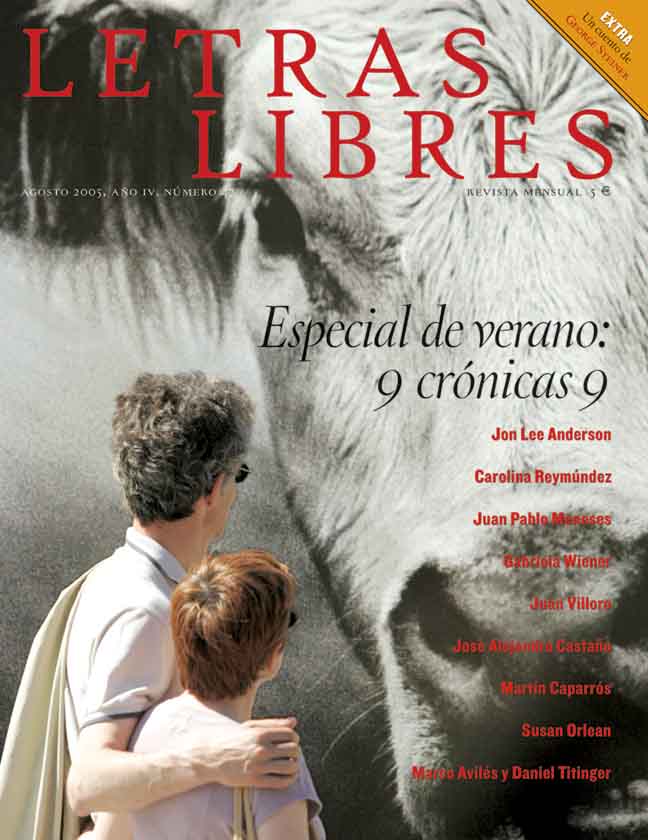El gigante maquilló bien la herida. M. Douglas Ivester tomó Inca Kola con una enorme sonrisa: el sabor dulce de la derrota. ¿Dulce? “Demasiado. La gaseosa es horrible, no me gusta”, respondió Gregory Luboz, francés en el Perú, una de las preguntas que lanzamos por Internet. “It’s bubble gum. How do you like that thing?“, escupió Ingrid, asqueada, desde Alemania. “Una rara avis, por su color y sabor indefinible”, escribió el catalán Óscar del Álamo en su estudio La Fórmula mágica de Inca Kola para el Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Pero esa “uncommon cola” sobre la que previene la guía de viajes South America, editada en Estados Unidos, despunta con el cincuenta y uno por ciento las estadísticas de preferencia de gaseosas en el Perú. Mientras, Coca-Cola, always, más abajo, tiene un treinta y nueve por ciento. Pepsi (y su vergonzoso dos por ciento) no existe. Años atrás, la cadena de comida rápida McDonald’s demostró, divorciándose de su eterna compañera, que el Perú sólo tenía ojos para una bebida gaseosa. Surgió el matrimonio Big Mac-Inca Kola. Empezaban los años noventa y los chifas —restaurantes de comida chino-peruana, la de mayor oferta en Lima— tuvieron que cambiar sus contratos de exclusividad en vista de la avalancha amarilla. “Coca-Cola la ve negra”, informaba una revista de publicidad de Lima. “Enjoy Coke, but in Peru… Inca Kola is it!“, titulaba la Universidad de Harvard un estudio de su Escuela de Administración de Negocios. Cadenas internacionales de televisión, como la cnn, Univisión y Eco, difundían reportajes sobre el fenómeno. Había un obvio ganador.
En el cólico de la desesperación, la transnacional desmanteló dos veces su equipo de márketing en Lima, y un grupo de empresas coreanas encabezado por Hyundai anunciaba su interés por embotellar la “gaseosa color orina” (Maria Johnson, e-mail desde Canadá) en su país. 1997 fue el año en que Coca-Cola empezó a negociar la compra de su vencedor. Tenía que apurarse. La familia Lindley, dueña de Inca Kola, ya coqueteaba con Cervecerías Unidas S.A., la mayor cervecera de Chile, y con el grupo Polar de Venezuela. Así que el mandamás de Coca tuvo que pagar doscientos millones de dólares para adueñarse del cincuenta por ciento de Inca Kola y celebrar su propia derrota. Luego, el brindis. “Inca Kola es un tesoro peruano. Vemos que hay buenas posibilidades para ampliarla al mercado internacional”, dijo Mr. Goliat elogiando a David. Pero han pasado varios años y el imperio de la Inca sólo se ha expandido unos metros al sur y otros al norte de su frontera original. Lo que M. Douglas Ivester no sabía —y usted está a punto de degustar— es que para exportar Inca Kola hay que exportar primero los sabores excesivos del Perú. Ésa es su fórmula secreta.
nnn
En el tercer piso del Wa Lok, el chifa más grande de Lima, un grupo de mozos le canta a un cliente el feliz cumpleaños en chino. Los parlantes susurran la balada de una olvidada cantante caribeña, resucitada en chino. La administradora, Liliana Com, descendiente de chinos, coge su teléfono celular y le pregunta a uno de sus empleados, en chino, cuál es la bebida que más se vende en este restaurante. Afiches de dragones. Manteles rojos. Aroma dulce de kam lu wantan. Nada hace suponer que afuera existe aún el distrito de Miraflores, la antigua clase alta de Lima desperezándose del almuerzo, el mismo cielo resfriado que sedujo a Herman Melville. Nada, salvo ese amarillo burbujeante que los mozos se apuran a servir en cada mesa. “Siete vasos de Inca Kola por cada tres de otras gaseosas”, traduce Com al castellano la inmediata respuesta de su empleado. En los predios del chifa, la Coca-Cola es una forastera. Forasteros. Gonzalo Alfano, e-mail de Buenos Aires: “Yo la probé con su chifa, y ni así me gustó”. Liliana Com señala entonces la mesa que ocupó uno de sus visitantes más famosos. “Allí estuvo Joaquín Sabina. Claro, él no quiso Inca Kola. Prefirió una cerveza”. Quién los entiende. “Yo los entiendo: los extranjeros no están acostumbrados a su sabor”, dice la publicista de la agencia Properú que manejó la cuenta de la gaseosa durante veinte años. La construcción de la época dorada. Avisos de radio, televisión, periódicos, paneles: Inca Kola iba con un plato de comida, siempre. Inca Kola y un cebiche. Un lomo saltado, un arroz con pollo, un seco con frejoles, con Inca Kola, siempre. “Lo del chifa fue después, algo no previsto por nosotros, y tuvimos que incluirlo”, recuerda con nostalgia la misma publicista, quien ha preferido evitar dar su nombre para hablar de ese pasado. No le conviene. Coca-Cola les quitó la cuenta en 1999. Hay una herida que no cierra. Los artífices del fenómeno fueron desplazados cuando la receta ya estaba bien definida: mesa-comida-Inca Kola. La amarilla era la invitada de honor. La otra, la negra, no tenía lugar en ese banquete.
En el clímax de la efervescencia mediática, incluso las lenguas más sabihondas sucumbían ante la idea de su sabor. “Inca Kola no sólo es buena con la comida peruana, sino que cae bien con todo”, se relame el chef Cucho La Rosa, uno de los mentores de la cocina novoandina. Humberto Sato, artífice de la comida peruano-japonesa y dueño del Costanera 700 (un restaurante al que Fujimori solía llegar acompañado por otros presidentes), dice que no hay nada mejor que una bebida clara como Inca Kola para digerir los sabores extremos de su menú. Isabel Álvarez, socióloga de la gastronomía peruana, llevó el brebaje amarillo transparente a un festival gastronómico celebrado en Filipinas para someterlo al paladar extranjero. Ahora, sentada en su restaurante El Señorío de Sulco, recuerda que sólo a algunos orientales les gustó. En la última década del siglo XX, la frase publicitaria “Inca Kola con todo combina” sonaba más en la radio que cualquier hit de Ricky Martin. Los dueños de la marca, la familia Lindley, arriesgaron entonces cinco millones de dólares para aumentar la distribución y el márketing de su gaseosa. Pusieron un vaso de la Inca en manos de Carlos Santana y de Fito Páez. Nadie supo si les gustó. La única estrella que opinó en público fue Celia Cruz, la reina del guaguancó. “¡Azúcar!”, gritó con suma honestidad. Pero la ambigüedad de su muletilla tampoco sabía a nada. Coca-Cola, desde el exilio del menú, reaccionó con el hígado. Quiso copiar la receta. Lanzó un comercial de comidas que no satisfizo a nadie. Y ese fue el fin. Cifras de consumo en 1995. La amarilla: 32,9 por ciento. La negra: 32 por ciento. Nunca más la superó.
Empiezan a despedirse los comensales del Wa Lok. “Imagínate que la gente que se va al Asia se lleva Inca Kola, aun si pesa mucho”, dice Liliana Com sorbiendo té chino de su taza. En sus manos, dos páginas del libro Los chifas en el Perú, escrito por la periodista Mariella Balbi. “La Inca Kola reemplazó al té en el chifa peruano”, lee Com. Hasta se diría que es buena para la digestión: “Dorada, dulce y con cierto sabor a hierbaluisa”. ¿Hierbaluisa? Planta aromática originaria del Perú, de tallo corto y subterráneo. Puede medir hasta dos metros de altura. El neurólogo Fernando Cabieses, especialista en medicina tradicional, escribe en uno de sus libros que la hierbaluisa es digestiva, combate los gases intestinales (pedos) y es antiespasmódica. Bajativo perfecto para la comida peruana: picante, pesada, ácida, deliciosa. Pero no se emocione. La fórmula amarilla es tan secreta como la 7X de Coca-Cola. Se fantasea demasiado sobre el ingrediente oculto que le da el sabor dulzón. La hierbaluisa podría ser o no ser: he ahí el misterio. En todo caso, la empresa tampoco lo ha desmentido. “Podría ser cualquier cosa”, sortea Hugo Fuentes, jefe de marca de Inca Kola. El catalán Óscar del Álamo vino al Perú, tomó Inca Kola y sintió allí el sabor de la verbena. ¿Verbena? Planta aromática originaria de Europa mediterránea, de tallos erectos y cuadrados. Rara vez llega al medio metro de altura. A dosis prudentes baja la fiebre. Si se excede la dosis, provoca el vómito. Hicimos la prueba con Inca Kola. Demasiada coincidencia. Los libros advierten: “No confundir con la hierbaluisa”. Hierbaluisa: “Resulta un excelente insecticida y fumigatorio contra moscas y mosquitos”. Seguir investigando podría llevarnos por caminos insospechados. Allá vamos.
—¿Hierbaluisa? ¿Verbena? Yo me inclinaría por el plátano —dijo el único de los Lindley que se atrevió a tocar el tema con la condición del anonimato.
Y todos los caminos conducen a Coca-Cola. Preguntando por la Inca se llega a la Coca. Las relaciones públicas de la amarilla en el Perú las ve la negra. “Ni plátano ni nada. El ingrediente no te lo va a dar nadie”, se ríe Hernán Lanzara, quien vela por la imagen de Coca-Cola en el imperio de la Inca. Si algo ha cuidado siempre la Coca es la fórmula secreta de sus más de ciento cincuenta bebidas gaseosas en todo el mundo. Coca, por supuesto, encabeza la lista del recelo. La 7X sólo ha corrido peligro una vez. 1985: Pepsi, líder en Estados Unidos. Roberto Goizueta, presidente de Coca-Cola, enloquece de pronto. Cambia el sabor de la gaseosa. La Nueva Coca genera una cruzada nacional de indignación. Un jubilado de Seattle entabla una demanda judicial para que se revele la clásica 7X y así otros puedan fabricarla. Goizueta, arrinconado, resucita la negra de siempre. “No tiene coca, sólo cola de nuez y un saborizante hecho de hoja de coca descocainizada”, explica Lanzara. No revela nada nuevo. Su oficina flota en el piso once de un edificio de San Isidro, ese Manhattan limeño de rascacielos enanos. Y desde allí, el fiel escudero desinfla los rumores que siempre han circulado sobre su gaseosa. No tiene coca, repite. Mezclada con aspirina no produce efectos alucinógenos, no derrite filetes, no oxida objetos metálicos, no produce piedras en el estómago, no desatasca desagües, no sirve de espermicida. “Son ataques que se repiten desde hace veinte años y no tienen sustento”, dice Lanzara. El hombre termina su taza de café. Con cafeína.
Piso once del edificio de San Isidro. En una pared roja de la recepción el logotipo de Coca-Cola ha cedido espacio al de Inca Kola. La entrometida merece un reconocimiento: “Sí, pues, la Inca va bien con las comidas”. Tampoco ahora Lanzara revela nada nuevo. Comida. Dos horas antes, el chifa Dragon Express soporta una marea de oficinistas en trance digestivo. Más afiches de dragones. Por allí hay dos reporteros de prensa. Llevan una libreta con preguntas para más tarde. ¿Por qué va bien con las comidas? ¿Por qué no se vende tanto en otros países? Uno de los periodistas elige un tallarín saltado. El otro, un pollo chijaukay. ¿Por qué la publicidad ha sido tan importante? ¿Por qué los peruanos la preferimos? Afuera, dos niños haraposos golpean un teléfono público para robarse unas monedas. ¿Acaso Coca-Cola la compró para arruinarla? Llegan los platos. Llegan las incakolas abiertas. Lo que en cualquier ciudad del mundo podría considerarse una imposición, en Lima se toma de buena gana. Inca Kola sí o sí. Sólo después nos damos cuenta de lo que acaba de ocurrir: el estómago siempre opina con sinceridad. ¿Por qué Inca Kola? Comemos y respondemos. A uno le encanta el sabor dulce, el gas apenas perceptible, ese amarillo helado que abre el apetito. El otro no sabe por qué la toma. Nunca se había puesto a pensar en ello. ¿Identidad nacional? ¿Lucha contra el imperialismo yanqui? ¿Gastritis? La toma y punto, sin explicaciones. Dos más, heladas. Los niños dejan el teléfono y entran en el chifa. “Invita tu gaseosa, pe’ “, llegan a decir antes de que el mozo los eche a patadas. Ya no hay ganas de comer. La cuenta, por favor. Ahora sí, dos horas después. Frente al edificio de Lanzara acaba de inaugurarse el restaurante La Chapa de Coca-Cola, émulo de La Esquina Coca-Cola en Ciudad de México y en Buenos Aires. Un lugar ideado por la compañía gringa para combinar comidas sólo con la Coca. Afiche en la puerta de entrada: tallarines con huacatay, pan con jamón y cebolla, torta de chocolate, botella de Coca-Cola. Adentro, dos empleados del local comparten su refrigerio en una mesa. Se ven aburridos. Son los únicos comensales.
nnn
Susana Torres es una artista plástica, salvo cuando insiste en volver a ser la princesa Inca Kola. No habría historia decente sobre la sed amarilla sin citar a su fanática más artística. “Si van a escribir sobre Inca Kola no pueden dejar de hablar con Susana Torres”, nos advirtió alguien. Ahora ella pregunta si la queremos como la princesa Inca Kola para la fotografía. Entonces tendría que posar arrodillada, con un vestido largo de figuras de piedra y con las trenzas tan falsas como largas que le darían esa apariencia vaga de medusa incaica. Tendría, además, que elevar una mirada de ñusta embriagada, de princesa cuzqueña, y levantar en la misma dirección una botella de Inca Kola, plena de ella. “Si quieren hacemos así la foto”, grita Susana desde alguna parte de su casa. Antecedentes: página completa de la revista Debate, editada en Lima. Full color. Susana Torres aparece como la princesa Inca Kola en todo su esplendor: ese vestido largo de figuras de piedra, trenzas negras, la botella alzada como si fuera un vaso inca ceremonial. En su casa de Chaclacayo, a una hora de Lima, Susana guarda un ejemplar de esa revista junto con una colección de botellas históricas de Inca Kola, recortes periodísticos sobre Inca Kola, un álbum editado por Inca Kola, publicidad de Inca Kola, la copia de uno de sus cuadros pop con motivos Inca Kola y una Coca-Cola Diet en el refrigerador.

Ahora la artista plástica está al teléfono. ¿Aló? Su voz es pausada y áspera, sin secuelas de ansiedad. Pudo librarse sentimentalmente de la adicción amarilla hace algunos años, y jura que ya no le hace falta. Desde entonces no se ha vuelto a levantar a las cuatro de la mañana para servirse un trago más, ni se ha desesperado ante la ausencia de una botella en la cocina. Si algunos rastros le han quedado de esa adicción, son las formas y colores que aún desbordan en sus pinturas, y esa obstinación por recolectar todo lo que encuentra sobre Inca Kola o sobre cualquier cosa que se le parezca. Logotipo de la botica El Inca, etiquetas de pinturas Inca, de la librería El Inca, de Incafé. “Lo incaico es, en cierta forma, el paraíso terrenal, y la Inca Kola, su mayor exponente”, sentencia Susana Torres. Tenemos que ir a Chaclacayo, donde ella vive. Sobre el piso de la sala, su colección desperdigada de botellas antiguas de Inca Kola forma una especie de laberinto para hormigas. Si a un bicho se le ocurriese atravesar los confines del jardín se estrellaría irremediablemente con incakolas. Sucede lo mismo en tamaño natural. En su casa, por donde uno camina, tropieza con incakolas. En la pared, en los muebles. Amarillo y azul sobre el parqué, en los armarios, hasta en el altar improvisado bajo la chimenea. “Era adicta a la Inca Kola hasta que Coca-Cola la compró”. De aquella Susana Torres Inca Kola sólo queda la obra. Las exposiciones que vendrán, las viñetas de estas páginas. La comprobación tardía, según ella, de que la amarilla sabe a chicle. Ahora sí, dice ella: sabe a chicle. Desde que la Coca-Cola la compró, sí.
Antes, su tranquilidad dependía de una dosis de un litro cada tarde y del siguiente pasaje de avión. Así fue. En su juventud, Susana Torres y su esposo se buscaban la vida en otros países. Y en esos países, buscaban Inca Kola. Y en la Inca Kola Susana buscaba su pasaje de vuelta al Perú. Argentina, Estados Unidos, países de Europa. “Era emocionante encontrar por ahí una lata de Inca Kola”, recuerda ahora desde su cercana lejanía de Chaclacayo. Luego desempolva una botella de su colección. Transparente. 1952: Un soberano inca de perfil en alto relieve. Lo que un amigo suyo encontró en la basura ya habría hecho llorar de melancolía a cualquier incakólico. No a ella. Si la guarda es para utilizarla en algún momento bajo la excusa del pop art, que no necesita excusas. El mismo fin que tendrán otras botellas bastardas. Gaseosas que han querido parecerse a la original y que ella encuentra en cualquier parte. En un basurero, en un parque, en la puerta de su casa. Cori Kola, Sabor de Oro, Triple Kola. Todas de color amarillo transparente y dulces, pero tristes remedos al fin de la amarilla mayor.
La artista anda ahora tras la búsqueda de la Inga Kola, invento de un peruano en España que, según los enfermos de nostalgia, no es la misma, pero sabe igual. Ya lo dijo un psicólogo en el exilio: Inca Kola, afuera, duplica su valor emocional. Repasemos. Giannina, peruana desde Vancouver, Canadá: “Acá la venden en tres tiendas. A veces no encuentro ni una lata y me desespero”. Paola, desde Miami: “Se ha vuelto una necesidad tener que tomarla. Por suerte está en cualquier parte”. Brigitte, desde Alemania: “La consigues por Internet a 4,90 euros. Una locura”. Sí, ser adicto a la Inca, fuera de su imperio, es una locura. Recuérdese sino a Susana Torres: se volvió Coca-Cola por culpa de la Inca Kola.
nnn
Afuera de la planta embotelladora de la Inca, el antiguo distrito del Rímac sobrelleva su rutina castigado por el río inmundo que le da su nombre. Esqueletos de casonas desaliñadas, un puente virreinal a punto de caerse por los orines, una alameda de esculturas ausentes. Sólo los perros caminan tranquilos. Nadie les roba. Se abre la puerta de la fábrica. Olor a caramelo guardado bajo el techo. Bajo esa techumbre, alguien va a contarles la historia de Inca Kola. Visita de rutina. Ernesto Lindley fue militar, pero ahora es jefe de Relaciones Públicas de la empresa. Fusila de aburrimiento al auditorio. Da fechas y más fechas. Hay que tomar asiento. Ernesto Lindley se para frente a la veintena de estudiantes universitarios y su profesor. En escena, lo acompaña una enorme botella amarilla inflada de aire, un puntero láser en su mano derecha, la secretaria marcando el ritmo de las diapositivas. Discurso de rigor.
Manuscritos. 1910: la familia Lindley muda su vida de la Inglaterra industrial a un Perú en pañales. En un terreno de doscientos metros cuadrados fundan la Fábrica de Aguas Gasificadas Santa Rosa, de José R. Lindley e Hijos. El Rímac era entonces un barrio apacible de calles quietas. Buen lugar para vivir. De vez en cuando, el rumor del río se alteraba por el trote de las mulas cargadas de alimentos. Diapositiva siguiente: las primeras criaturas de Santa Rosa fueron Orange Squash, Lemon Squash, Kola Rosada. Que en paz descansen. Todo se hacía manualmente. Una botella por minuto. Un alumno de la segunda fila bosteza. Lindley no pierde la concentración. En 1918 compran una máquina semiautomática. Quince botellas por minuto. Asume la conducción José R. Lindley hijo. Otro bostezo reprimido por la mirada del profesor. La empresa familiar se transforma en sociedad anónima. El profesor también bosteza. La prehistoria de la Inca Kola, contada por él, suena tan fascinante como la de una fábrica de clavos.
Más fechas y más bostezos. Ernesto Lindley anda ya por la década de 1930. Sería ideal una Coca-Cola con cafeína para despertar al auditorio. Coca-Cola. La negra ya vendía más de treinta millones de galones al año y empezaba a rebalsar su imperio desde Estados Unidos. Honduras, Guatemala, México y Colombia sucumbían en el Tercer Mundo. El Perú aún no la tomaba, pero ya la veía en el cine: Johnny Weissmuller, Tarzán, el Hombre Mono, bebía Coca-Cola. Greta Garbo y Joan Crawford comparaban sus curvas con la botella. Pero en la fábula oficial que Lindley cuenta sobre la Inca Kola ese lobo no existe. El ex militar nunca menciona a la Coca. Diapositiva siguiente: Inca Kola se crea en 1934, pero se lanza un año después. 1935: primera estrategia. La familia aprovecha los bombos y platillos del cuarto centenario de Lima para presentar en sociedad su gaseosa amarilla. Botella verde transparente con un inca de perfil en la etiqueta. Sabor dulce, demasiado dulce. No fue amor a primera lengua: la ciudad estaba acostumbrada a la tradicional chicha de maíz morado.
Nada de esta historia cuenta Ernesto Lindley, empalagado de la historia oficial de la Inca. Segunda estrategia: “Inca Kola ok” fue el eslogan más primitivo. Mínimo, olvidado, gringo, sin personalidad. Insuficiente para resistir la oleada negra de 1939. Ese año, Coca-Cola llegó al Perú y se encontró con una empresa familiar que distribuía su exótica gaseosa amarilla en un camioncito Ford. Insignificante. La Coca llegó con la frase “La bebida que todos conocen”. Con Greta Garbo y el Hombre Mono. El cine bebía Coca-Cola. Los peruanos llenaban los cines. La negra sepultaría a la amarilla hasta la llegada de la televisión.
—Inca Kola comienza a ser bastante popular cuando arranca la televisión —dijo Hernán Lanzara en su otro fortín, el de San Isidro.
Preguntando por Inca Kola se llega a Coca-Cola. Siempre. Pero hubo un tiempo en que la Inca tenía voz propia. Años dorados. Años de The Beatles. La gaseosa de los Lindley derramaba en la pantalla chica su estrategia final: “Inca Kola, la bebida de sabor nacional”. Era la frase más celebrada en la púber tanda comercial de ese entonces. De allí en adelante la publicidad ha ensayado seducir con lo mismo, pero de modos diferentes. “Ésa ha sido la magia del producto”, recuerda esa anónima publicista de la agencia Properú. Inca Kola, la bebida de sabor nacional. Inca Kola, la bebida del Perú. Mesa-comida-Inca Kola. La fuerza de lo nuestro. Inca Kola es nuestra. Lo nuestro me gusta más. Hasta el eslogan del nuevo siglo responde a la misma variación: “Inca Kola sólo hay una y el Perú sabe por qué”. Salvo algunos disparos al aire, la publicidad nunca más cambió su receta.
La clave del éxito de la gaseosa fue haber explotado la televisión con un sabor más local que la Coca-Cola. Lo dice el sociólogo Guillermo Nugent, que (de Inca Kola) sabe bastante. Así, mientras la amarilla husmeaba en fondas y chiringuitos, Washington enviaba al Tercer Mundo al hermano del presidente, Ted Kennedy, para repartir cocacolas. Inca Kola tanteaba la mesa exhibiéndose junto a un plato de cebiche con música criolla de fondo. Coca-Cola, desde sus oficinas de Atlanta, salpicaba al mundo con el comercial de unos niños cantando “I’d like to buy the world a Coke“. Inca Kola llamaba al almuerzo con el estribillo musical “La hora Inca Kola”. Coca-Cola, aún puntera absoluta, decía en ochenta idiomas ser “parte de tu vida”. Lomo saltado, música afroperuana: Inca Kola. Popcorn, rock and roll: Coca-Cola. Gladys Arista, la modelo limeña de moda, posaba con la bebida amarilla en almanaques y periódicos. “Está para comérsela”, decían los sibaritas. Bill Cosby abrazaba a la negra en todos los países adonde llegaba su show de familia negra y feliz. Inca Kola era la bebida del Perú. Coca-Cola, caído el Muro de Berlín, irrumpía con sus camiones de reparto en Europa Oriental e irritaba a los franceses colocando una máquina expendedora en las patas de la Torre Eiffel. Coca-Cola era para el mundo. Inca Kola apelaba a su país y a la lealtad.
Última diapositiva del expositor y se prenden las luces. La secretaria de Lindley despierta al auditorio con la promesa de incakolas y panes con jamón. Al peruano le entra todo por la boca. “Ésa es la realidad: sólo podemos ser peruanos a través de un placer tan elemental como la comida”, dice el psicólogo Julio Hevia desde su esquina. Y en esa esquina, Julio Hevia, vademécum andante de las fobias y vicios del limeño, asoma detrás de una botella de Coca-Cola. “La Coca es más intelectual. A la Inca déjala para las comidas”, arremete sorbiendo el filtro de su quinto cigarrillo. El paisaje es la Universidad de Lima. Una cafetería. Se diría que Hevia es inofensivo hasta que tiene razón: “Nosotros vemos comida por todas partes”. Nuestra jerga es casi un menú. Cuando vemos piernas, decimos “yucas”. Cuando vemos tetas, pensamos en “melones”. Cuando vemos traseros, imaginamos un “queque”. Nos hacemos “paltas” —así se llama en Perú al aguacate— cuando estamos en problemas. Metemos un “café” cuando alguien se equivoca. Tiramos “arroz” cuando nos queremos zafar de un compromiso. “Creo que la identidad peruana que posee Inca Kola es equivalente a la que tiene la comida”. Hevia ha disparado el tiro de gracia: la mesa ha estado siempre servida y la amarilla sólo se aprovechó de ella. Si la comida ha formado siempre nuestra identidad, a Inca Kola sólo se le ocurrió acompañarla. La publicidad dio en el plato. Hevia tiene que dictar clases. Bebe su último trago de Coca-Cola y chau, nos tira arroz.
nnn
Susana Torres ha bebido más de la cuenta. Ayer corrió vino en la reunión y se le nota rendida. La Inca Kola no le hubiera dejado esta resaca. A mediodía, el intenso sol de Chaclacayo invita a la siesta. Ella quiere dormir. Abre la puerta. “Quizá sea una tontería, pero creo que Coca-Cola compró Inca Kola para arruinarla”, dice la artista despidiéndose. Arruinarla. Brindar con Inca Kola para arruinarla. ¿Salud? Ya Hernán Lanzara nos había asegurado que no era así y le creímos: “Es un gran producto. En cualquier momento podría crecer hacia fuera”. Pero los mismos números que muestra lo desaprueban.
Cuando Goliat pagó por David, los veinticinco operadores de Coca-Cola en el mundo recibieron una muestra de Inca Kola para probar sus posibilidades de expansión. M. Douglas Ivester lo había prometido: el imperio de la Inca ya estaba listo para conquistar otros territorios. Botellas en guardia. Se dispara el sabor. El noventa y dos por ciento del planeta se resiste. Puaj. Color de orina y sabor a chicle. Sólo el norte de Chile y un pedazo de Ecuador sucumbieron a la seducción amarilla. Es decir, en un mapa de conquistas, el imperio de la Inca es algo así como el antiguo Tahuantinsuyo. No más. Los mismos límites que los incas jamás pudieron atravesar. Inca Kola tampoco. La negra, sin embargo, ha convertido el mundo en su rayuela. Salta de un país a otro y se apodera de él. Desde México hasta Islandia, mil millones de vasos al día. El mundo bebe Coca-Cola y se embota del American Way of Life. Ahora sí, nos entregan el premio consuelo: la única gaseosa que en todo el planeta ha podido derrotar a la negra es peruana y amarilla.
nnn
Pregunta dramática: ¿Podría el Perú sobrevivir sin la Inca Kola? Le quedaría Machu Picchu, el cebiche, el pisco. Beberíamos más limonada, comeríamos más caramelos. Inca Kola va con todas las comidas, y seríamos menos tolerantes después de cada almuerzo. Y más flacos y quizá más tristes. Orinaríamos menos en las calles. Ojalá. Pero ya no habría Inca Kola para vanagloriarse afuera —o adentro, con los de afuera—, donde a sólo unos cuantos les gusta la Inca Kola. En el extranjero tendríamos más tiempo para añorar menos. Una razón menos para querer regresar. No regresaríamos tanto si no existiera la Inca. Además, nos reconoceríamos menos. Sobreviviría el Perú, pero no seríamos igual de peruanos. ¿Con qué acompañaríamos nuestra comida? Hemos hecho de Inca Kola una bandera gastronómica en un país donde la identidad nacional entra por la boca. Cosa curiosa: nuestra bandera tiene los colores de Coca-Cola, la forastera. Forasteros: el ex parlamentario inglés Matthew Parris vino al Perú, tomó Inca Kola, conoció los Andes y escribió un libro sobre su viaje que ahora es un best seller: Inca-Kola: Traveler’s tale of Peru. Fue publicado en Inglaterra y ya va por su undécima edición. Paradoja: el libro lleva el nombre de la gaseosa amarilla, y Parris casi ni la menciona. No era necesario. La Inca Kola fue para él —paladar acostumbrado al té y a la Coca-Cola helada— lo más folclórico de su aventura. Lo más exótico de nuestra cultura. Pero hay algo más detrás de esa botella: en el Perú, las familias, los amigos, siguen siendo tribus reunidas alrededor de una mesa. Y en la mesa, la comida. Y con la comida, la amarilla. Un ingrediente de nuestra forma de ser gregarios. Frase para la despedida: en el Perú, Inca Kola te reúne. Afuera, te regresa. –