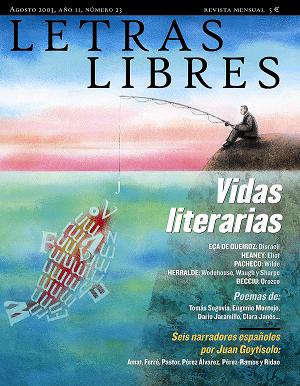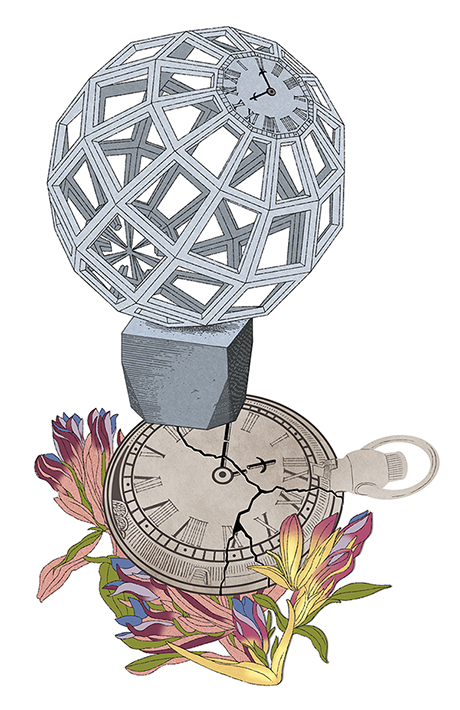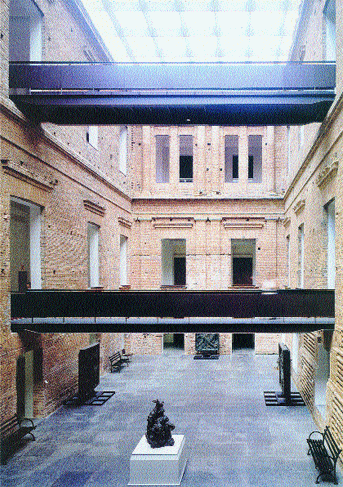Es medianoche en Llano Grande. Camino de Tuxcacuexco y Tonaya, entre Paso Real y Chachahuatlán, un jinete cabalga en solitario. Camino al alba, los cascos del caballo marcan el paso lento del deambular nocturno y las piedras resecas del sendero responden con rabia al asalto de la herradura. El jinete abre los ojos para mirar un cielo que sabe de memoria. Cuenta estrellas en lugar de pensamientos. Teme quedarse dormido. El sombrero lo lleva colgado hacia atrás, más por hábito que por frío. Es noche de San Juan y las estrellas alborotan la capa oscura. El jinete regresa de llevar unas medicinas a una enferma. Algo de química contra el paludismo. Tras de él, el peón de la hacienda lo acompaña a paso furtivo y desmayado. En realidad lo viene esperando de a rato. Dicen de Don Cheno que es un patrón bueno y generoso. Lo piensa el peón. Lo sabe todo el pueblo. Aunque en estos tiempos de violencia y rencor no hay que fiarse ni de los amos de uno. En Apulco, las bandas alzadas de la Revolución saquearon y quemaron varias veces la hacienda. Como se volvió peligroso vivir allí, el hacendado Cheno se llevó a los niños a Tonaya. Pero el jinete nocturno no teme a los bandoleros. Más preocupado parece por este puro pellejo de vaca que es ahora el Llano cuando fue en otro tiempo tierra fértil bañada por el río.
Sin detener el caballo, mueve el jinete la cabeza para hablar con el peón. Luego, lo piensa mejor y decide acompañar la noche recordando en su mutismo la letra de un corrido. “Ay, los Altos de Jalisco…”
El peón parece dormitar en su cabalgadura. A ratos se diría que habla solo. O acaso esté soñando en voz alta, pues ya no sabrá nunca si lo que sucedió fue cierto o bien soñado. A Don Cheno, su patrón, lo recuerda siempre montado a caballo como la noche del crimen. Jalisco es tierra de cabalgadura y hombría y decirle a un hombre que no es hombre es la peor de las ofensas. Pero no fueron estas palabras las que en aquella noche aciaga, al poco de hacerse oscuro, intercambió el patrón con Guadalupe Nava, Lupillo, cuando se encontró con él en los confines de Llano Grande. Las palabras de Don Cheno de veras fueron duras porque llevaba la razón de su parte. Cuatro palabras respetuosas y concisas fue las que le dijo a Lupillo Nava, el hijo del vecino cuando éste le salió al paso al poco de comenzar la noche mientras el patrón abandonaba la hacienda para visitar a la enferma. El patrón aprovechó el encuentro fortuito con su vecino Lupillo, el hijo del presidente municipal de Tolimán, para recriminarlo por la incursión del ganado en sus tierras.
El patrón, tal y como lo recuerda su peón y acompañante, le pidió a Nava que arreglara con el mayordomo esa cuestión de la intromisión del ganado en su hacienda, pues no era la primera vez que las reses de ellos se metían en el terreno labrado de San Pedro Toxín.
Lupillo Nava es un joven muy borracho y pendenciero. Flojo, para el patrón. Tal vez por eso, por su falsa hombría, la recriminación del bueno de Don Cheno debió parecerle dura y humillante. Sin embargo, pasada ya la medianoche, el patrón ha olvidado por completo la desagradable conversación que horas antes ha mantenido de pasada con el hijo de su vecino. El jinete medita sobre un asunto de estrellas cuando de regreso a la hacienda de San Pedro Toxín, después de visitar a la enferma de paludismo, el joven Nava sale a buscarlo como por casualidad.
A Don Cheno, hombre pacífico y generoso, le parece buena idea que Lupillo Nava se ofrezca a acompañarlo en el camino de regreso a la casa. Ni el patrón, que lleva bien puestos sus anteojos de montura dorada, ni tampoco el peón de la finca han podido adivinar un atisbo de rencor en Lupillo Nava, aunque es cierto que su caballo anda más derecho que el jinete inoportuno. Todo como de costumbre, pues ya es un hábito que a la madrugada el muchacho ande algo bebido. Esta noche la excusa del borracho es doble. Según supo mas tarde el peón, Nava, airado por las palabras de reproche de Don Cheno, se había refugiado de inmediato en la cantina dispuesto a emborracharse con mezcal y armarse así del valor que le permitiera enfrentarse con su antagonista.
Jinete y peón nada ven de extraño en ese encuentro fortuito con su vecino. Es más, intruso y patrón se disponen a conversar tranquilamente mientras sus caballos caminan directos a la hacienda.
Cuando llevan andados más de quince minutos, un jinete tras otro, tal y como está mandado en caminos ariscos y pedregosos, luego de sobrepasar el arroyo llamado La Agüita y aprovechando el intruso que el fiel peón se ha adelantado unos metros para abrir la puerta de San Pedro, sucede lo inesperado. Guadalupe Nava descarga con furor y por la espalda todos los tiros de que dispone el arma. Una bala le entra al jinete por la nuca y le sale por la nariz. Aun así, Don Cheno sostiene el caballo como si el moribundo necesitara al animal para traspasar con él las puertas de la muerte.
El asesino huye. Nadie va a buscarlo. Bastante trabajo tiene el peón en cuidar de su amo. Por muerto que parezca sigue siendo el patrón. Además, la muerte es en aquel lugar y en aquel entonces moneda cotidiana. Acaso la única moneda que comparten pobres y ricos, aparceros y hacendados.
* * *
El asesinato de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, alias Don Cheno, tuvo lugar el 23 de junio de 1923, víspera de San Juan, en el estado de Jalisco, México, y al asesino jamás lo detuvieron. En primer lugar, porque al ser hijo de quien era, del presidente municipal de Tolimán, el pueblo entero lo protegía. Además, no es aquel momento propicio de detenciones, ya que el gobierno central mexicano ha perdido el control de las fuerzas legales que dominan los pueblos del interior. Los hacendados han arruinado su hacienda, se prepara la revolución cristera y la gripe española ha reinstaurado su reinado.
Y para mayor exactitud histórica conviene recordar que México, después de la Revolución, es un país acostumbrado a la muerte, un país de puros sobrevivientes huérfanos. Huérfanos de padres y huérfanos de gobierno. De este lugar y de un padre acribillado a balazos por la cobardía de un borracho simplón nacerá Juan Rulfo, el gran escritor. El gran huérfano y soñador de la muerte.
El niño Juan, cuentan las mujeres de la casa, se pasa la vida soñando. “Sus sueños son como todos los sueños. Puras cosas imaginarias”.
La misma noche que precede a la madrugada del asesinato del Llano, el niño Juan sueña la muerte de su padre. Justa Cisneros, la vieja tata de Juan, entra en el cuarto del hijo de Don Cheno. Al niño lo encuentra despierto, mirando en la oscuridad aquellas luces con las que los vivos acompañan el alma del difunto. Todo el Llano parecía en llamas.
—Su padre ha muerto —fueron las palabras con las que Justa despertó el sueño enlutado del niño—.
“En esa hora del sueño, cuando uno está a mitad del sueño, dentro de los sueños, inútiles pero llevaderos, fatales pero necesarios.
—Déjenme seguir mi sueño. Todo lo demás es mentira. Nadie puede morir mientras uno duerme.
—Ya son las tres de la mañana y hemos traído a tu padre. Lo han asesinado anoche”.
El niño Rulfo, el segundo hijo de Don Cheno, tardará su tiempo en creer algo tan terrible. Su padre muerto. Su padre asesinado.
Tata Justina invita al niño desde la puerta:
—”No vas a verlo? Levántate y ven a verlo antes de que lleguen los que lo han querido y conocido”.
El niño pequeño se resiste. Lo niega. No quiere creerlo. Empieza la literatura.
* * *
La muerte del padre cuando Rulfo tiene apenas seis años cumplidos y la muerte de la madre, tres años después, marcarán para siempre la vida del hombre y del escritor. La obra rulfiana, toda ella, está inmersa en este negro vacío de la ausencia. El escritor nace la noche aciaga del asesinato del padre. La muerte como sueño iniciador de escritura. El sueño como asesino involuntario de la vida. La mirada del escritor aparece en esta primera visión terrible de la infancia. Una mirada que permite la mentira de las cosas. Para no creer en la muerte del padre el escritor tiene que inventarla. Contar la mentira cien veces. Silenciarla. Disfrazarla.
—En toda su obra está la soledad, la necesidad de alguien, la orfandad —le reprocharán periodistas, críticos, amigos y lectores—. ¿Qué le mueve a escribir?
El escritor termina admitiéndolo:
—”Tal vez la ausencia de mis padres. Quizá sea una búsqueda de aquello que nunca tuve”.
Si para Elias Canetti el arte de la vida consiste en encontrar lo mejor que se ha perdido, el arte de la literatura obedece con toda seguridad al mismo principio. El escritor vivirá la vida a través del espejo de la literatura. La realidad es para Rulfo algo difuso que debe inventar diariamente. Sólo los mitos son ciertos. Y si a la postre no resultan verdaderos, por lo menos juegan con el acto de mantener viva la mentira de la vida. El escritor no sólo es capaz de crear una versión mítica de la muerte del padre sino que además funda en ella toda su narrativa, su novela Pedro Páramo, sus relatos y la novela de su vida.
Al igual que Juan Preciado, el narrador de su única novela, también Juan Rulfo se dedicará a buscar afanosamente sus orígenes, tratará de escarbar en las sombras de sus antepasados.
“Desenterré las tumbas de mis padres y sólo halle cascajo. Lo único que averigüé fue que mi abuelo paterno era abogado y el materno fue hacendado. Parece que mi primer antecesor llegó a México por 1870. Venía del norte de España (vizcaíno). Mis padres son del norte de Jalisco. No sé ni cómo fueron a dar al sur. A mi padre no lo conocí. Y mi madre murió cuando yo tenía ocho años. Me mandaron a un orfanatorio. Soy hijo de gente adinerada que todo lo perdió en la Revolución”.
En pocas y cortadas frases resume el escritor su vida. Los hijos de la muerte son los mudos más charlatanes de la literatura. Hablan hacia adentro en una escritura sin voz. El escritor se defenderá siempre de una posible lectura autobiográfica de su literatura. Declarará: “Yo no existo. Soy un fantasma”. Toda biografía asume un pacto con la realidad circunstancial, así que el escritor inventará múltiples estrategias para eludir cuanta verdad real exista entre su vida personal y literaria. Cuanto más se niega a contar sobre su intimidad, mayor es la insistencia de sus lectores curiosos por saber de ella. Una vida aparentemente simple y sencilla. Una vida oculta como suelen ser las vidas de los grandes escritores silenciosos. Rulfo repetirá hasta la saciedad que para escribir nunca o casi nunca ha recurrido a los hechos reales. Que todo se lo debe a la imaginación. Que sus personajes nunca existieron como tampoco los pueblos de los Altos de Jalisco descritos con pluma de pintor transfigurado. Por si no fuera bastante con negar, confiesa ser un mentiroso nato. Lo dice con orgullo, como si esta declaración obedeciera a una de las peculiaridades del carácter mexicano: “Lo único que un mexicano no tolera es la verdad”.
Y tiene razón el escritor al querer proteger su espacio íntimo porque es gracias a esta subversión de lo visto, vivido, acontecido como puede crear su literatura. Su escritura surge de las sombras vividas y olvidadas. Las aldeas rulfianas están muertas, las casas vacías y las personas momificadas. Son paisajes del alma. Cuando la verdad del asesinato del padre resulta inapresable porque el dolor quiere saber lo que el sentimiento niega, el escritor la devuelve al mito. El escritor escribe la muerte del padre en el relato “Diles que no me maten” (casi un retrato del crimen de Don Cheno) y acto seguido se rebela a aceptar la gran similitud de la historia narrada con el crimen del jinete bueno de Jalisco matado por la espalda. Pero al lector no se le escapa el ajuste de cuentas como arte de supervivencia. ¿Qué sucedió aquella noche del sueño en Llano Grande? Escribir para saber. En este relato Rulfo logra lo más difícil, convierte en víctima al que en vida fue o pudo ser el asesino del padre. Don Lupe Terreros, el dueño de la hacienda Puerta de Piedra, ha sido asesinado por su compadre Juvencio Nava. El cuento de Rulfo no se anda con rodeos y explica con detalles las razones de Nava: el hacendado Terreros, la víctima primera, le ha negado el pasto para sus animales. Y el vecino lo mata.
Es obvio que el argumento del relato de Rulfo no es casual. Además de la coincidencia histórica, resulta sorprendente la combinación de nombres, juego irónico de la muerte con el que el autor hace bailar a sus personajes. Si comparamos ahora la trama del cuento “Diles que no me maten” (del libro titulado El llano en llamas) con la historia de la vida real de la muerte de Don Cheno, Rulfo coloca el apellido Nava, el que corresponde al asesino real de su padre Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, al personaje asesino de su relato. Pero, no satisfecho con ello, provisto además de un sentido del humor muy sombrío del que dará cuentas en su vida personal, el autor le pone a la pobre víctima, el hacendado Terreros, el nombre de pila de Guadalupe, que corresponde exactamente al nombre de pila del borrachín del tiro por la espalda. Y no todo queda aquí. La conjura vengativa o, simplemente, creadora del escritor genial va más allá cuando inventa un tercer personaje (acaso el doble del autor), el coronel Terreros, que venga finalmente la muerte de su padre Don Lupe Terreros mandado matar por el asesino:
“Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta”.
Ficción y verdad como caras de la misma moneda literaria. El juego de apariencias, el texto como simulacro de algo secreto y doloroso, el maravilloso enredo de memorias y olvidos que conforman la literatura es posiblemente una de las claves de la vida y obra rulfiana.
El relato “Diles que no me maten” encierra otro relato que es en realidad el centro o verdadera historia de la narración. La muerte del padre. La búsqueda del hijo. El rencor, la culpa, la venganza, el olvido… Temas sublimes de los demonios del arte novelesco, en el que la importancia de si el autor está contando un hecho real o bien inventando una historia es siempre secundario. Lo que vale, a fin de cuentas, es que las buenas novelas nunca mienten. –
(Fragmento inicial de Juan Rulfo, biografía del escritor mexicano de próxima aparición en Editorial Omega.)