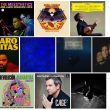De Albert Camus (1913–1960) todo se ha dicho. Enumero en desorden las imágenes y las ideas que van y vienen, al cumplirse el primer cincuentenario de su muerte: el argelino pobre hijo de una analfabeta y de un soldado casi desconocido, el buen estudiante cuyo empeño torna excelentes a sus maestros, a los que homenajea con puntualidad cuando recibe el Premio Nobel, el joven comunista que, tras pasar por la Resistencia, se convierte en uno de los adversarios más intachables y eficaces que tuvieron el totalitarismo soviético y sus polimorfos servidores, el “colono” de origen europeo que se niega a que el terrorismo árabe se adueñe de su país, rechazando la independencia tanto como las torturas y los crímenes del colonialismo francés y el francés de Argelia que, como consecuencia de esa equidistancia combativa pide una tregua y es abucheado en Argel, el dramaturgo con ganas de ser actor y que estuvo a punto de actuar en una película de Peter Brook, el amante de Maria Casares, el galán flacucho cultivando su parecido con Bogart, incluidos el cigarrito colgante y la gabardina Burberry.
Contento por tenerlo como santo patrono en moral y en política (y al decirlo continúo conversaciones escritas y no escritas con Fabienne Bradu y Héctor Manjarrez, entre nosotros, dos de sus mejores lectores) había yo descuidado su lectura, dejando empolvarse algunos de los libros de Camus. De sus tres novelas, prefiero El extranjero (1942), que nunca había yo leído en francés: al hacerlo recibí, intensificada, esa oferta de totalidad, de fábula que va de principio a fin, que dan los libros verdaderos. Volví a sentirme, ante Meursault y su desventura, tan vulnerable e involucrado como cuando lo leí por primera vez. Sartre, antes de la polémica sobre El hombre rebelde (1951), describió de manera perfecta lo que es El extranjero: palabras más, palabras menos, es el Cándido del siglo XX.
La peste (1947), concediéndole su categoría como novela alegórica antifascista, es pesada de releer: Camus fue un gran escritor y al mismo tiempo un novelista menor y ello se nota en La caída (1956), que es más una confesión autobiográfica apenas novelada que una novela. Pero no sólo porque Camus es un autor indivisible, discrepo de la opinión de que fue más novelista que ensayista Dudo que haya más casos en la historia de la literatura de un hombre de poco más de veinte años capaz de escribir ensayos como los de El revés y el derecho (1937), perfectos en la forma y fieles como pocos a la bondad impaciente y caprichosa de la adolescencia.
El hombre rebelde, a su vez, es uno de los libros más influyentes en la historia de las ideas modernas, la obra ante la cual se detuvo la ola de irradiación totalitaria, el momento en que terminó, intelectualmente, aquella impunidad que justificaba, en nombre de la filosofía de la historia, los campos de concentración. Siguen siendo numerosos quienes insisten en esa aberración; pero gracias a Camus (y a George Orwell, suerte de gemelo suyo, como lo subraya Olivier Todd) se les puede exorcizar. Sobreviven a la lectura de El hombre rebelde, pero sobreviven maltrechos, chamuscados, estigmatizados como escándalo moral.
No todo en Camus me gusta, como es obvio. Su teatro es imposible (con la excepción de Los posesos, donde un espíritu se explica en otro, Dostoievski en Camus y viceversa) y me exasperan tantas frases ambiguas por coquetería y por pose, una plaga estilística de la que es imposible defenderse cuando lo ha leído uno muy joven. La trama filosófica del absurdo (y la del suicidio), me parece hechiza, prescindible. Camus sentía una necesidad vocacional de ser filósofo y acabó por ser un pensador elocuentísimo sin necesidad de respaldarse en una gran filosofía. Carece Camus de sentido del humor (en eso es igual a Sartre) y sólo conoce la ironía en su vertiente autodeprecatoria. Francis Ponge, el poeta, le decía a Camus: “¡Claro que el mundo es absurdo! Pero… ¿qué hay de trágico en ello?”
Camus es muy actual, si es que es admisible ese reclamo periodístico de vigencia: basta con picar sus artículos políticos para encontrar fragmentos enteros que podrían publicarse hoy día, como los referidos a las justificaciones maníacas que en las democracias se hacen del terrorismo y a la dificultad culpígena padecida por los intelectuales de Occidente a la hora de defender sus valores sin arrogancia pero sin falsa modestia.
Tomo un respiro y termino con la ennumeración caótica: Camus, el escritor caricaturizado en Los mandarines y el rival absoluto de Sartre, a quien le ganó de calle la partida ante la historia, el último de los escritores franceses al cual se le calificaba como liberal queriendo hacerle un cumplido y no insultarlo, el no tan tristón amante de los antros, el último gran tuberculoso, el maestro de la carta abierta que intercedió en privado por tantos presos, torturados y condenados a muerte sin importar el bando al que pertenecían, el padre amoroso de los gemelos que ahora no se ponen de acuerdo en si papá debe o no debe ser exhumado para ir a dar al Panteón (si Voltaire está allí, no veo por qué no ha de estarlo Camus, en mi humilde opinión), el existencialista que no quería ser existencialista, el ateo atosigado por esa muerte de Dios que a los cristianos no les impresiona, el izquierdista a pesar de sí mismo y de la izquierda, el lector estrella de Gallimard y su autor más vendido, el absurdista víctima de un accidente, el muerto joven, en fin, con el que comenzaron los años sesenta, hace medio siglo, el mejor maestro (además) al que podía aspirar un escritor que empezaba.
(Publicado previamente en El Ángel de Reforma)

es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile