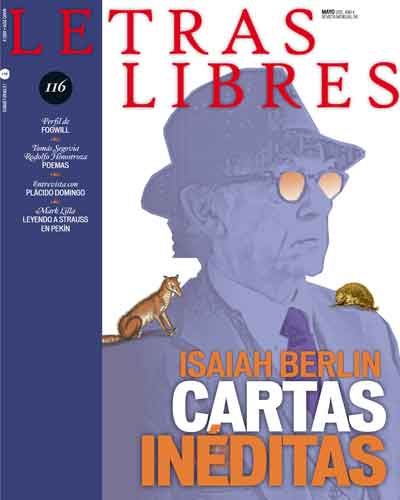El 20 de marzo el pastor Terry Jones quemó un ejemplar del Corán. Los medios de comunicación occidentales apenas le prestaron atención, frente al revuelo que había causado meses atrás su show anterior, El día de la quema del Corán, que Jones canceló después de que el gobierno de Estados Unidos le advirtiera de que podría poner en peligro a los soldados estadounidenses desplegados en países musulmanes. En Afganistán, las protestas por la acción de Jones causaron la muerte de siete trabajadores de la ONU y decenas de afganos, y son un recordatorio de los peligros del extremismo religioso en un momento en que se ha abierto una esperanza de libertad y democracia en varios países musulmanes.
Resulta desalentador que a veces la idiotez circule más rápidamente y produzca más ruido que las buenas ideas. Jones es un fanático ansioso de publicidad, su acción fue una estupidez y buscaba provocar la ira. Ha proporcionado una excusa a unos energúmenos que encuentran fácilmente razones para el agravio –otro motivo es la educación de las mujeres– y para, como ha dicho David Petraeus, “secuestrar las pasiones”. Es lógico reprocharle su irresponsabilidad, pero también sorprende la naturalidad con que se acepta que haya gente dispuesta a matar por una ofensa cometida a miles de kilómetros, y que no se exija responsabilidad a los que promovieron las protestas.
Cualquier persona que tenga un conocimiento superficial de la Biblia o el Corán sabe que, aunque tengan recomendaciones aceptables, están llenos de cosas terroríficas: incitaciones al genocidio, prohibiciones arbitrarias, falacias, supersticiones. Por eso me molesta cuando alguien, para oponerse a la lapidación o la ablación, dice que no lo recogen los libros sagrados y que se trata de una interpretación interesada y fraudulenta.
El debate me parece interesante filológicamente, pero no tanto éticamente, y me lo parecería aún menos si fuera uno de los condenados por esas costumbres bárbaras. Los libros sagrados los escribieron hombres en tiempos mucho más brutales que los nuestros. Aceptaban cosas intolerables para muchas de las mentes más reaccionarias de nuestra época –no digamos si las comparamos con la opinión mayoritaria de nuestra época– e inventaron dioses a la medida de sus tiempos crueles. Hay clérigos que distorsionan los textos sagrados y quieren volver a la Edad de Piedra, pero la alternativa de atenerse a la moralidad del siglo vii no parece muy apetecible. A veces se dice que la Iglesia católica no se ha adaptado a los tiempos modernos, o un dirigente religioso suaviza los requisitos de la fe: de forma similar a los médicos que pasan un tiempo sin ejercer, a veces Dios tiene que someterse a un reciclaje. Como no creo que Dios pueda curarme ni de un padrastro, esos esfuerzos me parecen en general irrelevantes, pero demuestran, al menos, la incómoda conciencia de que es más importante lo que repugna a los seres humanos que lo que repugna a deidades más o menos necesitadas de una actualización.
La revolución más importante que ha sufrido el cristianismo se debió en gran medida a la tecnología: la imprenta. La multiplicación de los libros facilitó el conocimiento, la traducción y la interpretación directos de los textos sagrados. También fomentó la publicación y la escritura de textos sobre otros asuntos que cuestionaban las explicaciones religiosas, el contagio y la discusión sobre los fenómenos naturales y las catástrofes históricas, la conversación entre mucha más gente de tiempos y espacios distintos y, lentamente, la separación de la religión y el Estado. Posibilitó el desarrollo de la ficción, una exploración que busca entender la emoción, el pensamiento y el sufrimiento de los demás y que, como ha escrito Lynn Hunt, es una de las bases de la idea de los derechos humanos. Quizá sea la historia más hermosa que existe: el relato de la emancipación de la humanidad. Como ha explicado Fernando Peregrín en esta revista, una de las razones del atraso del islam fue el rechazo a la imprenta: negar los libros y elegir el libro no solo significó un estancamiento, sino un retroceso para una cultura que en la Edad Media iba por delante del cristianismo.
Aun así, el Corán forma parte de esa larga conversación, y, para deplorar la quema del libro, eso me parece un argumento al menos tan importante como el respeto a los sentimientos religiosos. La fe tiene una infinita capacidad de sentirse ofendida. Esa hipersensibilidad no solo se manifiesta ante provocaciones intolerantes y deliberadas como la de Jones y tampoco es exclusiva del islam –a la Iglesia católica española le molesta que los homosexuales puedan casarse a través de una ceremonia civil–, pero las reacciones de los musulmanes son más violentas y no muestran demasiada preocupación por la destrucción de los libros (o sus autores): Jomeini descubrió su vocación de crítico literario al enjuiciar Los versos satánicos y condenar a su autor a muerte; decenas de escritores han sufrido persecuciones; la ley contra la blasfemia sirve para acosar a la minoría cristiana en Pakistán; varios países musulmanes han intentado pasar una resolución en la onu condenando la blasfemia; las caricaturas de Mahoma produjeron manifestaciones, muertes, ataques a las embajadas occidentales, boicot a los productos daneses y un intento de asesinato. Eso también ha provocado el temor de muchas editoriales occidentales: la Universidad de Yale no reprodujo los dibujos de Mahoma en un libro sobre la controversia de las caricaturas y Random House decidió no publicar una novela sobre el profeta por temor a las represalias.
Son protestas siempre orquestadas: a la manipulación de los imanes reaccionarios se han sumado la actividad de los talibanes, según el New York Times, y el malestar por la presencia de tropas estadounidenses. Pero cuando se habla de estos episodios se detecta una sensación de inevitabilidad: las muertes son la consecuencia ineludible de la ofensa. El general David Petraeus y Mark Sedwill, el principal representante civil de la OTAN en Afganistán, emitieron una declaración conjunta donde condenaban la acción de Jones y ofrecían “condolencias a las familias de los muertos y heridos en la violencia ocurrida como consecuencia de la quema del Corán”, sin condenar esa violencia mortal. Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, declaró que “la libertad de expresión es una gran idea, pero estamos en guerra”. El Daily Times de Lahore, Pakistán, dijo que “las manos de Terry Jones están manchadas de sangre”, aunque uno podría pensar que las manos manchadas de sangre son las de quienes mataron a civiles inocentes: las víctimas no tenían nada que ver con la actuación de Jones ni eran ocupantes norteamericanos. El presidente Hamid Karzai –que en 2005, cuando se desataron protestas por los rumores sobre profanaciones del Corán en Guantánamo, adoptó una actitud más sensata y recordó que en los disturbios se había quemado una biblioteca que contenía doscientos ejemplares del libro sagrado– pidió que el Congreso de Estados Unidos condenara al pastor, y en las manifestaciones se quemó una efigie de Obama y se lanzaron consignas contra Estados Unidos e Israel. No hay que subestimar el valor de la prudencia, pero responsabilizar al gobierno estadouni-dense de la acción de Jones es una prueba de cinismo o una muestra de ignorancia sobre el funcionamiento de una sociedad civil y sus principios esenciales. Esperemos que los afganos lleguen a entenderlos y compartirlos. Entretanto, nosotros tampoco deberíamos olvidarlos. ~
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).