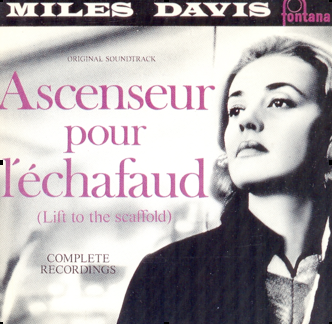Los movimientos estudiantiles son puro corazón: su virtud y su defecto. Virtud en tanto que cuentan con una plusvalía generacional identificada con el desinterés del que carecen otros; defecto en tanto que, como es bien sabido, los corazones creen que su pasión es… virtuosa. Con cálculo cínico Lenin escribió que “la juventud está autorizada por la providencia a decir tonterías, durante cierto tiempo”. Paulo Freire advirtió los riesgos del “activismo puro” propiciado por los ideólogos que prescinde de la reflexión crítica y es substituida por la explotable “ilusión de la acción”.
En dos ocasiones, desde luego, fueron excepcionales: el de 1929 para lograr la autonomía universitaria y el de 1968, contra el autoritarismo y por la democracia. Después, me temo, ingresaron al prolongado inventario de tácticas de estrategas sagaces, y se convirtieron en hábito, ritos de pasaje miméticos, neutralizados por su propia abundancia, casi siempre al interior de las universidades convertidas en representaciones del Estado opresor.
Un movimiento estudiantil, escribí hace años, no acumula experiencia. Es una fe resistente a la historia y siempre ocurre por primera vez. Es raro que convierta su historia en experiencia (aunque, de un tiempo acá, los líderes escriban tesis sobre sí mismos). Que el de 1968 haya sido un movimiento estudiantil que se convirtió en social, ha dejado en la fe activista la noción de que todo movimiento estudiantil, sólo por serlo, lo es también (aunque a veces termine abrazado de actitudes retardatarias y conservadoras). Los estudiantiles son los últimos movimientos populistas, nacionalistas y revolucionarios: la última religión cívica, con todo y fieles, propagación de la fe, dogmas, concilios y santorales.
La adrenalina de marchas y asambleas posterga la responsabilidad crítica. El ritual finge comprometerse con la historia, pero a nombre de una utopía igualitaria y arcádica que siempre va más allá. La historia no debe recordarse para impedir que se repita, sino para que se repita cuantas veces sea posible. Tlatelolco es la Meca hacia la que se dirige devotamente, por lo menos una vez en la vida, todo estudiante, ansioso de rebeldía, raptado por el colectivo vértigo contestatario. Cada generación ingresa, gritando octosílabos inflamables, más que en un movimiento, en un vaivén, un oleaje que comienza y se agota cíclicamente. Ahí, pueden ser bautizados por los sacerdotes que, en las cavernas de sus cubículos, cuidan la flama de la revolución eterna. Y el mantel huele a pólvora…
Pero también hay quien acude a Tlatelolco a meditar en el costo de la democracia.¿Cuántos peregrinos extraen de su terrible sombra sacrificial el aprovechamiento responsable de sus lecciones? No entre los ideólogos: siempre será más redituable evocar la sangre, que honrar aquello que la salvó de ser inútil: la reforma política, el protagonismo de la sociedad civil, el reconocimiento de las diferencias, la certidumbre de que la democracia es el menos malo de los recursos para lograr cambios pacíficos. Tlatelolco fue la última salvajada de un corrupto partido-gobierno contra la libertad de pensar, disentir, escribir, actuar… Nada que ver con la democracia –escabrosa y todo– que hoy vivimos.
Ahora crecen las generalizaciones, el voluntarismo, las peticiones de principio, las hipótesis más creíbles mientras más descabelladas. Una ebriedad combustible y manipulable.
En 1968 los estudiantes combatimos contra la mascarada de la falsa democracia. Hoy, la apología de las “soluciones radicales” aspira, de nuevo, a enmascararla…
(Publicado previamente en El Universal)
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.