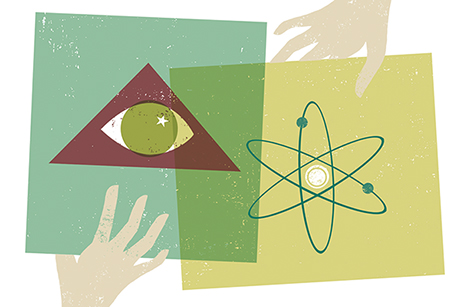Para hablar del pensamiento acientífico nada mejor que comenzar hablando sobre los abogados. Científicos y abogados utilizan un orden opuesto de pensamiento: los científicos primero obtienen evidencias empíricas y después obtienen conclusiones supuestamente objetivas, mientras que los abogados parten siempre de una conclusión predeterminada que defender, y más tarde buscan las pruebas o argumentos subjetivos que la sostengan. Si un abogado está hablando con su cliente y descubre un punto débil, su objetivo será esconderlo. Un científico está en condiciones de hacer lo mismo cuando un resultado no encaja con su teoría, pero entonces será un mal científico. Y los malos trabajos científicos, con el tiempo, son descubiertos.
Imaginemos la siguiente escena: un abogado se encuentra a mitad de un caso; después de escuchar al fiscal, se detiene a meditar, duda un poco, y de repente se gira hacia el juez y dice: “Oiga, ahora que lo pienso, quizás este hombre tenga razón y mi cliente sea culpable.” La opinión general sería que se trata de un mal abogado. Su obligación es luchar y hacerlo de manera dogmática por defender la posición de su cliente, tenga o no razón. “Hay dos verdades, la real y la del caso”, dicen en las facultades de derecho. Si un científico tuviera esta última actitud y se empecinara en defender sus ideas, incluso si las evidencias lo contradicen, entonces diríamos de él que se trata de un pésimo científico.
Admito que mi descripción del trabajo del abogado raya en la caricatura, pero intelectualmente me sirve, en términos generales, para plantear este orden entre conclusiones y pruebas, que distingue el pensamiento científico del acientífico. El ejemplo de los transgénicos puede ilustrar muy bien esta oposición. Alguien que está de manera sistemática en contra de los organismos genéticamente modificados –se trate o no de un investigador– seleccionará solo la información y los estudios que insinúen algún riesgo para la salud o el medio ambiente, y desechará los resultados que no gusten a sus oídos. Por el contrario, el buen científico seguiría un proceso inverso. En un principio no tomaría una posición ni sacaría conclusiones antes de tiempo. Analizaría todas las pruebas de manera objetiva, y después discutiría en qué condiciones un transgénico determinado puede ser conflictivo, absolutamente inocuo o incluso beneficioso. La objetividad es una obligación del buen científico, aunque sea muy difícil mantenerla.
Pensemos que lo que define el pensamiento científico, en términos intelectuales, no es solo los estudios que lo respaldan, sino también su manera de actuar. Nada tan alejado del pensamiento científico como defender algo por fe o dogmatismo. Para la religión las dudas son algo que debe superarse gracias a la fe, mientras que para el científico la duda es una obligación metodológica. La responsabilidad del científico es poner en duda lo que le diga su maestro e intentar corregirlo. De otro modo, los libros de ciencia terminarían siendo biblias intocables, nunca habría creación de nuevo conocimiento y los paradigmas no evolucionarían.
¿De dónde salió el cromosoma Y de Jesucristo?
Un caso ilustrativo de este conflicto entre fe y ciencia es el del reconocido físico Frank J. Tipler, profesor de la Tulane University y autor de un famoso libro de texto de física que se estudia en las universidades. Tipler, por otro lado, es un ferviente religioso convencido de que la ciencia puede congeniar perfectamente con la religión. (Mucha gente piensa lo mismo. Yo no, pero no pretendo discutir ahora esa cuestión.) Si nos atenemos a conceptos generales –si pensamos en un Dios, como el de Spinoza, que diseñó el universo en un momento inicial y dejó que la naturaleza hiciera el resto– la fe y la ciencia podrían coexistir en dimensiones separadas. En cambio, si tratamos de justificar todos los detalles que aparecen en la Biblia, sin duda habrá momentos de fricción entre la creencia religiosa y el pensamiento científico.
Tomemos el caso de la virginidad de María: según lo que sabemos hasta ahora de biología, es absolutamente imposible que María tuviera un hijo varón, dado que ningún hombre introdujo el cromosoma Y en su sistema reproductivo. Si Jesucristo hubiera sido mujer, se podría pensar en una reproducción por partenogénesis, un proceso en que el material genético de un óvulo se duplica espontáneamente sin que haya división celular y luego de alguna manera se activa y empieza a dividirse como si hubiera sido fecundado. La partenogénesis existe en algunos reptiles, e incluso se puede inducir artificialmente en primates. No sería imposible que sucediera de modo espontáneo en alguno de los miles de millones de humanos que han aparecido sobre la Tierra a lo largo de nuestra historia. Pero, en cualquier caso, este humano sería hembra, con dos cromosomas X. Una mujer virgen podría tener una hija, pero nunca un hijo. No obstante, la mayor parte de los católicos está convencida de que María engendró a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Algunos admitirán que la mágica multiplicación de panes y peces podría tener un sentido figurado, no así la virginidad de María; esa es incuestionable. Es un dogma de fe. O, para mí, de irracionalidad.
Aquí es donde Frank Tipler entra en escena. Hace unos años este gran matemático y físico publicó un libro llamado The Physics of Christianity, donde intentaba explicar científicamente todos los “milagros” aparecidos en la Biblia, entre ellos la virginidad de María. Tipler argumentó algo absolutamente inverosímil, como que algunos genes del cromosoma Y del padre de María pudieran haberse traslocado a uno de los cromosomas X de María, de manera que no estuvieran activos en ella, pero que en una eventual partenogénesis se hubieran duplicado y hubiesen pasado a activarse en su futuro hijo. De esta manera Jesucristo tendría dos cromosomas X, pero con los genes clave del cromosoma Y que le darían la condición masculina. Si analizamos el razonamiento de Tipler, su hipótesis es una burda jugarreta para intentar defender sus ideas. Y es aquí donde el físico Tipler está siendo –de modo muy lamentable– anticientífico. Quiere creer que María tuvo un hijo varón siendo virgen, porque así se lo dicta su fe. Ante el conflicto, en lugar de enfrentarse a su fe, se enfrenta a la ciencia al grado de tergiversarla para acomodar las explicaciones científicas a sus creencias. En el caso de Tipler, la fe se encuentra por encima de la ciencia. Podrá ser un buen físico, pero es un mal científico.
Pseudociencia y “mente abierta”
En nuestra vida cotidiana, lo que hacemos es pensar como abogados, no como científicos. Nuestro cerebro parece hacerlo de modo natural. Percibimos la realidad en función de lo que creemos y sentimos. Si alguien nos resulta simpático, le reímos las gracias y, si nos parece antipático, criticamos todo lo que dice. Esta forma de enfrentar la realidad está muy arraigada en nuestro pensamiento porque es clave para nuestra supervivencia. Un ejemplo ilustrativo de esa manera de conducirse en la vida cotidiana se encuentra en el fútbol –los aficionados reaccionan de manera distinta si una misma acción sucede en el área de su equipo o en el área rival–, pero otras decisiones o actitudes del día a día no son tan inocentes. Ese es el caso de la peligrosa corriente antivacunas, donde hay un grupo convencido de que las vacunas se encuentran detrás de enfermedades como el autismo. No importa cuántos científicos aparezcan demostrándoles que las vacunas son seguras y desmintiendo sus creencias con datos sólidos: ellos son dogmáticos y nunca cambiarán sus creencias. Ante cualquier evidencia contraria, acudirán a las teorías de la conspiración y a los intereses industriales. Lo que sea antes de rectificar y cambiar de idea.
Si me preguntan, una actitud de este tipo demuestra falta de inteligencia. Así de claro. La inteligencia no es solo una capacidad sino también un método: escuchar y ser flexibles para cambiar nuestras creencias nos hace inteligentes; ser dogmáticos, en cambio, no es de gente inteligente. De hecho, me molesta cuando desde las pseudociencias se acusa a los científicos de “tener la mente cerrada”. ¡Es exactamente al revés! Cuando un científico escucha a un astrólogo pone de su parte para dialogar, analizar primero su razonamiento y sacar conclusiones después. En cambio el astrólogo se mantiene todo el tiempo inamovible en su creencia y nada de lo que le diga el astrónomo le hará cambiar de idea. Creer inflexiblemente en la astrología no es algo que yo considere propio de personas inteligentes.
Sé que lo anterior parece duro, pero no lo es tanto si consideramos la falta de respeto al conocimiento humano que representa la astrología. Para el auténtico científico resulta evidente que la posición de los astros en el momento de tu nacimiento no puede condicionar de ninguna manera lo que te ocurrirá 35 años después. Incluso si uno simplemente “deja abierta la posibilidad” de que la astrología sea verdadera, un cúmulo de evidencia científica y una lectura detallada de las creencias astrológicas deberían bastar para dejar de confiar en los astros. Aferrarse a defenderla es dejarse llevar por la fe y el dogmatismo.
Si he sido duro con la astrología es porque, a mi parecer, encarna el paradigma de la irracionalidad, lo que no significa que yo defienda el escepticismo radical. Hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, y en algunas ocasiones el científico no debe rechazar otras explicaciones sino simplemente reconocer su ignorancia. La acupuntura es un tema que se encuentra en esta categoría intermedia de la pseudociencia. Cuando algunos acupunturistas hablan de puntos de energía y de curar enfermedades complejas a base de pinchazos, muchos escépticos se enfurecen y niegan de manera radical que una aguja clavada en algún lugar del cuerpo pueda tener el mínimo efecto. Si uno les muestra estudios que prueban los efectos positivos de la acupuntura, esos científicos escépticos citan el “efecto placebo”. Pero una actitud de ese tipo tampoco es del todo científica. De hecho, si uno es dogmático en el momento de atacar a las pseudociencias, puede actuar en parte como abogado y mostrar también un pensamiento acientífico. El científico auténtico debe ser más abierto y no descartar por completo la hipótesis de que haya algún mecanismo –de momento desconocido– por el que la acupuntura pueda funcionar en determinados casos. No sucede lo mismo con la inconsistente homeopatía, que pretende curar enfermedades solo con diluciones, sin ningún principio activo. Está comprobado que la homeopatía es una farsa, pero en el caso de la acupuntura deberíamos dejar aunque sea una mínima posibilidad de que ese pinchazo en el cuerpo ejerza alguna reacción en el sistema nervioso. Esto no supone una defensa, pero sí una necesaria distinción entre lo imposible de la homeopatía y lo improbable de la acupuntura.
Acientificismo perjudicial
Uno de los campos en que el pensamiento acientífico –que he llamado irónicamente “de abogados”– ha hecho más daño ha sido en la gestión del cambio climático. Y su incursión ha sido preocupante. Cuando a principios de la década de 1990 los climatólogos empezaron a afirmar que estaban bastante convencidos de que la quema de combustibles fósiles estaba aumentando los niveles de co2 atmosférico y generando un calentamiento global de consecuencias potencialmente destructivas para el planeta, la verdad es que todavía había muchas dudas científicas al respecto. Sus análisis parecían correctos, pero plantear decisiones políticas tan drásticas como disminuir el consumo energético era complicado en esos momentos. Es normal que, ante tales afirmaciones, aparecieran voces discordantes. Sin embargo, poco a poco la evidencia que apoyaba el calentamiento global se hizo más sólida, y no tardó en aparecer un negacionismo estructurado por compañías que resultarían afectadas por las medidas. Y no se trata de conspiranoia. Al día de hoy todavía existen think tanks cuya función es convencer a congresistas, gente con poder de decisión y personas comunes de que el cambio climático no es culpa del hombre. Estos think tanks tienen mucha fuerza y han conseguido polarizar a la población, al menos en Estados Unidos. Se trata de un caso interesante que deja ver algunos comportamientos: por un lado, la tendencia que tienen muchas personas a sostener una posición ideológica solo por el deseo de discrepar con alguien que le resulta antipático. Y, por el otro, la dificultad que tiene mucha gente para aceptar nuevas pruebas cuando se ha formado ya una opinión. Actualmente hay una abrumadora evidencia científica de que el cambio climático existe y es provocado por el hombre. Hay incertidumbre todavía sobre si sus consecuencias serán tan destructivas como algunos afirman. En efecto, la Tierra tiene un equilibrio muy estable, y el futuro no se puede prever, pero el cambio climático existe y hay regiones –como Centroamérica– donde se estima que va a ser muy perjudicial. Sin embargo, las encuestas arrojan que mucha gente no cree que exista. La información científica que se ha generado en torno a ese tema no ha hecho que cambie de posición. Se ha instalado en una idea y en la confrontación prefiere defenderla que ceder a la duda. Este es uno de los casos en que el pensamiento acientífico puede resultar perjudicial, porque ha provocado una parálisis política y ha retrasado urgentes acuerdos de mitigación.
Con el ejemplo anterior quise dejar en claro que el acientificismo existe a nivel individual y también a nivel social. Y sucede por la sencilla razón de que es mucho más común pensar como abogados que como científicos. Los seres humanos tendemos a defender nuestros intereses y creencias nos asista o no la razón. No hemos caído en la cuenta de que dudar no es un signo de debilidad, sino de fortaleza intelectual.
El papel de los científicos
No ha sido mi intención buscar culpables. En realidad creo que hay peligros mayores en el mundo que la homeopatía. Pero si nos damos tiempo de indagar en por qué el mundo es todavía tan acientífico, debemos responsabilizar en parte a la propia comunidad científica. Recordemos que el origen del acientificismo se encuentra en la propia naturaleza del hombre: en tiempos muy remotos sobrevivía quien hacía caso al sabio de la tribu, no quien lo ponía en tela de juicio. Pero el mundo cambió con el fin de la Edad Media y la aparición de la ciencia moderna. El método científico es, por supuesto, una forma de echar luz sobre lo desconocido, pero también es una manera de pensar, una filosofía, que se contrapone al pensamiento dogmático. Lamentablemente, a nivel masivo no ha sido capaz de plantarle cara. La ciencia ha logrado un lugar en las universidades y los entornos académicos, se ha ganado el respeto de las personas cultas, pero no ha calado lo suficiente en la sociedad. Es absurdo que, con el conocimiento que en la actualidad se tiene en materia astronómica, todavía exista gente que confíe en su astrólogo. Y eso es culpa también de los propios científicos, tradicionalmente interesados en hacer investigación, pero por lo regular ajenos al compromiso de lograr un mayor impacto social. Quizás a nivel individual los científicos no tengan por qué cargar con esa responsabilidad, pero a nivel institucional la comunidad científica sí tiene la obligación de hacer oír su voz en la sociedad.
Finalmente, no se trata de analizar al pensamiento acientífico como si fuera una suerte de religión. Está bien ser acientíficos en algunos aspectos de nuestra vida diaria: al enamorarnos, apoyar a nuestros amigos, aunque estén equivocados, o gritar cuando un delantero de nuestro equipo cae en el área chica. Sin embargo, no puedo dejar de elucubrar acerca de qué ocurriría si los políticos pensaran más como científicos que como abogados, de cómo pintaría el mundo si la ciencia tuviera más reconocimiento social y si la población participara en las polémicas apoyándose en datos empíricos y no en creencias predeterminadas. Quizás el mundo sería un lugar mejor. ~
(Tortosa, 1974), bioquímico dedicado a la divulgación científica, es autor de El ladrón de cerebros (Debate, 2010).