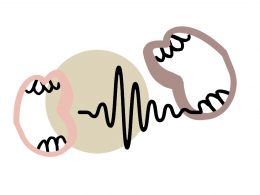Resulta sorprendente la fascinación que los lectores podemos llegar a sentir por los autores de nuestras obras favoritas. En algunos casos se convierte en una admiración irracional, casi mística; un fanatismo por atesorar ejemplares autografiados, diarios personales y toda clase de trofeos menores, con un celo que recuerda a la veneración de las reliquias de ciertos mártires. Parece que esa novela, ese libro de poemas o ese relato que logró conmovernos no acaba de bastar por sí solo; que para culminar nuestra comunión necesitamos hallar a la persona que se enmascara detrás de la obra. Descubrir lo que por otra parte ya sabemos demasiado bien; que a ese escritor lo definen las mismas mezquindades y grandezas, la misma vulgaridad y la misma excepcionalidad que puede alcanzar cualquier ser humano. Que tiene, también, un cuerpo y un rostro; acaso no más distinguido que el nuestro.
Hasta el 11 de enero de 2015 puede visitarse en la Sala Alcalá 31 de Madrid la exposición “El rostro de las letras”, comisariada por el académico de Bellas Artes Publio López Mondéjar. La muestra reúne una amplia colección de fotografías de escritores españoles, desde los primeros daguerrotipos a mediados del siglo XIX hasta bien entrado el XX, con retratos de los últimos representantes de la generación del 98 y del 14. Se trata de un recorrido que no solo atañe a la literatura; también nos invita a interesarnos por la historia de los propios fotógrafos, que a su vez aparecen retratados en sus estudios en una de las salas de la galería. Y por último, es inevitablemente un homenaje a la propia ciudad de Madrid, con sus tertulias y sus avenidas finiseculares; esa capital intelectual donde, como escribió Ramón Gómez de la Serna, una pedrada bastaba para mover ondas concéntricas en toda la laguna de España.
Pero, sobre todo, la exposición constituye una oportunidad para conocer a los autores que componen el canon de la literatura española en sus entornos más íntimos. Una forma de acercarnos a ellos sin la distancia solemne de sus pedestales para presentirlos por primera vez frágiles, vulgares, insignificantes; muy por debajo –o muy por encima, según se mire– de la estatura incontestable de las obras que escribieron. De pronto podemos redescubrirlos en toda su pequeñez, sorprendidos eternamente en gestos cotidianos y mínimos que por primera vez nos los hacen humanos. Ante nuestros ojos desfilan docenas de imágenes entrañables, solemnes o ridículas; hombres llenos de vida como el Alejandro Sawa de sus años de bohemia o a punto de extinguirse como la fotografía en que Rubén Darío da sus últimas boqueadas en su lecho de muerte; sobrios como el Galdós casi arruinado de sus últimos años o suntuosos como Blasco Ibáñez en su palacete de la playa de Malvarrosa; graves como Adolfo Bécquer o festivos como Gómez de la Serna balanceándose en un trapecio del Circo Price; mujeres que como Emilia Pardo Bazán lograron la admiración de sus contemporáneos o aquellas que como Zenobia Camprubí vivieron a pesar de su talento a la sombra de otros hombres. Intelectuales que posan solos, o rodeados de sus familias numerosas, o armando bulla tras los mármoles de un café, y que solo aparecen acompañados por multitudes en las imágenes de sus sepelios.
Pero tal vez lo que más llama nuestra atención no son los nombres célebres, los autores cuyos rostros ya sabemos tan familiares como las obras que escribieron, sino aquellos ante los cuales nuestro conocimiento enmudece. Porque entre las fotografías de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, de Clarín y de Miguel de Unamuno, encontramos a menudo rostros y nombres de los que sabemos muy poco o nada. Apellidos que en el mejor de los casos nos retrotraen a los apuntes gastados del instituto. Un jovencísimo Ramón Pérez de Ayala, que algún día tuvo su propio tema en mi manual de texto de historia de la literatura pero cuyas obras ya nadie lee; Rafael Cansinos Assens, cuya mayor proeza en mi memoria no es haber dirigido el movimiento ultraísta sino haber guiado los pasos de Jorge Luis Borges en España; Felipe Trigo, indiscutible best seller de la época, que apenas nos ha dejado otra cosa que el nombre de cierto premio literario y la olvidada versión cinematográfica de su Jarrapellejos. Tal vez regresamos a casa con la ambición de investigar los nombres de Emilio Carrere, o Ventura de la Vega, o Eugenio Noel. Tal vez la Wikipedia nos arroje un largo compendio de hazañas y obras que nos intrigan durante un momento y que no leeremos jamás. Pero sobre todo nos preguntamos en virtud de qué inercia misteriosa quienes una vez ocuparon un puesto de honor en la tertulia del Café Pombo o se alinearon en la primera fila de cierta fotografía de grupo pueden ser hoy poco menos que nadie. Si es producto de la justicia o del azar que Jacinto Verdaguer sea para muchos de nosotros una parada de metro antes que el escritor catalán más representativo del siglo XIX. O qué sucedió en la cabeza de millones de españoles –y de unos pocos miembros de la Academia Sueca– para que Joaquín Echegaray y Jacinto Benavente recibieran el Premio Nobel que se le negó a Benito Pérez Galdós.
“Es preciso vivir en este Madrid terrible. En provincias no se puede conquistar la fama. La fama no estamos muy seguros los que vamos tras ella en lo que consiste; pero yo puedo asegurar que el fajo de cuartillas que emborrono, lo emborrono para conquistar la fama.” Con esa sentencia de Valle-Inclán comienza la exposición. Y recorriendo sus salas, uno no puede dejar de pensar que esto es en definitiva la fama; que este museo, estas paredes, esta sucesión de poses y rostros, de fantasmas de otras épocas cuyos nombres reconocemos solo a medias, son esa fama que él y tantos como él ansiaron sin comprender nunca del todo; el propósito secreto que guió la escritura de sus sonatas y sus noches de Bohemia. No sabría decir si el autor gallego habría estado satisfecho de este legado. ~
(Santander, 1984) es escritor. Su libro más reciente es la novela El cielo de Lima (Salto de Página, 2014)