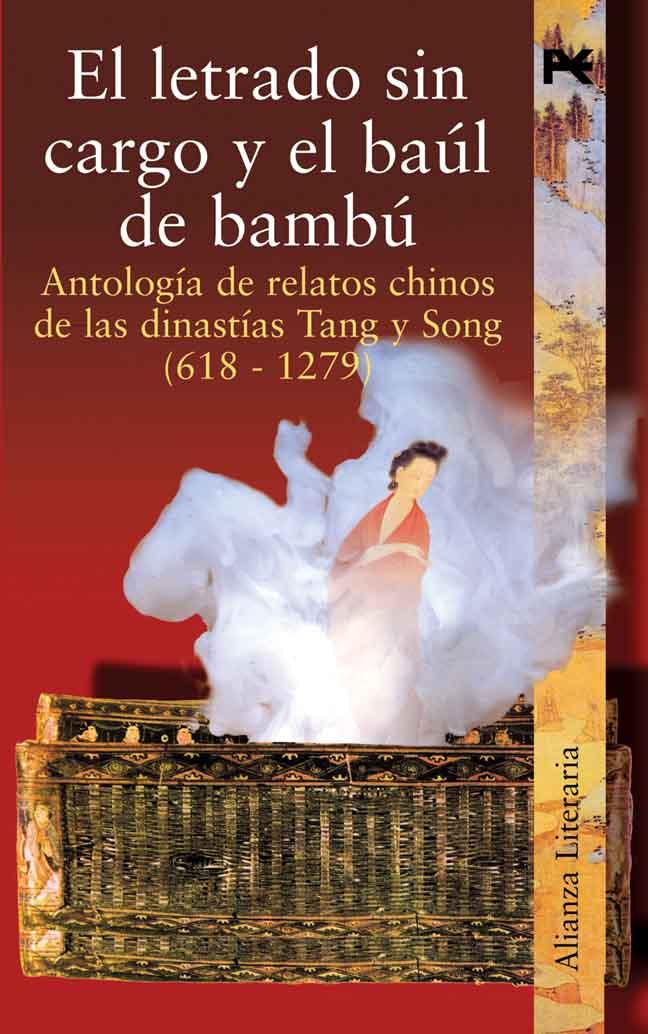Se acabaron las tiernos, finos, entrañables trovadores del lumpenproletariat que en los camiones cantaban exquisiteces del alma con guitarras, maracas, claros de luna y amorcito corazón… El que esto escribe iba en un atestado vagón del metro, iba neurálgico por el estruendo de un descapacitado de quién sabe qué, pero con capacísimo vozarrón, que, asistido de un todavía más poderoso megáfono, evacuaba una balada rock apocalíptica… Y se le ocurrió al que esto escribe que las autoridades citadinas, así como desde no hace mucho han puesto en acción cosas milagrosas para dizque la mejor vida de los urbanícolas (como los segundos pisos, el alcoholímetro, las playas de ciudad, la Torre de Ebrard, etcétera), podrían complementar esos servicios dotando a nuestros ángeles de la seguridad pública vulgarmente llamados policías con un aparato para medir la sonora incivilidad (conste: no dije imbecilidad).
Con un ruidómetro nuestros guardianes metropolitanos podrían detectar y medir a los delincuentes sonoros, defendernos de los supertenores metronautas, los rockeros aullantes, los electroguitarristas epileptoides, los tocacedés estentóreos, los altavoces desmadrados, los cláxons abusivos y otros elementos agresores, generadores del global monstruo sonoro que cotidianamente eructa energuménicos decibeles en calles, avenidas, edificios, plazas públicas, restaurantes, bares, centros comerciales, entradas y andenes del metro, y… por doquier, vaya, pues casi no hay espacio de Esmógico City en el que se pueda conversar sin aullar, meditar sin ocluirse las orejas, descansar sin ser más sordo que un curulero sobrepagado por nuestra tributación a la fiscocracia.

Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.