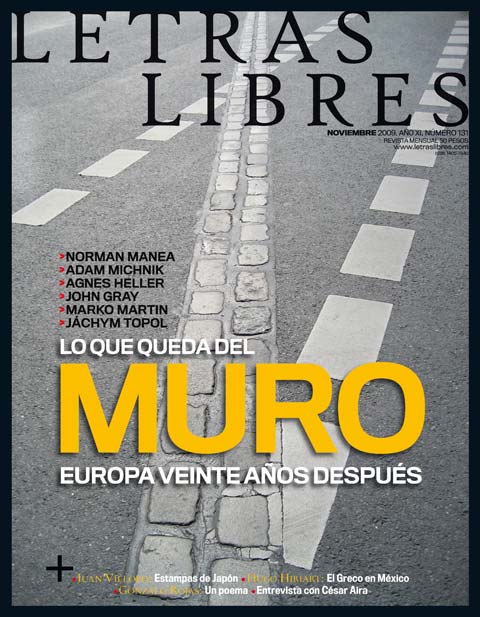Narrador infatigable, César Aira (1949) nació en Coronel Pringles, un pueblo al interior de Argentina. Avecindado desde su juventud en Buenos Aires, ha hilado una de las obras narrativas más copiosas de la literatura hispanoamericana contemporánea. Además de sus novelas –muchas de ellas publicadas por Ediciones Era–, entre las que se cuentan La liebre, Cómo me hice monja, Los fantasmas, El congreso de literatura, Las aventuras de Barbaverde y Los dos payasos, ha escrito ensayos críticos sobre Copi y Alejandra Pizarnik.
Aira ha perfilado un estilo personalísimo, lleno de retruécanos imaginativos y dislates sucesivos que lo marcan como un escritor, si no marginal, por lo menos raro. Esta rareza, y el frenesí con que publica sus novelas siempre breves, ha provocado que se le encasille como un autor para verdaderos devotos. Él parece preferir tener “lectores” a tener “público”. Esta conversación tuvo lugar durante una breve estancia suya en la ciudad de México.
■
Quiero empezar con una pregunta sobre usted como figura pública. ¿Es un agobio? ¿Un mal necesario?
Lo es solamente en los viajes. En Argentina he bajado la cortina y no, nunca hay entrevistas, muy de vez en cuando participo en algún congreso, en un panel, una o dos veces al año. Y no hago ningún tipo de vida pública. Cuando viajo sí, porque a veces es el precio que hay que pagar para que lo lleven a uno a algún lugar lindo del mundo, y lo hago con gusto. Hablar de uno mismo siempre reconforta el ego, sobre todo ver que hay algún interés por uno.
Más bien es usted una figura retraída, doméstica…
Sí, sí. No porque sea una estrategia mía,
es lo natural en mí. Me sigue gustando escribir, cosa que es bastante rara entre escritores. Quiero seguir escribiendo. To-
marme tiempo, disposición mental para escribir. No necesito exposición pública.
Es un fenómeno común el de los escritores que, conforme avanza el tiempo y la obra se consolida, comienzan a privilegiar su participación en congresos…
Lo que pasa es que hay mucha gente que cuando dice en su juventud “yo quiero ser escritor”, en realidad lo que quieren es ser escritor en el sentido de funcionar socialmente como escritores, eso es lo que les gusta. Tener el carnet como para poder opinar, ir a congresos, tener una figura social profesional. Y encuentran que el problema que plantea eso es que tienen que escribir, cosa que no les gusta. Entonces escriben un libro cada diez años, con un gran esfuerzo, o recopilan artículos de manera que mantienen en vigencia su carnet de escritor. Por eso muchas veces he dicho, cuando me preguntan por esto, que no me gustan los escritores que no escriben. Es por eso, porque veo que hay escritores que funcionan como escritores y que en realidad no son escritores de vocación. Y en mi caso, que he publicado tantos libros, pequeñitos pero tantos, hay como un rechazo en mi contra por ser muy prolífico. Un amigo me decía, cuando le dije que venía a México a participar en cosas públicas: “Lleva un revólver, y cuando empieces a hablar ponelo sobre la mesa y decí: la primera vez que se pronuncie la palabra ‘prolífico’, me pego un tiro. Así los vas a tener controlados.” Porque prolífico ahora se ha vuelto un término despectivo. Si es prolífico no puede ser bueno. Pero eso viene justamente de todos estos escritores que no escriben y que se defienden con eso. Qué otra cosa puede hacer un escritor que escribir. Es decir, si lo que escribe se publica, es porque hay algún interés en publicarlo, algún editor interesado, algún lector interesado en leerlo. Así que no veo el motivo para despreciar lo prolífico.
Es como si hubiera la intención de “dosificar el genio”.
Exacto, porque viceversa está la idea de que si alguien escribe un libro cada veinte años es porque tiene que ser buenísimo. No hay ninguna garantía.
Está también la idea de que el escritor tiene que opinar sobre todo, volverse una especie de oráculo…
Hay muchos a los que les gusta eso. El hecho de haber escrito unos libros es la excusa para hacer esto que quieren: opinar sobre el ser nacional, como se dice en Argentina, sobre los problemas sociales del mundo, de la vida, de la ética. Quizá no está tan mal eso, porque después de todo un escritor es un profesional de la palabra. Sabe, ha aprendido, si ha hecho bien su aprendizaje, a hacer oraciones que suenen bien…
Sin embargo, y es a lo que quería llegar, esas opiniones, esa capacidad para interactuar con el mundo, están en su caso en sus novelas, más que en la prensa.
Lo mío siempre va un poco para el lado de la fantasía, de la invención, hasta del disparate, el delirio, así que no me atrevería a ponerme a opinar sobre el mundo.
Pero ¿no le parece que esa es una manera oblicua o sesgada de dar su parte sobre el mundo?
En general, los escritores que se vuelven opinadores, se vuelven opinadores desde el lado del sentido común, desde una ética biempensante. Nunca hay nadie que salga a decir una barbaridad, que sería tan bonito.
Me gustaría que me contara un poco sobre su proceso de escritura. Ha hablado de que escribe sólo una cuartilla diaria…
Mis novelas parten de una idea, de algún tipo de juego intelectual, de algo que me parezca prometedor y desafiante. A ver si se puede hacer, no sé, qué se yo, un hombre que se transforme en ardilla poco a poco, y de ahí me lanzo un poco a la aventura, a ir improvisando cada día.
¿Escribe en su casa, en su estudio?
No, no. Cuando mis hijos eran chicos, vivíamos en un departamento muy pequeño, me acostumbré a ir a un café y sentarme y escribir ahí. Buenos Aires es una ciudad, bendita sea, que tiene muchos cafés muy acogedores donde uno puede quedarse tranquilamente. En mi caso, nunca mucho. Media hora, una hora, en que me siento a mitad de la mañana. Mis hijos crecieron, se fueron a vivir solos, pero la costumbre mía quedó. Así que todas las mañanas, a media mañana, me voy a un café y hago mi sesión del día: escribir una paginita, porque voy escribiendo muy despacito. A veces he pensado si lo mío no se parece más al dibujo que a la escritura, en el sentido de que soy muy fetichista de lapiceras, tintas, papeles buenos, cuadernos muy exquisitos, y escribo tan despacito y pensándolo tanto. Todo lo mío tiene un componente visual muy grande. Siempre estoy pensando que se vea bien lo que estoy escribiendo, que al final de cuentas me parece que estoy haciendo un dibujo cada día.
Claro, en sus novelas hay algo muy visual…
Sí, de hecho a veces me doy cuenta de que me excedo en eso. Como quiero que el lector vea exactamente, entonces me paso de rosca con los adjetivos, poniendo de qué color es y de qué forma. A veces tengo que tachar porque me doy cuenta de que el lector no necesita tanta fijación. Y si no ve exactamente lo que vi yo, bueno qué importancia tiene.
A pesar de esa fijación con mostrar, el lenguaje de sus novelas es bastante claro, diáfano.
Eso lo he hecho por intuición, pero me doy cuenta de que, como la invención mía es tan barroca, no podría agregarle un barroquismo del lenguaje porque sería una superfetación. Para servir a esa imaginación un poco desbocada que tengo, se necesita una prosa lo más llana y simple posible.
Podría ser visto casi como un gesto de cortesía…
Eso lo he notado cuando viajo a cualquier lado por la aparición de un libro mío. Yo corro con ventaja porque muchas veces llega un autor a presentar un libro y en la redacción te dicen que tienes que
leerlo para mañana. Y resulta ser un libro así de gordo, pesado, aburrido, lleno de reflexiones metafísicas. Bueno, ese entrevistador va a ir con una mala leche… En cambio, en mi caso, es un librito así, de setenta páginas, que se lee en un rato, más o menos divertido. Entonces ya vienen con una sonrisa y me tratan bien.
Entonces, ¿la brevedad es algo muy pensado?
De hecho, cuando empecé a escribir y a publicar, traté de ir a extensiones normales y publiqué varias novelas de doscientas páginas; en una creo que llegué a trescientas. Pero haciendo un esfuerzo. Y después, a medida que los editores me iban aceptando más como soy, fui yendo a lo natural en mí. Creo que ese formato de unas cien páginas, a veces poco más, es lo natural en mí. Digamos que es el formato ideal para el tipo de imaginación, de historias que yo invento.
Va escribiendo, y de pronto siente que ya dio de sí la historia…
Sí, esas son intuiciones que uno va adquiriendo con el oficio: me doy cuenta cuando viene el buen final. Mis finales no son tan buenos, y muchas veces me los han criticado, con razón, porque son un poco abruptos. Y yo he notado que a veces me canso o quiero empezar otra, y termino de cualquier manera. A veces me obligo a poner un poco más de atención y hacer un buen final.
Me da la impresión de que sus novelas son siempre una suma de digresiones.
Sí, hay algo de eso, por el modo de escribir, improvisando día a día. A mí me gusta esa línea un poco sinuosa. Me gusta estéticamente, y creo que aun así mantengo una cierta unidad, una coherencia.
Y hablando de esa línea de digresiones y de sus hábitos como escritor, ¿es usted un escritor que pasea mucho? Lo pregunto por la asociación de la digresión con el paseo.
Sí, soy un gran caminador. Por la mañana, los días que no voy al gimnasio, hago lo que yo llamo mi caminata deportiva, que es una caminata larga que me doy al amanecer, porque soy muy diurno, me despierto siempre cuando sale el sol. Después durante el día también camino mucho –como no tengo auto, nunca tuve carro–, camino por el barrio. Y a la noche, antes de la cena, hago mi segunda caminata larga.
¿Y están relacionadas con el trabajo?
A veces salgo de mi casa, y empiezo a pensar fantasías completamente inútiles, no es que piense argumentos del libro, y una hora después, estoy abriendo la puerta de mi casa y todo lo que pasó en medio se fue. No vi nada, estuve moviendo las piernas mecánicamente. En general yo no escribo si no estoy escribiendo, si no tengo el lapicero en la mano.
Justo hablando del proceso de escritura, usted ha estado muy cercano a las vanguardias literarias. Y en particular me interesa preguntarle sobre la idea de poner más peso al proceso de creación que al resultado final.
Sí, esa es una de las características, inclusive del arte contemporáneo. Tampoco hay que exagerar demasiado ahí porque este process art termina siendo ombliguista, mirarse a sí mismo. Creo que en esto yo, como en tantas otras cosas, como en el pago de los impuestos, soy normal y voy al término medio. Sí, me interesa el proceso, dejar desnudo el proceso de la escritura, que se vea, pero también tener un cierto respeto por el resultado. Que quede algo ahí. Creo que estoy en un término medio.
A usted, sin embargo, lo ubican como un marginal, como un outsider, un escritor para fieles pero no para mayorías.
Eso le estaba diciendo ayer a mi editor acá, que yo soy de esos escritores que nunca van a tener público, pero siempre van a tener lectores, lectores sueltos. Nunca van a coagular en público, que es lo que hace al negocio. En mi caso no va a ser así.
¿Y cómo ha sido su relación con los editores?
Siempre ha sido buena. Quizá por mi inseguridad, mi timidez, siempre pensé que ellos estaban haciéndome un favor, estaban perdiendo plata conmigo; cosa que ha sido real, además. Pero, bueno, los editores, aun el más comercial, tienen siempre un nicho para algo que les guste aunque no les dé plata, que es mi caso.
Quisiera ahora hablar de su papel como un muy buen traductor. Quizá ahí uno se acerca a una seriedad y un rigor…
A una corrección sobre todo. Pero yo siempre a la traducción la tomé como un oficio del que viví. Ahí sí lo vi con todo pragmatismo, hasta tal punto que me especialicé en literatura mala. Porque los editores pagan lo mismo por la mala que por la buena, y la buena es mucho más difícil de traducir. Entonces terminé especializándome, bah, más bien tomando estos bestsellers norteamericanos, que son facilísimos de traducir porque están escritos en una prosa estereotipada.
Pero también ha traducido…
También he traducido cosas buenas, un poco por desafío, por ver si podía hacerlo. Y ahora que dejé de traducir profesionalmente, lo hago de vez en cuando por amistad, con algún escritor o con algún amigo. Hasta a Shakespeare me atreví. A Shakespeare lo leo desde chico, y había dicho “esto nunca lo voy a traducir; si me ofrecen traducir a Shakespeare nunca lo voy a aceptar, porque Shakespeare es riqueza pura, es una riqueza concentrada”. En cada verso de Shakespeare hay poesía, metáforas, hay un avance de la acción, una caracterización del personaje, todo junto, en cada verso. Pero una vez un amigo estaba preparando, para editorial Norma de Colombia, una colección de Shakespeare traducido por escritores hispanoamericanos, y me habló y me dio a elegir y, para hacer algo distinto, elegí Cimbelino, una de las obras últimas y favoritas mías. Y lo traduje. Me dio un trabajo infernal, y ahí sí me juré “nunca más Shakespeare”. Y aun así recaí. Y recaí por el motivo más curioso, y es que años después, me llamaron de una editorial para decirme que querían traducir, no sé bien por qué motivo, creo que porque Harold Bloom lo había mencionado, Trabajos de amor perdidos. Entonces les dije que esa era la idea más ridícula que se les podía haber ocurrido porque esa obra no tiene argumento, es una cadena de juegos de palabras, de chistes lingüísticos. Cómo traducir eso. Por ese mismo motivo, dije, bueno lo voy a hacer. Me la elogiaron mucho. Aunque ahí no es cuestión de traducir, es cuestión de… no sé qué verbo habría que emplear, de recrear cada chiste, cada juego de palabras. Lo tomé como un juego, como un desafío, a ver qué salía. Pero nunca más, ahora sí. Aunque esos “nunca más” siempre tienen una excepción.
¿Y la de Cimbelino?
Ahí tomé una decisión, que fue traducirlo en prosa y en prosa explicada. Entonces ante cada metáfora yo no la traducía sino que explicaba, a veces a lo largo de cinco renglones, lo que Shakespeare había dicho en dos palabras. Cada chiste, cada obscenidad, que abundan, yo la explicaba en extenso. Cuando se la di al editor me dijo: “Parece una novela de Ivy Compton-Burnett.” En realidad, quien quiera leer a Shakespeare tiene que hacer un pequeño esfuerzo, aprender algo de inglés y leerlo, porque no hay de otra. Las traducciones pueden servir, ya sea como guía para alguien que está aprendiendo el idioma o ya como experimento para ver qué pasa, qué se trasmite de una lengua a otra. Tampoco nunca me interesó mucho toda la cuestión teórica de la traducción.
¿Y nunca lo vivió como un proceso para su narrativa? ¿Cómo un trasvase?
No, no. Lo que sí creo que intervino en mi trabajo de escritor fue acostumbrarme a la corrección de la prosa. A que cada frase tenga su estructura sintáctica bien hecha, porque eso es lo que le pide el editor al traductor, una buena prosa. Buena en el sentido de correcta, legible. Alguna vez pensé que eso había estropeado mi prosa, que me había acostumbrado a una corrección excesiva. Y hasta traté de salvajizarme un poco, hacer esas cosas que hacen mis colegas jóvenes, sobre todo hacer frases que no tienen verbo, que está todo al revés, pero no, no creo que sea ningún problema.
Hablando de los colegas jóvenes, no recuerdo quién decía que a sus contemporáneos y a sus menores uno en realidad no los leía, sino que los vigilaba. Usted, ¿qué relación tiene con sus contemporáneos, con los menores? ¿Los lee?
Sí, los leo. Leo bastante. Leo bastantes dos primeras páginas. Es raro que siga. Creo que la narrativa, en la Argentina por lo menos, ha caído en un realismo un poco chato, casi costumbrista, costumbrista tecno, pero costumbrista al fin. Hay una chatura, y me sucede con muchos jóvenes que se reclaman de mi influencia, de mí como modelo, que, cuando leo lo que escriben, me sorprendo. Ha quedado muy relegada la invención. Hay como más voluntad de testimonio, de estas vidas maravillosas que estamos llevando. Y creo que la historia le ha jugado una mala pasada a los novelistas, y es que les ha solucionado muchos problemas. Y una novela sin conflicto… Estos jóvenes de clase media, que son los que escriben, los que van a la Facultad de Letras, hoy día ya no tienen ningún problema, la historia se encargó de solucionarles todo. El problema sexual, por ejemplo: hoy los jóvenes no tienen los problemas que teníamos nosotros. Entonces se inventan. O recurren a la neurosis. A la hipocondría. Y toda esa miseria psicológica a mí me cansa. Yo quedé como enganchado a las novelas de piratas: salgamos al mar a hacer algo, a tener aventuras. Este realismo de barrio elegante, Palermo Soho, no me convence.
Por ahí decía usted que la realidad la hacían los otros, y que usted estaba ahí mirándola como espectador. Y me parece que eso tiene que ver con su apuesta y su fidelidad por la fábula y por la invención, algo que es por lo menos poco practicado.
Exacto. Lo que pasa es que una fábula, un cuento de hadas, es poco serio. Y entonces, para darle seriedad, hay que hacerlo bien. Y ahí me temo que estos jóvenes desconfían un poco de sí mismos. No me voy a largar a meter a un enanito volador en mi novela porque eso lo tendría que hacer muy bien para que funcione, entonces se remiten al rave, que ya lo tienen más controlado.
Curiosamente la aventura inventiva se asocia con un espíritu de riesgo…
Por eso me sorprende que estas novelas de los jóvenes, por lo menos de los jóvenes argentinos, parezcan novelas de senectud. Sin impulso de creación.
¿Y usted cómo ha sentido el paso del tiempo?
Me han preguntado, yo mismo me lo he preguntado, si ha habido una evolución. No sé. Creo que se está acentuando la melancolía. Porque para ser sinceros, como decía Felisberto Hernández, noto que cada vez escribo mejor, lástima que cada vez me vaya peor. Uno va mejorando su técnica, pero inevitablemente, si uno es sincero consigo mismo, sabe que se terminó la juventud y hay una melancolía que va creciendo. Creo que la tengo a raya justamente con el juego, con la invención, pero creo que va aflorando. No sé, lo veo desde afuera. Tal vez termine siendo uno de esos viejitos payasos.
¿Mantener a raya a la melancolía es una preocupación?
No es algo que se presente como una batalla. Es algo que noto. También hay algo de cansancio. Pero estoy seguro de que voy a seguir escribiendo.
Algo que me llamó mucho la atención fue su pequeña introducción al Diario de la hepatitis. Esa pequeña página…
Ah, sí, es una página de “nunca más voy a escribir”. Creo que era mi etapa Rimbaud. Estaba coqueteando mucho con eso, con el abandono. Dejar de escribir para ver qué pasa. Pero fue un coqueteo, un juego teórico que no llevó a nada. Ahora estoy convencido que no voy a abandonar nunca. Incluso hasta tengo cierta expectativa: si empiezo a decaer, como es normal que a un hombre entrando en la vejez empiecen a fallarle las cuestiones mentales, qué va a pasar con lo que escribo. Es una curiosidad que estoy sintiendo y que querría experimentar.
Para hablar de poesía, usted ha tenido relación con grandes poetas, ha escrito sobre Pizarnik…
Me formé en medio de poetas, y de ahí creo que viene este amor mío por los libros pequeñitos, que a mí me parecen joyas. Y los libros gruesos me parecen un poco groseros, para seguir con la etimología. Como nunca escribí poesía, en cambio escribí novelitas que parecen libros de poesía. La poesía me parece que es el laboratorio de la literatura. Ahí se prueban las innovaciones, los juegos más extremados. Y en la narración esos juegos pueden servir como modelos para estructuras distintas…
¿Y de la poesía qué más le interesa?
La buena poesía. Uno de los primeros libros que leí en mi adolescencia y que me hizo descubrir algo importante fue Trilce, de César Vallejo. Ese libro me hizo descubrir que la literatura también podía ser enigma. Cuando lo leí por primera vez, a los catorce o quince años, no entendí nada, ni una sola palabra. Y eso me deslumbró. De hecho, pienso que lo que se llama literatura infantil ahora tiene el defecto de que simplifica mucho el vocabulario. Porque a los niños les encanta, los hechiza la palabra que no entienden. Bueno, a mí me pasó con Trilce, que sigue siendo un libro favorito mío y que me mostró cómo la literatura podía ser enigma, misterio. Lo releo por lo menos una vez al año, le doy una relectura a Trilce para refrescar esa maravilla.
Quisiera volver al escritor como figura pública, al escritor que opina. Hay una ligereza en usted que puede ser bastante sana. Una ligereza que se corresponde en su escritura…
Eso es lo que siento naturalmente. Creo que la literatura no tiene una función importante en la sociedad. Por otro lado creo que la literatura siempre ha sido y es y va a seguir siendo minoritaria, para unos pocos. Y creo que la literatura tiene que ser opcional. Hay muchos colegas míos que casi están predicando la obligatoriedad de la literatura. Hacer leer a los jóvenes. Eso no me gusta. En nuestra sociedad todo se va volviendo paulatinamente obligatorio, así que dejemos a la literatura como actividad optativa. Qué lea el que quiera. El que quiera leer va a tener mucha felicidad en su vida, pero si no quiere leer también puede ser muy feliz. No soy un evangelista de la lectura. Ahora se ha puesto de moda eso, promover la lectura. Hay hasta fundaciones que se dedican a eso. Yo sospecho que todos los que hacen ese trabajo, y cobran muy buenos sueldos por hacerlo, no leen nunca. Los que sí leemos no somos tan proclives a promover la lectura. Quizá porque hemos aprendido que es la actividad más libre que uno puede hacer.
¿Y qué opinión le merecen los escritores serios, los intelectuales?
No saben lo que se pierden. No saben cuánta libertad están perdiendo. Yo pienso, y lo he dicho varias veces, que es cada vez más difícil escribir literatura seria hoy. Ha habido todo un proceso, en los últimos cien años, de ironía, de distanciamiento. Entonces hoy escribir en serio o hablar en serio es ponerse en el borde, en la cornisa de la solemnidad, de la tontería, del lugar común, del patetismo, de la mentira bien pensante. Y quizás es un poco triste eso: estamos obligados al chiste.
De cualquier modo, el escritor, por tener un espacio público, por tener público, tiene una responsabilidad…
Pero ahí vos lo dijiste bien: por tener público. Porque si quisieran tener lectores, harían un chiste. Y dirían alguna locura.
¿Usted piensa en sus lectores?
Sí, creo que todos los escritores tenemos algún lector, alguien que conocemos o hemos conocido. O a veces hasta alguien que nos imaginamos, con quien estamos dialogando. A veces a favor, a veces en contra. He terminado sintiendo mucho cariño sobre todo por los lectores que vienen a contarme una escena de una novela mía, o sobre un personaje de una novela mía. Eso es muy lindo porque siento que algo de lo que yo he escrito ha encarnado. En Francia una estudiante se me acercó a hablarme de esta novela chiquita que publiqué en Era, La Princesa Primavera, que se tradujo al francés. Y me decía: mi personaje favorito es Arbolito de Navidad, me gusta cuando sale a caminar y se pone tan nervioso. Y lo imitaba. Y ahí sentí como que algo se hacía realidad. Esas cosas provocan una gran satisfacción, más que tener el elogio académico, que generalmente está mediado por Derrida, por Foucault…
Pero su obra es muy solicitada por los departamentos universitarios…
No, yo me he vuelto un favorito de la academia. Lo he pensado mucho: ¿por qué se escriben tantas tesis sobre mí cuando no se escriben tantas sobre escritores mucho mejores que yo? Yo sé por qué pasa. Yo les estoy sirviendo en bandeja de plata lo que necesitan. Te doy un ejemplo, que lo di el otro día a unos estudiantes en la universidad: en esta novela mía, El congreso de literatura, yo quiero clonar a Carlos Fuentes, necesito una célula de Carlos Fuentes e invento una avispa mecánica con un chip e instrucciones de que vaya y tome la célula. La avispita cumple exactamente y me trae la célula, yo la meto en el clonador y un desastre. Porque la avispa tomó una célula de la corbata de seda natural de Carlos Fuentes. Ese episodio lo toma un profesor de narratología y ahí lo tiene todo servido en bandeja, dónde empieza y dónde termina un cuerpo, ¿la persona social es parte de la persona biológica? Lo tiene todo servido en bandeja por esa estructura de dibujo animado, de cómic en la que yo se lo estoy dando. Es decir, para aplicar los conceptos de Deleuze a Kafka hay que ser Deleuze; para aplicar los conceptos de Deleuze a mí es facilísimo. Creo que ahí está la clave: utilizar esos mecanismos sugerentes pero en términos de cultura plebeya. Seguro, lo tengo bien estudiado.
¿Pero usted no es ajeno a la teoría?
Leí mucha, porque en mi juventud, en los años sesenta, setenta, estaba muy de moda. Había una gran explosión del estructuralismo, del posestructuralismo, la lectura de Barthes, Lévi-Strauss, todo ese mundo. La revista Tel Quel era mi Biblia, pero después me fui alejando naturalmente de eso. Pero sigo leyendo mucho de psicoanálisis. Freud sigue siendo una de mis lecturas favoritas. Y mucha filosofía también. Aunque la filosofía la tomo a lo Borges, como una rama de la literatura fantástica.
Le quería preguntar por el centralismo de la cultura argentina.
Me fui a Buenos Aires a los dieciocho años con la excusa de estudiar abogacía, qué mal mentiroso fui. La Argentina es un país muy centralizado, todo pasa en Buenos Aires y muy poco en el interior. Lamentablemente. Con la excepción de la ciudad de Rosario, que tiene una vida cultural muy rica, pero no es Buenos Aires, además está muy cerca.
¿Y a usted le preocupa esta centralización?
No, no. De cualquier manera yo vivo en Buenos Aires, así que estoy aprovechando las ventajas del centro. Vuelvo dos o tres veces por año a Pringles, a mi pueblo, porque ahí sigue viviendo familia. Lo que noto en los pueblos del interior, en Pringles como en otros, es la queja de la gente que tiene alguna inquietud cultural de que no pasa nada, de que no hay nada y es que todas las iniciativas culturales que se hacen ahí terminan fallando, terminan disgregándose en algo muy pedestre, muy primitivo, que no dan ganas de seguirlo. Y hay algo que nunca hacen y que los llevaría de un solo salto a lo más alto que puede tener la cultura, que es leer. Eso me parece. Organizan teatro, música, clubes, hasta de literatura, y comentan novelas de Rosa Montero. ¿Por qué no agarran buenos libros?
Otra vez el asunto de la obligatoriedad de la cultura…
Totalmente. Es que yo creo que la palabra cultura tiene varias acepciones: la institucional, la antropológica, y la acepción que corresponde a cuando uno dice que fulano es un hombre culto, y se remite a una sola cosa, a leer libros. Todo lo demás, la televisión, el cine, el teatro, con todo lo bueno que tienen, no suplen al libro. Y el libro sí suple a todo lo demás. Un hombre culto es un hombre que lee libros y no hay de otra. Si no lee libros, no es culto, por más que sea ministro de Cultura.
En cuanto a la relación del escritor y el poder, aquí en México hay programas gubernamentales que becan a los creadores nacionales…
En la Argentina por suerte nunca pasó. Desde que existe la Argentina, los escritores han vivido de su trabajo. Y eso no sólo les da una independencia respecto del poder, sino que les da también un sentido de la realidad, les da garra. Me parece que un escritor subsidiado es un escritor lavado. No por sumisión al poder, que también los hay, sino que se pierde el sentido de la realidad. En la Argentina muchos de mis colegas están poniendo a México como el ejemplo a seguir, pero a mí no me parece tan bueno. No que tenga nada contra México y la riquísima literatura mexicana, pero eso me parece peligroso.
¿Y qué escritores mexicanos cuenta entre sus influencias, entre sus lecturas tempranas?
Lecturas tempranas no tanto, quizá Payno, Azuela. Los de abajo fue una lectura de adolescencia que me gustó; ahí sí hay garra, hay fuerza, hay un sentido de la realidad. Mis novelas de la revolución favoritas pasaron a ser otras, más del tipo dibujo animado: Se llevaron el cañón para Bachimba, de Rafael F. Muñoz, o Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Y después, estudiándola más, porque soy un lector ordenado, orgánico, descubrí a mis escritores mexicanos favoritos a la fecha, sobre todo Gerardo Deniz, al que leo y releo. Es un poeta enigma. Quizás hasta más que Trilce de Vallejo. Y Elena Garro, que la adoro. Me parece que como escritora es genial, una de esas que aparecen una vez cada cien años. Creo que es la más grande novelista del siglo xx.
¿Por su propensión a la fantasía?
Sí, y por otros motivos, por su biografía. Su vida estuvo un poco demasiado cerca de la obra y eso es peligroso, pero en el caso de ella, por una alquimia especial, ese odio, ese resentimiento, resultó en obras maestras como Inés o Mi hermanita Magdalena o Reencuentro de personajes o Y Matarazo no llamó. Joyas, novelas maravillosas. Qué lástima que se murió y dejaron de aparecer libros de Elena Garro. Estoy esperando una buena biografía. Me decía un amigo, Marcelo Uribe, y me lo han dicho otros también, que lamentablemente México no tiene una gran tradición de biografías de escritores. La Argentina tampoco, en eso estamos iguales, y es lamentable. Porque una biografía le sirve mucho al lector. Ordena las lecturas, pone en perspectiva. Los países que tienen gran tradición de lectura, como Inglaterra, tienen también una gran tradición de biografías. Es una pena y es bastante sorprendente que habiendo tanta gente becada en las universidades no hagan ese tipo de investigaciones. Aunque sea de vez en cuando, uno de cada cien que escriba una biografía. No puede ser que grandes escritores no tengan su biografía. ~
(ciudad de México, 1980) es ensayista y traductor.