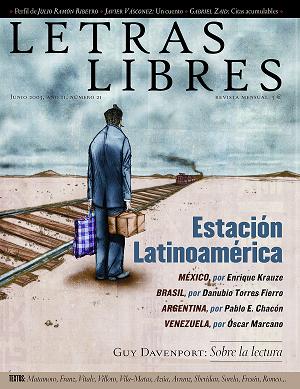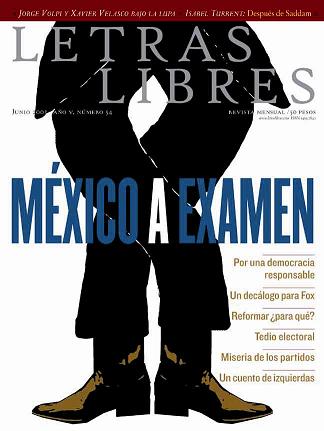Viajé en avión a la ciudad suiza de Basilea diciéndome que de allí no me iría sin ver en su catedral la tumba de Erasmo de Roterdam. Todos los demás puntos de interés de esa ciudad podía perdérmelos, pero no debía regresar a Barcelona sin haberme plantado ante la tumba del pensador holandés. Viajé con una idea tan fija que lo primero que vi en Basilea fue la tumba de Erasmo. Esto puede llevar al lector a pensar que todo fue llegar y besar el santo, en este caso, llegar y besar la tumba protestante. Y sin embargo las cosas no fueron tan sencillas. Me esperaban unos amigos en el aeropuerto de Basilea, pero no se les había ocurrido avisarme de que, al llegar, conviene fijarse bien en los carteles porque, según por qué puerta de ese aeropuerto se salga, puede uno encontrarse en Suiza o en Francia. Y yo (a pesar de un grandioso artículo de Paloma Díaz-Mas en el que advertía esto) giré despistado a la izquierda y salí por la puerta de Francia. No estaban mis amigos suizos y vi que me encontraba en un país al que no había viajado. Siempre había deseado que me pasara algo de este estilo. Tomar el puente aéreo de Barcelona a Madrid, por ejemplo, y, al descender, encontrarme de pronto en la luz, la dulzura, la calma de una ciudad extrema, de una ciudad del sur de Italia, por ejemplo, y entonces, parodiando a Stendhal, exclamar: “¡Así que veré la hermosa Italia! ¡Qué loco soy aún a mi edad!”
Siempre, como tantas otras personas, había tenido una ensoñación de este tipo. Ir a Madrid y encontrarme de repente al sur del sur de Europa, por ejemplo. Pero al viajar a Suiza y encontrarme en Francia, lo primero que sentí fue la recuperación de un cierto terror infantil a perderme, hasta que me acordé de la advertencia de Díaz-Mas y también de que siempre había deseado que una cosa de ese estilo me sucediera. “Pues en fin, sigamos”, me dije entonces, y comencé a caminar por Francia, a caminar hacia delante como si me esperara alguien. Pensé que, como parecía encontrarme al comienzo de una novela, seguramente alguien pronto me pararía y, por ejemplo, me pediría fuego y yo diría que no fumo y, para cuando me decidiera a preguntar dónde estaba Basilea, me encontraría ya en la tenue luz, la dulzura y la calma de una casa francesa, la chimenea encendida y la comida en la mesa. “Las mejores historias”, decía Álvaro Cunqueiro, “son las que comienzan desde la parte del misterio, con el héroe sorprendido por una tormenta refugiándose en una casa en la que habita, en compañía de sus ancianos padres, una hermosísima doncella que lo enamora”.
Sólo cuando noté que mi imaginación no podía alcanzar su velocidad exacta en tierra francesa, volví atrás, regresé al aeropuerto y salí por la puerta suiza, donde ya de mis amigos sólo quedaba Yvette Sánchez, que, extrañada, me preguntó en qué avión había llegado. Decidí entonces homenajear a un escritor muy andarín y mi mascota desde hace tiempo, a mi admirado Robert Walser, que había nacido precisamente muy cerca de allí. “Vine andando”, contesté. Yvette me llevó a la catedral, en la que ella no entraba desde hacía años, y allí, sin duda influenciado por mi reciente experiencia de frontera, no pude más que pensar, ante la tumba de Erasmo, en las avanzadas ideas de éste, formuladas avant la lettre, en el siglo XV, sobre la Europa de los países: “El inglés odia al francés sólo porque es francés. El inglés odia al escocés simplemente porque es escocés. El alemán no se entiende con el francés y el español está en desacuerdo con ambos. Qué perversidad humana. ¡La diversidad superficial de los nombres de sus países por sí misma basta para dividirles!”
Bajamos por el viejo laberinto de las tranquilas calles de la colina de la catedral y callejeamos por la Spalenvorstadt, entre tranvías verdes y tiendas de arte y anticuarios, donde pueden verse verdaderas rarezas: una galería de arte esquimal, por ejemplo. Basilea ha sido tradicionalmente una ciudad muy cosmopolita y yo, viajero llegado de Francia, no tardé en sentirme en una dinámica ciudad mental con escaso apego a las fronteras y que sentí enseguida como mía, como si fuera mi ciudad propia, que no siempre es lo mismo que tu propia ciudad. Aparecieron poco después los amigos que había perdido por adentrarme en Francia y fuimos a celebrar mi extravío en las afueras de la ciudad, en un curioso punto geográfico llamado Dreilandereck (“el rincón de los tres países”, un lugar junto al poderoso Rin), donde me explicaron que Basilea está conectada con las más diversas culturas del mundo, desde Papúa-Nueva Guinea hasta los indígenas americanos, Bali o el Tíbet, país con el que la ciudad mantiene muy buenas relaciones y por cuya independencia aboga.
Fui feliz en Dreilandereck pensando en el Tíbet. “El rincón de los tres países” es un espacio ajardinado de apenas unos metros cuadrados en el que uno se encuentra en Francia, Suiza y Alemania al mismo tiempo. En la frontera de todos. Allí volví a pensar en Erasmo y en la diversidad superficial de los nombres y pensé en el escritor checo Hrabal, que contaba siempre la historia de aquel hombre que vivía en una casa por cuyo interior cruzaba la línea imaginaria de la frontera entre Polonia y Rusia y al que un día las autoridades le preguntaron qué deseaba ser, si polaco o ruso, y él, sin dudar, dijo que polaco, porque en Rusia —explicó— hace más frío. Y también pensé, mirando aquella ajardinada tierra de todos, en Pessoa, que decía que el jardín de su casa de Lisboa se encontraba simultáneamente en esa ciudad, en Portugal y en Europa y que el único regionalismo bueno era amar ese jardín porque estaba en Europa. Y bien. Yo creo que, sin olvidar la diversidad superficial de los nombres, ya sólo me queda en un Tíbet independiente ser feliz pensando en Dreilandereck. ~
Hotel DF de Guillermo Fadanelli
Autor nihilista, pregonero de la indiferencia, titiritero impasible de sí mismo, paisajista desapasionado del underground de la ciudad de México. Estos son los…
La hora feliz
El arco de poco más de tres décadas que va de Angels (1977), fabuloso debut novelístico recién rescatado por Anagrama con el título de Ángeles…
Demasiados héroes
A juzgar por la cantidad de engendros que se producen y expenden hoy día, podría decirse que la novela histórica goza su edad de oro en el país. Morelos, Zapata, Villa, Cuauhtémoc, Juárez, han…
Estados Unidos y Europa ¿El último tango?
La brecha abierta entre Estados Unidos y Europa en los últimos años tiene que cerrarse. En esto coinciden casi todos, incluso los ideólogos más radicales de ambos…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES