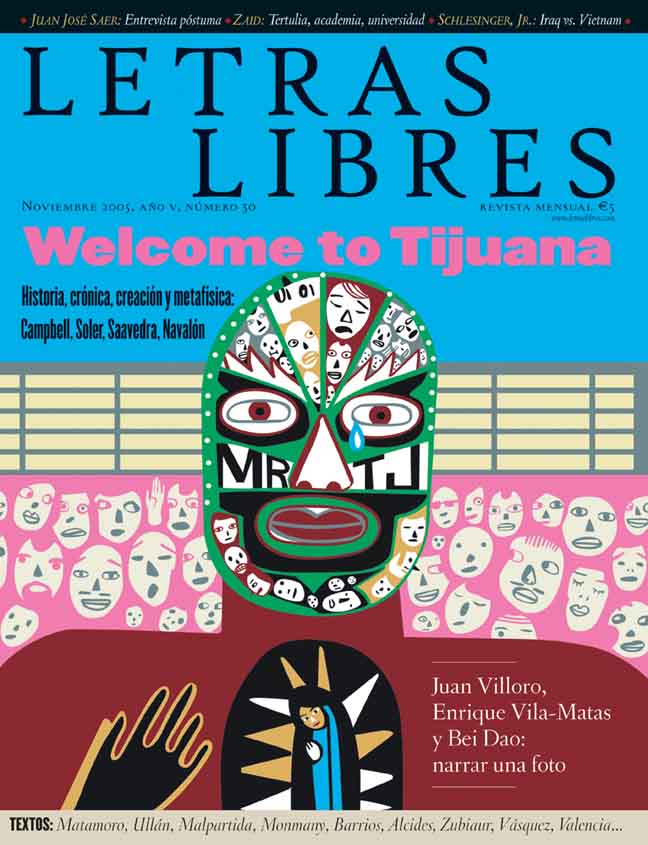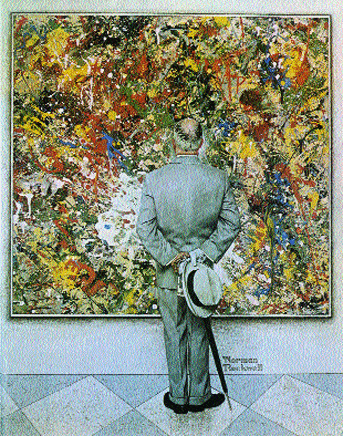La otra noche sucedió algo prodigioso. En realidad todo había comenzado al anochecer, cuando Isabel Echarri me había traído con su voz, desde muy lejos, desde muy lejos, una resonancia de blancos y de azules infinitos. Algo germinaba en aquella voz distante que me llegaba desde detrás de la noche y del mar hasta Salamanca; algo que, luego, ya durmiendo, se me reveló en un sueño. Se trataba, en realidad, de un doble sueño; un sueño que ponía de relieve dos realidades entre las cuales se ha suspendido la vida y la obra de Isabel Echarri: Formentera y París. Dos realidades que, durante años, también han sido referencia para mis sueños y para mis versos. Soñé que volvía a estar en aquel punto de una calle de París que desciende levemente desde el Panteón hasta los Jardines del Luxemburgo. Aquel punto en el que yo me encontraba parado, esperando. ¿Esperando a quién? ¿Fue en el otoño del año 1968 o en el otoño del año 1998? No importa la fecha. Lo significativo es que yo soñaba en Salamanca que volvía a estar en aquel punto de una calle de París, que mi vida se había vuelto a suspender en aquel lugar durante una espera infinita. Esperaba a una mujer. Pero ¿cómo podía esperar a una mujer que, en aquel año de 1968 —¿o fue en 1998?— estaba lejos, muy lejos, en otro país? ¿Cómo esperar lo inalcanzable, lo que no llegará nunca? Pero yo esperaba, esperaba, y necesitaba sacralizar aquellos instantes de espera escribiendo unos versos: Entre el Panteón (donde Rousseau reposa)/ y los jardines del Luxemburgo/ (donde en mi juventud tanto esperé,/ tanto lloré esperando de alegría),/ esta noche de lluvia, treinta años después,/ aún sigo esperando./ Sensación infinita en lo oscuro,/ de que estás junto a mí,/ y de que no estás… Porque resulta que mi vida, ya entonces, era una espera. La espera de una mujer, la espera de alguien. ¿O la espera de algo? En realidad no estoy seguro de que yo esperase a alguien en aquel punto de la calle que desciende desde el Panteón hasta el Jardín del Luxemburgo. Porque, a veces, siento de golpe, de manera violenta, una sensación de hojas muertas; siento un acre aroma a hojas amarillas y rojas de otoño que se corrompen en los jardines y en los cementerios de París. ¿Son las hojas del cementerio del Père Lachaise? ¿Son las del Bois de Boulogne? ¿O acaso las de las colinas de Chaumont, allá por donde París empieza a dejar de ser París, pero en donde hay también hojas amarillas que mueren, y un templete en el que escribí versos, y por donde escuché la melopea de los cantos de una iglesia ortodoxa? Recuerdo que en esta iglesia había fuego en su atmósfera. ¿Cómo describirlo? Era un fuego que me trasmitía un mensaje que estaba más allá de la luz gris de París y del aroma acre de las hojas muertas de sus jardines y de sus cementerios. ¿Era el fuego de las velas o era el fuego de los cantos? ¿No sería acaso sólo el fuego que había en mi interior, aquel fuego de una espera infinita que yo llevaba dentro de mí desde que nací, y que, sobre todo, no podía apagar al salir de mi adolescencia, y que aún no he podido apagar? Mi vida era, en aquel París del otoño de 1968, sólo una lámpara, sólo una vela, sólo la llama de la luz de aquella vela. ¿O de aquel canto armonioso, que ardía y ardía, que propagaba armonía entre mis pestañas y los iconos (también en llamas, también de fuego)? ¿O era yo la llama? Pero he hablado de dos sueños. He dicho que esta noche pasada tuve dos sueños en Salamanca que me habían llegado después de que, desde lejos, me hubiese, a su vez, llegado la palabra de Isabel Echarri; una palabra que había ascendido desde el horizonte de luz blanca y azul de una isla hasta los páramos místicos; estos páramos que quizá esté recorriendo ahora mismo (extraviado y, a la vez, bien seguro de su meta) Fernando Arrabal; esos páramos que forman un triángulo que tiene sus tres vértices en Ávila, Salamanca y Medina del Campo; ese triángulo que tiene su centro en un lugarejo llamado Duruelo, epicentro en el que un día se hizo sentir el volcán del amor, del Amor: el fuego, la llama de amor viva que ardía en el pecho de Juan y en el pecho de Teresa. Las llamas de dos vidas, de dos sueños —como los de esta noche mía pasada—, que ardían y que arden aún y que arderán en una sola llama. Ayer, al anochecer, había ascendido la voz de Isabel hasta estos páramos por los que podía andar dichosamente extraviado Fernando Arrabal, todos los seres humanos que Arrabal representa, y que no cesan de caminar, y que buscan, y que a veces hasta encuentran la gema oculta. O que, simplemente, esperan entre dos noches: arriba, la de los astros; abajo, la de la tierra. ¿O es la de la mar? Había ascendido la voz de Isabel Echarri desde la mar hasta la tierra, de la luz a la luz, de la luz fogosa y blanca de una isla, Formentera, a la luz fogosa y de oro de Salamanca, de las olas de allí a la piedra de aquí. Y ola y piedra ya sólo eran energía indestructible. Eran aroma y silencio, energía; eran fuego, eran llama, eran luz, eran amor universalizado; aquel mismo amor que nacía de la llama y del fuego del volcán que, allá por el siglo XVI, había estallado en un lugarejo llamado Duruelo. Ese que está en el centro del triángulo místico. Pero, ¿qué había sucedido en ese segundo sueño que tuve la noche pasada? Yo estaba ahora en un alto acantilado de rocas sobre el que me asomaba al abismo de lo blanco y de lo azul: ese abismo que, al anochecer, me había traído la voz de Isabel. ¿Era el acantilado de La Mola? ¿O acaso el acantilado del Cabo de Berbería, junto al que yo un día ya lejano había pretendido desentrañar con unos versos ese mismo abismo de lo blanco y de lo azul? Aquel era el acantilado en el que todas las realidades y sentimientos se fundían, pues en él, como recordé con otros de mis versos: El aroma había anulado la memoria./ El fuego había borrado los aromas./ La luz deshizo el fuego./ Pero fue el silencio quien venció a la luz… Hubo —en el acantilado que viví y en el acantilado del sueño de la noche pasada—, como una purificación, pues me parecía que estaba suspendido entre el principio y el final de los tiempos, sobre el Abismo, que era aquel abismo de infinitud azul y blanca de la voz de Isabel, de la voz del acantilado ¿de La Mola?, ¿del Cabo de Berbería? Lo que sí sabía con certeza era que el abismo era el de Formentera: una tierra que avanza en la luz, que es flecha hacia la luz; una tierra que se funde con el azul de arriba y con el azul de abajo, con la tierra, y el aire, y el agua, y el aroma, y el silencio. Y que nos deja cerca de otra luz: de la Luz. ¿O era acaso un fuego lo que temblaba ante mis ojos, entre mis ojos y el abismo del acantilado? Porque recuerdo una noche de llamas lejanas, también en Formentera. Todo el horizonte de infinitud era llama. Antes, había llegado yo como navegando entre dos aguas —las del mar, las del cielo— a la isla. En ella, a lo lejos, ardían las hogueras. Noche de San Juan en Formentera. El fuego era, en realidad, el que transmitía mensajes más hondos que los del acantilado, y los del blanco, y los del azul. Porque el fuego no era sino el final de un proceso que nos lo otorga todo y el Todo (tao): el proceso de respirar, que nos concede la energía (qi); el de la energía, que producía en nuestros pulmones y en el mundo el fuego; el del fuego, que hace arder la llama; el de la llama, que nos proporciona la luz (interior); la luz que nos concede el don del amor; el amor que es la fuente de la sabiduría y de nuestra (¿posible?) salvación. Llamas ardiendo a lo lejos, sobre la mar, en los límites de infinitud de una isla. ¿O la luz no era blanca, sino verde, como en los parques y en los jardines de París? O las llamas, ¿eran las llamas de la velas-voces que ardían-cantaban en aquel templo ortodoxo sobre las colinas de Chaumont, en París? ¿Era en 1968 o era en 1998, en uno de mis regresos, cuando yo ya no era adolescente, pero sentía la misma ansiedad de la espera? Esta espera, ¿no sería acaso sólo en los sueños que tuve esta noche en Salamanca? ¿En qué tiempo, que ya es todos los tiempos, se dio el sueño que fue la realidad, la realidad que fue sueño, Sueño? Sólo sé, en realidad, que ha habido un fuego —¿en mis dos sueños de esta noche?—, que ha ardido en mi vida. Es un fuego que arde aún muy lento, muy lento, en mi interior. Es el fuego de una espera ante la llama, en la llama. ¿Espera de alguien o de algo? El fuego de la luz precipitándose en mi alma desde la llama y desde el canto, precipitándose en el abismo del acantilado, consumiéndose, librándonos —mientras seamos humanos— del Abismo. –
Cómo valorar una obra de arte
El libro de Arthur K. Wheelock Vermeer y el arte de la pintura comienza así: "Un Vermeer, como un Rembrandt o un Van Gogh, es algo más que una pintura". Esta…
Cartilla periodistica
El papel de los medios masivos de comunicación en la transición democrática mexicana ha sido un tema de debate continuo desde la alternancia en la Presidencia de la…
La recolonización de los museos
La nueva museología y la museología crítica amenazan la autonomía del arte. Pretenden ponerlo al servicio de políticas teñidas de moralina: el juicio del espectador y la crítica son…
El ciborg
La colonización silenciosaNuestra relación con la tecnología está caracterizada por la esquizofrenia. Por una parte sentimos la necesidad de considerarla como algo…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES