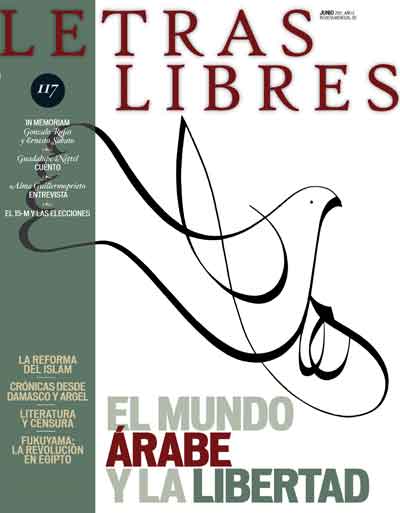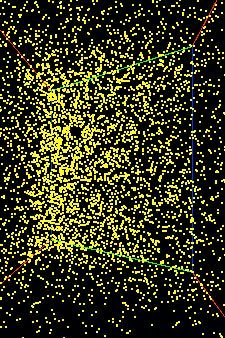El pasado mes de marzo, Berlusconi visitaba Lampedusa para contar a la población que se acababa de comprar una casa allí: “Soy uno de los vuestros.” A continuación prometía limpiar la isla de inmigrantes en sesenta horas y atajar los problemas de este modo: “He visto que tenéis poco verde, haremos un Plan Verde con flora mediterránea el próximo otoño y un campo de golf. Los colores de las casas del puerto los cambiaremos, haremos un Plan Colores. Además, daremos gasoil gratis durante un año a los pescadores. Y os quitaremos los impuestos durante doce meses. He decidido proponeros para el premio Nobel de la Paz, porque sois la frontera entre la civilización africana y el bienestar europeo. He comprado los pesqueros de los tunecinos, para que no puedan volver a usarlos. Y he dado orden a rai y Mediaset para que emitan anuncios y reportajes sobre Lampedusa, con el fin de que vengan muchos turistas italianos.”
No hay mejor ejemplo de banalidad política que esas palabras: la identificación primitiva del líder con los ciudadanos por su pertenencia a la comunidad; el populismo de eliminar los impuestos arbitrariamente y regalar el combustible; el desprecio a un público infantilizado al que se engatusa con los colores de las fachadas; la confusión de lo público y lo privado. Y, como guinda, un elogio moral que hinche el orgullo de un pueblo digno del Nobel.
Preferiría pensar que nos hallamos ante un líder extravagante, pero la historia de la última década demuestra que Berlusconi es el sapo más aventajado de la ciénaga europea, envenenada por el nacionalismo y la religión, secuestrada por el miedo, liderada por gobernantes que se mueven entre la trivialidad y el delito.
Lo último que inventaron los intelectuales europeos antes de aban-donar la escena pública fue ese artefacto de la posmodernidad, definida por Zygmunt Bauman como “la modernidad sin ilusiones”. Ahora, desprendidos de todo ideal, se revela falsa la premisa posmoderna del fin de los relatos, pues estos no dejan nunca de existir, solo cambian de contenido. Y el que Europa se está narrando augura un futuro siniestro.
En Finlandia el partido de los Auténticos Finlandeses –con esa retórica que evoca la pureza pistolera del ira auténtico– no había logrado desde 1997 más de un 4% en distintas elecciones. En abril, obtuvo el 19% de los votos con un mensaje ultraderechista y antiinmigración. En Francia, Marine Le Pen, heredera del partido de su padre en la mejor tradición nobiliaria europea, aparece como estrella fulgurante de la clase obrera.
Según una encuesta publicada el mes pasado por Journal du Dimanche, cuenta con el apoyo del 36% de los franceses, frente al 15% y al 17% respectivamente de Sarkozy y Strauss-Kahn, cuyo prestigio no aumentará tras haber sido acusado de intento de violación. En Hungría el partido gobernante aprueba en solitario una nueva constitución, que celebra la identidad cristiana del país –nada dice de la otra raíz europea, la filosofía griega–, y coarta la libertad de prensa, además de prohibir el aborto y los matrimonios homosexuales, y reservarse el derecho de defender a la población magiar de todo el mundo, por ejemplo, a esos 500.000 que viven en Eslovaquia. Mientras los tunecinos acogen a más de 600.000 refugiados de la guerra de Libia, en Europa solo 25.000 recién llegados llevan a cuestionar la libre circulación de personas, uno de los principios rectores de la ue. Impaciente, Dinamarca rompe con el tratado de Schengen y reestablece los controles fronterizos.
Al parecer todavía hay quien ignora qué Europa saldrá de todo esto. La moneda está en crisis, y frente a la quiebra de Grecia, Irlanda o Portugal, Angela Merkel estimula el resentimiento falseando los hechos: presenta a Alemania como sufrida pagadora del despilfarro de otros, pese a ser los bancos alemanes los principales interesados en el rescate de esos países. La política exterior europea no existe, y acontecimientos como la primavera árabe ponen de manifiesto que esa democratización, esperanzadora para los ciudadanos de a pie, solo produce desorientación y miedo en las élites políticas: miedo a olas migratorias que no puedan transformarse en votos; miedo a una subida del precio del petróleo; miedo a nuevos regímenes renuentes a comprarnos armas.
Frente a un mundo incierto, el pavor inyectado en los discursos solo puede alentar el nefasto nacionalismo, ese postrer refugio de los canallas. Una vez desatado, el particularismo muestra su naturaleza insaciable: se rechaza a los africanos por extracomunitarios y a los griegos por comunitarios. Ante cada reunión del Consejo Europeo, los gobernantes piensan en cómo vender a su opinión pública no un avance de la integración o el europeísmo, sino una ventaja nacional obtenida tras una negociación cuasi heroica.
Y sin embargo, emerge con fuerza una asombrosa coordinación en lo tocante a las políticas económicas, porque esa misma Alemania que se desentiende de Libia y simula desdén hacia los griegos cree en la soberanía compartida cuando se trata de dictar recortes de pensiones, restricciones del gasto público y reducción del déficit. Si en el eje geográfico se impone lo nacional, en el eje ideológico el triunfo de las ideas de la derecha ultraliberal es abrumador, hasta el punto de que han sido asumidas incluso por los socialdemócratas presuntos. La izquierda carece de discurso; se mueve entre algoritmos matemáticos, en lugar de reivindicar la vertiente social de la economía. Nos dice que para defender el Estado de bienestar ha de liquidarlo y para garantizar las pensiones debe recortarlas. Se ha convencido del virtuosismo absoluto del mercado, pero cuando la crisis lo ha puesto en tela de juicio, ha recurrido al contribuyente para subsanar los errores de los bancos. Tampoco fuera de la economía tiene ideas mejores. Demoniza la xenofobia, pero como no es capaz de oponerle un discurso con sus valores tradicionales –la tolerancia, el cosmopolitismo, la igualdad-, para el votante acaba resultando más verosímil el temeroso cuadro de la ultraderecha, según el cual los aborígenes perderemos el empleo, la identidad cultural y las ayudas sociales a manos de los extranjeros.
Nos debatimos entre el conservadurismo de la izquierda y el reaccionarismo de la derecha. Por eso Europa es antieuropea. “Desde las cruzadas hasta los últimos conatos de revoluciones, la historia de Europa ha estado movida por utopías, por grandes imposibles”, escribe María Zambrano en La agonía de Europa. La última utopía europea fue Europa, articulada en una entidad supranacional que comenzó con la modesta aspiración de que las nuevas generaciones estudiaran las dos guerras mundiales como guerras civiles y el intercambio de bombas diera paso a la libre circulación de personas y mercancías. Los líderes europeos actuales no creen en Europa: prefieren cerrar las fronteras a abrir las mentes, han quedado ciegos para el largo plazo y confunden la democracia con las encuestas. El problema es que los “grandes imposibles” no admiten término medio. Cuando se niegan los relatos emancipadores, se impone la forma conservadora de mirar al futuro: con miedo. Y cuando se deja de confiar en el progreso sobreviene la regresión a los olores del cáliz y la aldea. La vieja ilusión de la unidad ha dado paso a la encanijada utopía economicista: el déficit como eje de toda ambición política. Eso es Europa hoy. Poca cosa, a decir verdad. ~