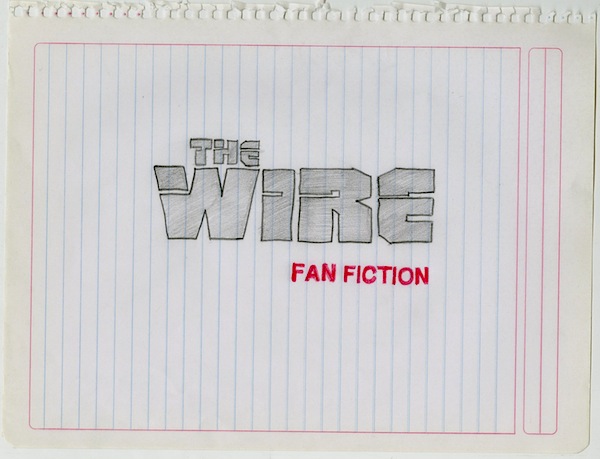A pesar de que Bunk Moreland había vomitado dos veces, la resaca no se retiraba. Sentía la cabeza como una pesada piedra. Sólo esperaba que Jimmy McNulty sufriera igual que él. Su compañero llegó un poco más tarde. El rostro hinchado y la ropa arrugada dejaban claro que la bebida de la noche anterior lo había apaleado tanto o más que a Bunk.
–Fuck me –dijo por lo bajo Bunk al ver que su compañero ni siquiera se había cambiado de ropa.
Ambos se sentían muy poco dispuestos a trabajar aquel día y la oficina del Departamento de Homicidios no era un lugar agradable para pasar esas horas infernales.
Jay Landsman apareció casi de la nada, era impresionante que a veces hiciera eso, considerando su rechoncho cuerpo. En la mano derecha tenía un aro de cebolla empanizado. Los observó con una sonrisa burlona y se lo metió entero a la boca.
El teléfono sobre el escritorio de Bunk comenzó a sonar. Ninguno de los dos amagó con contestar. Jay, con una mueca de felicidad, levantó el auricular y se lo pasó al detective más cercano, que resultó ser el mismo Bunk. Tenían un asesinato y a pesar de la resaca irían a resolverlo.
Después de vomitar, McNulty se subió al auto. Bunk lo estaba esperando, era el menos arruinado de los dos y eso le convertía en el conductor ideal. El aire húmedo de la ciudad de Baltimore los reconfortó mientras viajaban rumbo al oeste.
El cuerpo estaba tirado en medio de la pequeña sala del departamento. Era un hombre negro grande y gordo que descansaba boca abajo sobre una vieja alfombra que había absorbido la sangre que manaba de su cabeza. Afuera del edificio se habían encontrado a una mujer obesa y chaparra, negra como carbón y a dos muchachos altos e inmensos. Ella lloraba desconsolada, los otros dos miraban con hostilidad a los detectives.
Bunk y McNulty observaron la escena en silencio. Caminaron un poco por aquí y por allá. Se miraban de vez en cuando y asentían. Revisaron el departamento entero. Investigar casi les quitó la resaca. Era lo que mejor sabían hacer.
La ventana de uno de los cuartos daba a la parte posterior del edificio, un solar sucio y abandonado, lleno de hierbas secas. Bunk miró a McNulty y negó con la cabeza. Bajaron las escaleras y el sol les dio de frente, el dolor de cabeza de ambos arreció.
Mientras caminaban para rodear el edificio, los dos muchachos altos los siguieron con la mirada.
Anduvieron en círculos escudriñando hacia el suelo. Con los pies aplastaba el pasto, esperaban encontrar algo que delatara el arma asesina. McNulty pateó un objeto pesado. Se agachó y recogió un martillo que no tenía marcas de óxido. Era claro que no llevaba muchos días a la intemperie, incluso parecía casi nuevo.
—Fuck, —exclamó Bunk con media sonrisa en el rostro.
De regreso en la Unidad de Homicidios de la Policía de Baltimore, los detectives habían metido a la mujer y los dos hombres en cuartos separados.
—Este nombre en rojo sólo durará un día en la pizarra, apuesto una ronda en el bar.
McNulty sonrió abiertamente, comenzaría bebiendo gratis esa noche. Los dos poseeían la misma característica: siempre pensaban que eran más listos que los delincuentes.
Mientras que Bunk entraba al cuarto donde tenían detenida a la mujer, McNulty lo hizo con uno de los muchachos.
—A mí esposo lo golpearon y lo mataron —dijo ella conteniendo el llanto.
—Al negro que vivía con mi mamá lo golpearon y lo mataron —dijo sin expresión el joven a McNulty.
—Llegamos por la tarde y lo encontramos así, tirado en la sala —dijo sorbiendo mocos.
—Llegamos por la tarde y estaba así, tirado en la sala —escuchó McNulty con atención.
—Había sangre por todos lados y ya no pude ver nada más, mis hijos dicen que me volví loca.
—Había sangre por todos lados y mamá se volvió loca.
—No sé quién lo hizo, él no tenía enemigos, todo mundo lo quería.
—No sabemos quién lo hizo.
—¿Tenía algún enemigo? ¿Se había metido en problemas? —preguntó McNulty.
—A lo mejor, siempre andaba haciendo estupideces en la esquina y en casa. No sabemos.
Los dos detectives dejaron a sus interrogados y se reunieron en sus escritorios. Ya casi los tenían. Entonces, se metieron al cuarto del segundo hijo de aquella mujer.
—Bien, ¿tú crees que ya tienen todo el guion aprendido? ¿Verdad? Que cada uno cantará su parte y que somos tan estúpidos que no podríamos ver nuestro culo en un espejo, —comenzó Bunk apenas cruzó la puerta.
—Tu hermano… –comenzó McNulty.
—Medio hermano, —corrigió Bunk.
—Tú medio hermano ya cantó como gorrión, en el fondo no le importas demasiado. Él lo que quiere es salvar a tu madre y de pasada salvarse él. Ya nos dijo cómo fue que mataste a tu padrastro.
—No, el pendejo ese no les dijo nada —contestó el muchacho con temor en la mirada.
—Sí, —le contestó Bunk— ya sabemos lo de los golpes que ella recibía y que ustedes no podían hacer nada. En serio crees que no nos íbamos a dar cuenta. Te darán muchos años por matar a una basura negra.
—Sí le pegaba, pero no sabemos quién lo hizo.
—Ya, Bunk, creo que con las pruebas del martillo tenemos suficiente.
—¿Martillo? —la cara de aquel muchacho se hizo blanca como de papel. De pronto era un negro albino. —Yo no lo hice, le dije a que sólo debíamos golpearlo un poco.
—¿Y qué más sucedió? —preguntó McNulty.
—Llegó a casa completamente pasado, con esa mierda que venden en las esquinas y además una botella de scotch y se puso a golpear a mamá. Ella apenas pudo huir del departamento. Él salió a buscarla y se volvió a perder. Entonces mamá nos habló, que teníamos que cuidarla. Eso pasó ayer. Yo llegué por la noche y mi hermano ya estaba ahí. Le dije que no hiciera nada violento. Lo esperamos en la sala hasta que lo escuchamos entrar al departamento en la madrugada. Cuando aquel negro se acercó a mamá, mi hermano le dio una patada abajo, le dio tan fuerte que se dobló y entonces aprovechó para darle con el martillo en la cabeza. Yo no había visto el martillo, lo habría detenido. Esperamos toda la noche y hasta en la mañana le hablamos a la policía. Nos pusimos de acuerdo porque el negro ese se lo merecía. Sabía que era mala idea.
—Tranquilo, tranquilo, ahora escribe aquí todo eso que nos platicaste, —le dijo Bunk sonriendo mientras le tendía un cuaderno amarillo y un lápiz.
Salieron del cuarto satisfechos.
—Vaya, eso fue fácil. Ni siquiera debí apostar.
(Torreón 1978) es escritor, profesor y periodista. Es autor de Con las piernas ligeramente separadas (Instituto Coahuilense de Cultura, 2005) y Polvo Rojo (Ficticia 2009)