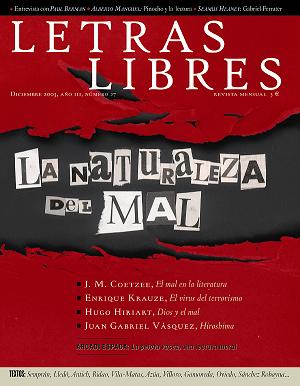Nos parece vivir en un tiempo de enorme ansiedad técnica. Quizás nunca antes como ahora el relato de los avances tecnológicos había cobrado una importancia tan decisiva en cada una de nuestras acciones cotidianas. A cada uno de nuestros actos se le asigna un significado nuevo cada día; se le atribuyen consecuencias inesperadas si no es realizado de acuerdo a los fluctuantes rituales que se derivan de la divulgación de saberes recientemente adquiridos. Nos sentimos impresionados por los avances de la ciencia y la tecnología, a la vez que indignados y culpables por no saber —o no querer— gestionar estos nuevos conocimientos de un modo más justo e igualitario. A cada paso que avanzamos, intentamos convencernos de que la solución se encuentra a la vuelta de la esquina.
No cabe duda de que, en muchos aspectos de nuestra vida, las tecnologías emergentes influyen e influirán aún más a la hora de tomar decisiones legales, económicas y políticas. Sin embargo, los problemas que estos nuevos conocimientos y sus aplicaciones prácticas pretenden resolver no son de origen reciente. El saber científico insiste, sobre todo, en las más antiguas preocupaciones del ser humano: la enfermedad, la herencia, la muerte; quiénes somos y de dónde venimos.
De vez en cuando, algún artículo publicado en revistas científicas de gran difusión compite por las portadas de semanarios y periódicos con los rituales de apareamiento de las celebridades. Para hacer noticia de la ciencia en un tiempo en que noticia es sinónimo de espectáculo, suelen extraerse de los experimentos allí descritos conclusiones bastante apresuradas. Debemos tener en cuenta que los investigadores, acostumbrados a que los medios de comunicación presten poca atención a su trabajo, aprovechan cualquier ocasión para recordar a la opinión pública el impacto social y económico de sus investigaciones. Es el método más eficaz para asegurarse la financiación futura, pero subirse al carro del espectáculo no está exento de riesgos.
Pasar a discutir, por ejemplo, las posibles consecuencias de la clonación humana antes de haber establecido en detalle los objetivos y las limitaciones de la clonación de mamíferos puede comprometer las futuras investigaciones genéticas y de reproducción. Cada vez que se presentan resultados de experimentos relacionados con tal procedimiento (la oveja Dolly, células embrionarias humanas), la prensa se hace eco de la extrema inquietud que desata en el público y se alzan numerosas voces solicitando leyes restrictivas. Para muchos, cualquier manipulación reproductiva recuerda a la ciencia ficción o al proyecto eugenésico nazi.
¿Qué hay de ficción en la ciencia? ¿Y qué hay de leyenda urbana en las versiones divulgativas por las que el ciudadano medio conoce los descubrimientos científicos? ¿Debemos apresurarnos a “tomar medidas” frente a los desafíos que suponen estos descubrimientos?
El conocimiento de una pequeña parte de los mecanismos de la vida no supone de por sí ninguna amenaza a la ética ni al pensamiento. Sin embargo, se hacen continuos llamamientos para solicitar de los legisladores la prohibición expresa de la clonación de células humanas, como si esto fuera a poner en peligro el futuro de la humanidad. El tópico de que “no todo lo técnicamente posible es éticamente recomendable” es una perogrullada: la ética no puede ocuparse más que de lo “técniamente posible”, y los principios éticos que rigen cualquier otra actuación médica son perfectamente aplicables a este caso.
La posible manipulación de los genes o la posibilidad de modificar seres vivos de acuerdo a intereses legítimos no suponen ningún riesgo si se abordan con la objetividad necesaria y conciencia de los límites conceptuales y técnicos. Únicamente ponen en entredicho viejos saberes aliados con poderes antiguos. Por eso se trata, en realidad, de una cuestión de traspaso de poderes más que de un asunto técnico o científico. La capacidad de modificar el genoma o de manipular el sistema reproductor del ser humano pone en entredicho el poder hereditario (económico y social pero también psicológico, ya que no desafía exclusivamente la legitimidad de las dinastías sino la patria potestad, la “propiedad” de la familia con respecto a sus miembros, la “propiedad” educativa, etcétera…). La posibilidad de conseguir una agricultura capaz de mejorar los problemas alimentarios de una parte cada vez mayor de la población mundial, se enfrenta directamente a esa forma difusa de poder que mantiene las diferencias económicas entre territorios, cuya expresión más frecuente procede de quienes defienden la redistribución de bienes pero se oponen a la redistribución de conocimientos. La posibilidad de exponer ideas ante una audiencia mundial en Internet, sin ningún control previo, sin censura y sin un sistema jerárquico de valoración, pone en entredicho la autoridad de los medios de comunicación tradicionales y de quienes pretenden detentar criterios éticos. Y así, como en una guerra de sucesión, cada nuevo saber amenaza a un poder viejo que pretende apropiarse también del mecanismo de dominio emergente: los legisladores desean legislar sobre ciencia, las grandes corporaciones hacerla rentable en el plazo más breve, los políticos apropiarse del mérito, los profesores encerrarla en las aulas, los investigadores convertirse en sus sacerdotes, los líderes sociales conservadores mantenerla a raya y los progresistas acelerar su puesta en práctica. Mientras asistimos a la batalla por el supuesto futuro, el polvo levantado por la jauría que intenta repartirse el botín hace cada vez más difícil el acceso objetivo a los nuevos conocimientos.
¿Clonar o no clonar?
Para que esté justificado realizar cualquier experimento con seres humanos deben asegurarse tres condiciones: que el experimento haya tenido éxito repetidas veces en diversas especies animales, que el riesgo sea mínimo y que existan elevadas probabilidades de que a partir de sus resultados puedan obtenerse conocimientos aplicables en la práctica médica. Éste es un imperativo de cualquier tipo de experimento clínico. Si, probablemente, en bastante más tiempo del que se está diciendo no será posible clonar un ser humano, es porque estas técnicas son muy poco eficientes y se encuentran al inicio de su fase experimental. O sea, que no podemos asegurar que su resultado no sería desastroso. Exactamente igual que, al principio, sucede con el ensayo de un nuevo fármaco.
Ahora bien, llegado el caso de poder crear un ser humano mediante clonación, ¿sería algo tan terrible como algunos parecen querer dar a entender? Mi opinión es que no. Aunque me temo que carecería de toda utilidad práctica.
La mayoría de los avisos de peligro lanzados por los guardianes de la ética se basan en dos argumentos. El primero es el posible uso de los supuestos individuos clónicos como “criadero” de órganos trasplantables. Desgraciadamente, el tráfico de órganos no se ha resignado a esperar a la clonación de seres humanos. El segundo es la posibilidad de reproducir exactamente seres humanos. Quizás éste, por ser el más espectacular y sobre el que más se ha especulado, sea el que requiera un análisis más detallado.
Curiosamente, la mayoría de los descubrimientos científicos que llegan a convertirse en noticias de primera plana suelen estar arropados en un concepto filosófico, literario, casi ideológico, que es continuamente refutado por la propia experimentación científica: el determinismo. Al ser humano le fascina la idea de la inevitabilidad del destino; por eso, cuando el resultado de un experimento se adecua a este prejuicio está dispuesto a aceptarlo sin mayor reflexión. Temerosos de nuestra libertad, parecemos necesitar saber que nuestra conducta está predeterminada por los genes, la sociedad o las estrellas, e inmediatamente nos aferramos a los más débiles indicios de inevitabilidad como si se tratase de irrefutables evidencias. El objetivo de este artículo no es dar una clase de biología molecular, de genética o de embriología, ni explicar en qué consiste la clonación de mamíferos. Por el contrario, mis pretensiones son similares a las de Walter Freeman en Societies of Brains (1995): “Los determinismos religiosos, neuroinformacionales, genéticos o medioambientales no son simplemente un error. Corroen profundamente la igualdad de oportunidades, la dignidad y el bienestar humanos. Creo que hemos llegado a esta situación por decisión propia, no por necesidad histórica; que necesita ser cambiada, y que puede cambiarse partiendo de un nuevo punto de vista.”
No es nuevo el argumento de que la clonación es la repetición en el laboratorio de un proceso natural, pues muchos seres vivos son capaces de reproducirse asexualmente. Se ha dicho también que la clonación artificial se ha convertido en una práctica habitual para diversas especies vegetales y animales. Es conveniente, sin embargo, insistir en ello: nada de lo que hacen los genetistas o los biólogos moleculares contraviene ninguna “Ley de la Naturaleza”. No somos capaces de hacer nada —ni clonar individuos, ni modificar el genoma— que no haya hecho antes la evolución. Simplemente tratamos de conocer sus mecanismos para obtener nuevas aplicaciones prácticas; nada esencialmente distinto de extraer una medicina de la raíz de una planta. La novedad que supone el experimento del doctor Wilmut es la posibilidad de obtener el clon de un mamífero a partir de una célula diferenciada: esto abre el camino para posteriores investigaciones y puede facilitar la creación de animales transgénicos con fines experimentales y terapéuticos. Pero, repito una vez más, se trata de un experimento. El equipo de Wilmut ha necesitado hacer 277 intentos para conseguir 29 embriones, de los que sólo ha sobrevivido uno. La pregunta inmediata es si se trata de azar o existen ciertas condiciones previas para que la técnica funcione.
Si bien la reproducción a partir de un solo individuo es la norma en los seres unicelulares y una alternativa en muchas especies vegetales, en todas las especies existen mecanismos para mantener la diversidad genética. La vida siempre ha sido incompatible con la identidad de los seres, y las especies sobreviven distribuyendo la vulnerabilidad en la diversidad de sus individuos. Intentar obtener grandes poblaciones de animales pertenecientes a un solo clon puede suponer replicar algunas características interesantes, pero sólo podrían sobrevivir bajo estricta vigilancia humana. Hasta las bacterias son más ingeniosas: su capacidad para intercambiar material genético les permite hacerse resistentes a los antibióticos. Parece, pues, poco probable que el objetivo de la clonación vaya a ser la obtención de clones muy numerosos.
La reproducción sexual ha sido seleccionada por la evolución como el mejor medio de intercambio genético entre seres pluricelulares. La aparición de individuos genéticamente iguales (en realidad casi iguales, pues difieren en aspectos que pueden ser muy importantes), como es el caso de los gemelos univitelinos, demuestra que la identidad no es un problema, sino una excepción.
Volviendo a los seres humanos, antes de plantearnos siquiera la posibilidad de intentarlo deberíamos saber unas cuantas cosas —algunas de las cuales se podrán averiguar si se da un impulso a estas experiencias en animales— y resolver unos cuantos problemas. Por ejemplo, sería necesario saber si utilizar como germen una célula somática no afecta a la duración de la vida del individuo clónico. No sabemos lo suficiente del programa genético que controla el tiempo biológico de las especies como para asegurar que no será así en ningún caso. Además, deberíamos estar seguros de que el ADN de esa célula no ha sufrido modificaciones que, aun no impidiendo su reproducción, podrían dar lugar a patologías indeseables. En el ADN de las células somáticas pueden acumularse alteraciones no corregidas, algunas de las cuales están en relación con el desarrollo de tumores y otras enfermedades. ¿Podemos sentirnos seguros de estar seleccionando genes en perfectas condiciones cuando tomamos una célula que ya ha vivido mucho?
He dado este pequeño rodeo con el propósito de sacar a la luz las dos grandes falacias que han estado circulando acerca de la posible clonación de seres humanos. En primer lugar, que la clonación de un ser humano daría lugar a una copia idéntica de sí mismo, y en segundo, que podría ser utilizada para la creación de ejércitos de fotocopias y para selecciones raciales.
La primera de estas cuestiones nos devuelve al campo del determinismo. Para creer que es posible repetir una persona humana, debemos estar convencidos de que la persona humana es exclusivamente su genoma. Y, sin duda, esto no es así. De hecho, si aceptamos los argumentos del párrafo anterior, ni siquiera existe la garantía de que la copia sea genéticamente idéntica al original; pero, aunque así fuera, las circunstancias en las que se desarrollaría el programa genético serían radicalmente diferentes. La madre en la que esta célula fuese implantada sería distinta, el desarrollo del embrión estaría sujeto a circunstancias jamás idénticas y siempre imprevisibles; incluso a enfermedades que podrían afectar al proceso de gestación. Pero aun en el caso de que nada de esto sucediera, el niño recién nacido estaría por fuerza sometido a estímulos totalmente distintos. El cerebro humano establece la mayor parte de sus conexiones en los primeros años de vida de acuerdo con las sensaciones que le llegan de su entorno. Los cuidados y la educación en estos primeros años son cruciales para el establecimiento de patrones de significación que sirven como base para el aprendizaje de conductas más complejas. Los genes proveen el diccionario, las reglas gramaticales y el cuaderno sobre el que el aprendizaje escribe la personalidad. No sólo la selección de los circuitos neuronales es específicamente individual, sino que la actividad neuronal que corresponde a un estímulo determinado es característica de cada ser humano. Todos los cerebros son diferentes, aunque sus funciones sean similares y puedan comunicarse entre sí. Hasta en el caso de los gemelos, genéticamente idénticos y a menudo educados conjuntamente, pueden observarse tales diferencias. Quizás por eso somos libres. Quizás eso nos permite rebelarnos contra la genética y contra la educación y poner en cuestión lo que han sido y lo que nos han enseñado las generaciones anteriores.
La búsqueda de justificaciones genéticas para la conducta humana es un error de categoría que nos lleva al reduccionismo. Los peligros son evidentes. Si nuestra conducta es función de fenómenos a los que no tienen acceso sino aquellos que han adquirido un saber especializado, delegamos nuestra responsabilidad en quienes detentan el saber.
En un cuento “chino” de Villiers de L’Isle-Adam, el pretendiente a la mano de la hija del emperador, a cambio de convertirse en su esposo, le promete a su padre revelarle un método infalible para saber si sus súbditos le mienten. El emperador se da cuenta del engaño y se dispone a ejecutar al farsante cuando éste le explica que, si él muere, todos sabrán que su promesa es imposible de cumplir, y los más ambiciosos de cuantos le rodean no dudarán en traicionarle. Pero si, en cambio, lo colma de honores y lo desposa con su hija, sus ministros se convencerán de que realmente ha adquirido la capacidad de ver sus intenciones y nadie, jamás, se atreverá a ocultarle la verdad ni a conspirar contra él. Por supuesto, el emperador, como todos los emperadores del mundo, no puede resistir la tentación de la plusvalía del supuesto saber. Villiers, viejo zorro aristocrático, nos insiste en toda su obra, como lo hará después Michel Foucault, en que el mayor de los secretos es el conocimiento de que no hay secretos (y, a la vez, que el deseo de saber es siempre deseo de poder).
El problema táctico que se nos presenta hoy es decidir a quién permitimos gestionar ese deseo. En la mayoría de los casos, el deseo de saber del investigador está gestionado por las instituciones que dirigen la política científica y por quienes financian su trabajo. Tanto las instituciones públicas como las empresas que encargan y financian la investigación lo hacen en gran medida de acuerdo a lo que la opinión pública considera importante. ¿Quién decide, entonces, cuáles son los problemas que urge resolver? En cierto modo todos nosotros. La cuestión es con qué grado de libertad lo decidimos y cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones.
Una hipótesis errónea, una mala interpretación de los resultados experimentales, una teoría con débiles fundamentos o importantes carencias, pueden ser corregidas con facilidad por investigaciones e interpretaciones posteriores. La ciencia aprende de sus errores y, en numerosas ocasiones, los errores se han mostrado tan fructíferos, a largo plazo, como los aciertos. Sin embargo, cuando nos apresuramos a corroborar, con o sin fundamento, actitudes sociales, ilusiones mediáticas o deseos políticos, el efecto de nuestros errores va mucho más allá del control metodológico del que la ciencia dispone. La opinión de las comunidades científicas se transforma rápidamente en juicios de valor que no pueden ser tratados, medidos ni corregidos científicamente. “La purificación de la raza,” escribe el genetista David Suzuki, “un elemento de la política nazi, estaba justificada en parte por el clima de optimismo que rodeaba a la genética como un medio de mejorar la condición humana”. El problema no es, como se quiere hacer creer, el conocimiento de la genética. El problema estriba en que la genética es una ciencia, la eugenesia no. Un genetista o un biólogo molecular, trabajando en su laboratorio, conoce a la perfección los límites de su técnica; es capaz de ponderar, corregir, adecuar sus observaciones a los métodos que emplea. El mismo investigador, delante de las cámaras de la televisión, no es consciente, a menudo, de cómo se entienden sus palabras y del efecto que causan.
“Los científicos”, concluye Suzuki,
necesitamos aprender más acerca de las ramificaciones sociales de nuestra actividad, tal y como nos lo revela la historia. Necesitamos comprender más íntimamente la naturaleza del conocimiento científico, su fuerza, sus debilidades, límites, y en qué difiere de otras vías de conocimiento. Sobre todo, debemos promover un debate público sobre las relaciones entre ciencia y sociedad, y apoyar a aquellos entre nuestros estudiantes y colegas que deseen entrar en este campo.
Pero no basta con un debate público en el que los científicos, de nuevo desde su torre de cristal, se dediquen a divulgar el alcance real de su saber. La propuesta de Suzuki debe ser complementada con otra, mucho más difícil de llevar a cabo: una reforma de la educación que se enfrente al problema de plantear estas cuestiones como una fase ineludible de la formación cultural de los ciudadanos. Sólo si llegamos a introducir las ciencias, y su relación con todos los aspectos de la sociedad como cultura básica, la sociedad podrá llegar a valorar los nuevos saberes en una medida más aproximada.
Con respecto a la segunda cuestión, queda en gran parte anulada si se elimina la primera. Sólo insistir en que carece de interés hasta como ficción, pues la identidad conduce inevitablemente a la vulnerabilidad y al aburrimiento. Ningún entrenador de fútbol preferiría un equipo de once jugadores repetidos aunque fueran clones de Ronaldo, y dudo que algún general deseara mandar un ejército de soldados idénticos. La fuerza de una comunidad humana, como la de una especie animal, reside en la diversidad, y los seres humanos tenemos la ventaja de que además de intercambiar genes podemos intercambiar ideas. El ser humano es la especie animal que ha sido capaz de trasladar la información biológica a soportes no biológicos, superando la dependencia de los genes para modificarse y modificar el mundo. Por eso es la que presenta una mayor diversidad de conducta entre sus individuos y una mayor potencia evolutiva.
Siempre nos veremos obligados a tomar decisiones éticas y políticas a partir de criterios de verdad insuficientes. Con o sin ayuda de conocimientos científicos —y, cada vez más, acerca de cómo obtenemos el conocimiento científico—. Si nuestra política ha mejorado algo desde los sistemas autoritarios ha sido para complementar el “arte de lo posible” con la “búsqueda de lo deseable”. “Lo deseable” sólo puede establecerse a partir de consensos éticos; es irreducible a decisiones prácticas basadas en cálculos de probabilidades sobre nuestro conocimiento presente. Si, llevados por el afán reduccionista, trasladamos los paradigmas éticos a paradigmas técnicos, y éstos, a su vez, a algoritmos computables, renunciamos a las ventajas de los cerebros sobre las máquinas. ~