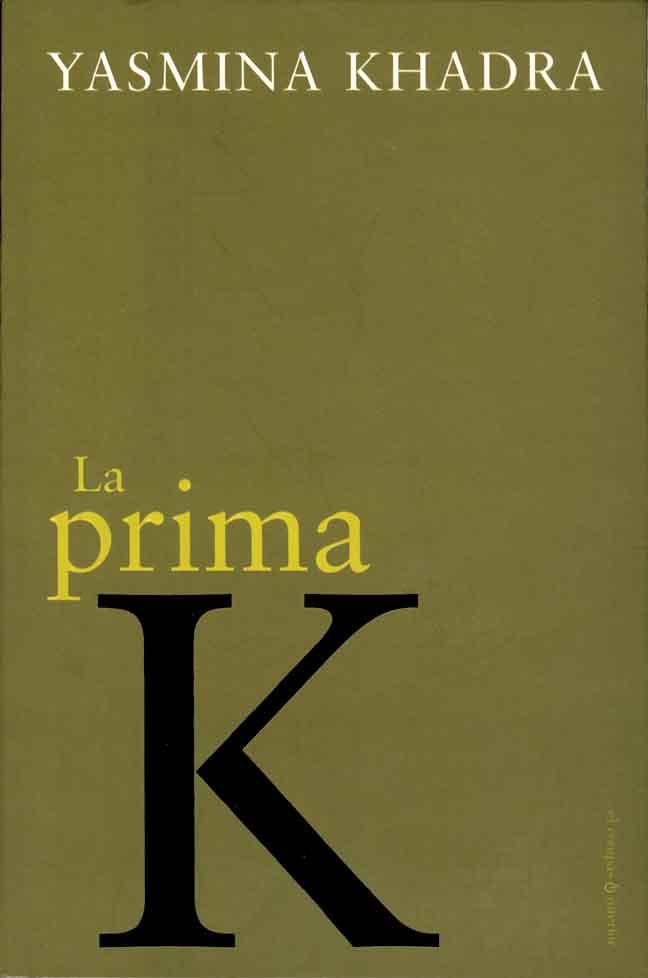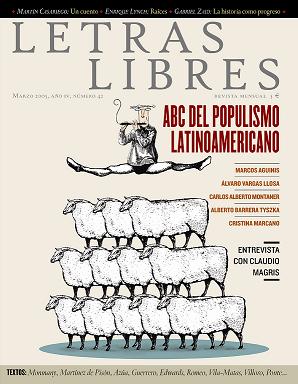Yasmina Khadra se quejaba hace todavía muy poco de la escasa repercusión que su obra había tenido en Francia —donde había recalado después de una breve estancia en México, tras un autoexilio que lo llevó a colgar el uniforme militar por la literatura—; de la escasa influencia o interés o incluso comprensión que suscitaba en los críticos que, en cambio, se embelesaban con el trabajo de otros escritores más conocidos, espejos, algunos, del mundo mediático que tanto rodea a los mediocres. En síntesis, Khadra se quejaba de la impotencia que un hombre con grandes virtudes literarias puede sentir cuando nadie hace caso de su mérito. De hecho, ese argumento justificó la publicación de su libro más flojo o, quizá, de su único libro flojo publicado en español, El Escritor. Con él, Khadra quería justificar su mérito: un militar también escribe y escribe mejor de lo que muchos hombres y mujeres de escaso talento para retratar el mundo lo intentan hoy en día, cuando ya se llama literatura a cualquier cosa.
No se equivocaba Khadra, pero tampoco era necesario el esfuerzo. El autor argelino ya había escrito una obra llena de rigor y clarividencia que demostraba sin necesidad de aclaración que él era un escritor. La mejor de sus novelas, Donde sueñan los lobos, nos había enseñado a un autor de diversos registros literarios, capaz de pasar de la novela policiaca de gran solvencia a las memorias o la novela dramática, culta e inteligente.
El Escritor es un libro menor, a veces incluso ingenuo y otras un poco arrogante, pero en él Khadra se desnuda y de él emergen los peores miedos o fantasmas de nuestro tiempo; sirve para mostrarnos a un hombre con esa debilidad tan universal como humana: ser reconocido por alguien.
En el fondo, los personajes de Khadra reclaman al mundo su derecho a existir con la misma vehemencia con la que el propio Khadra reclamaba en El Escritor lo que todavía algunos se negaban a escuchar: soy escritor y nací para escribir. No sé si lo primero va unido a lo segundo, pero sin lugar a dudas esa prosa no melodramática, irresistible por su dureza, de una sensibilidad hiriente y sobrecogedora, sin la menor concesión a la palabra gratuita, capaz de desnudar lo más hermético en el ser humano, hacen de esta breve pero gran novela, a la vez desoladora, La prima K, una nueva cátedra del oscuro mundo que subyace a todo corazón que se ha convertido en una caja fuerte, una abultada caja alimentada por el resentimiento y por el desprecio. Un volcán de desasosiego.
Eso es, ante todo, La prima K: un viaje interior al infierno de alguien a quien le han quebrado un sueño, la inocencia, su simple derecho a existir. El protagonista de esta novela es un ser sometido, ultrajado, abandonado en su propio exilio interior, un niño, un joven al que el mundo no acepta, ni su madre, ni su prima; al que nadie tolera, al que nadie consuela ni en su caída, al que nadie comprende. “Seres a quienes nada les sale”: así es el protagonista de esta novela breve, pero capaz de evocar en cada línea la desesperanza de un hombre al que el mundo no quiere, al que han apartado, menospreciado, abandonado en su propio litigio con la vida: “Preso del hastío, de los juramentos abortados y de los años muertos, a veces me da por escrutar la penumbra sin saber por qué, por velar durante horas el silencio al acecho de no sé qué. Ignoro por qué he venido al mundo y por qué debo irme. No he pedido nada ni nada tengo para dar. Me limito a ir a la deriva hacia algo que siempre se me escapará”. Ese hombre también matará sin saber por qué. O sí.
Como la vida del actor frustrado que fue Nafa Walid, el protagonista de Lo que sueñan los lobos, que se hizo un integrista capaz de degollar recién nacidos, la vida de este hombre que acusa el desprecio de La prima K, que de niño tuvo sueños de niño, y en el que revoloteó el amor como en cualquiera, en el que floreció un deseo como en cualquiera, un anhelo como en cualquier otro, está llena de carencias. Está vacía. Privado de una simple caricia o de un simple reconocimiento de sí mismo, de un sencillo gesto de amor, privado de vida, sólo le queda un consuelo: que alguien le ruegue. Que alguien le ruegue que no lo mate, que alguien quiera algo de él, aunque sea misericordia.
Leyendo a Khadra, uno siente que acude a un entierro. Queda la sensación de la responsabilidad que tenemos, que tiene el mundo de cuidar a sus hijos, de educarlos, de escucharlos, para no lamentar más adelante, cuando se ve la vida por el retrovisor, haber engendrado monstruos, y no niños.
Habría que poner más los reflectores en escritores como Khadra. Habría que abandonarlos menos para que las heridas que nos causa leerlos no fueran tan sangrantes. Es quizá por eso que al terminar un libro de Mohamed Moulessehoul, que es el verdadero nombre de Khadra, queda la sensación de haber asistido a una batalla en la que, si no se ha perdido una mano o una pierna, se ha perdido una esperanza. Aquí, víctima y verdugo son la misma persona. Pero queda aún más, por lacerante que sea, el deseo secreto de haber sido uno quien hubiese firmado esas líneas atroces y perfectas. En ellas sí hay un escritor. –
Periodista y escritor, autor de la novela "La vida frágil de Annette Blanche", y del libro de relatos "Alguien se lo tiene que decir".