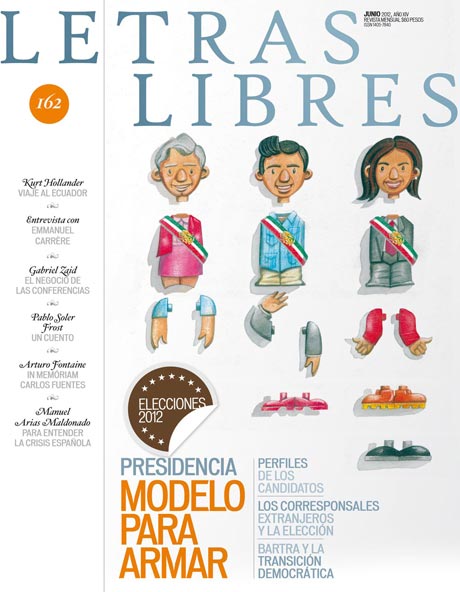Vivía en Inglaterra cuando se murió Juan Rulfo, en 1986. Para darme el pésame, le escribí a mi amigo Federico Campbell una carta acongojada cuya copia me acabo de encontrar en el archivo. El destinatario final de toda carta es quien la escribe.
Federico y Gustavo García y yo veíamos con frecuencia a Rulfo a fines de los setenta y comienzos de los ochenta en la librería El Ágora, que estaba en la avenida Insurgentes cerca del teatro y que le dejó su sitio hace lustros a un billar pedante.
No estoy diciendo que fuéramos amigos ni mucho menos: éramos utilería necesaria para su soledad. Se sentaba y se quedaba mirando por la ventana sin decir nada, o casi nada, tomándose su cafecito, con su elegante, lento cigarrillo en los dedos transparentes, enjuto y aliñado. Nosotros charlábamos de esto y lo otro; él estaba con los ojos en quién sabe qué tiempo perdido o, si se daba el caso, en alguna muchacha regular.
Pero de pronto abría la boca y decía algo, haciendo unas pausas larguísimas entre frase y frase, con una voz tembleque y un tono frágil, como recién apaleado. Y lo que decía eran cosas rarísimas, como una vez que dijo ante mí y Huberto Batis algo que anoté con diligencia (hay que tener en cuenta que cada coma equivale a una pausa de tres o cuatro segundos): “Una vez, por allá, creo por Sayula, me llevé a una muchacha atrás de unas saponarias, me unté un dos de mentolato en la cornisa, y zum, nomás le hicieron los oídos.” Después, silencio y los ojos a la ventana.
En una ocasión estábamos en la librería y sonaron unos taconazos en la escalera de madera que había para subir al café y que sonaba como una marimba de dos notas. Cuando la señora vio a Juan soltó un gritito emocionado, bajó de prisa y luego reapareció con otras personas. Una de ellas era Günter Grass, que se abalanzó sobre Juan, puso laboriosamente una rodilla en el suelo para quedar a su altura y comenzó a hablar. La señora –la agregada cultural Eva María Schneider– traducía frases del tipo “usted es mi maestro, Herr Rulfo, y vine a México para conocerlo” y “usted es el más grande escritor”, etcétera. Rulfo le estudiaba fijamente los bigotes mientras decía una y otra vez: “sankiu, sankiu…”
Una vez Juan me contó esta historia que anoté fielmente:
Un hombre había perdido todo en la guerra la casa la parcela le habían matado a los hijos ya no tenía sus hijos y su esposa se había muerto de pena los cristeros los federales le habían quitado todo todo no le quedaba nada lo único que le quedaba era un caballo era uno de esos caballos de rancho un costal de huesos y además ese caballo estaba ciego
Entonces el hombre aquel se montó en el caballo fue al rancho de un vecino y le dijo:
–Vecino, cómpreme este caballo
Y el vecino le dijo:
–Y yo ¿para qué quiero ese caballo? Ese caballo está ciego ya no ve.
Y el hombre aquel le insistía:
–No, no, el caballo está bueno sirve para rato de veras.
–No.
–¡Cómpremelo! ¡Por favor!
–No Ese caballo no está ya ni pa cecina
–¡Ándele! ¡Téngame tantita lástima! Déme lo que sea con tal de poderme ir a México para ver si me dan algo aunque sea de velador.
–No Le digo que ese caballo está ciego
Pero el hombre insistía Así que el vecino le dijo: “le voy a enseñar lo que es su caballo” así que lo montó y lo espoleó y ahí lo iba arriando y dándole con la reata hasta que por fin el caballo aquel agarró el trote y el vecino lo enfiló hacia una barda de adobe y le soltó las riendas y el caballo siguió trotando y entonces el vecino desmontó pero el caballo se siguió de frente hasta que zum se estrelló con la barda.
El vecino vino sacudiéndose el polvo y dijo:
–¿Ya vio? Ese caballo está ciego ya no ve.
El hombre estaba mirando su caballo ahí tirado en el polvo todo descuadrilado tratando de pararse y el hombre aquel miró a su caballo con mucha pena y en una de esas hasta con algo de rencor y entonces dijo:
–¡Qué ciego va a estar! Lo que pasa es que a ese caballo ya todo le importa una chingada…
Me dio risa, pero sobre todo se me hizo un nudo en la garganta, y creo que a Juan también. Mejor optamos por mirar a la ventana. Una vez les conté esto a Gonzalo Rojas y a Julio Scherer. Gonzalo dijo: “¡Qué lindo: el caballo era él!” y se rió, pero a don Julio le pareció tan triste que se le humedecieron los ojos.
A veces lo llevaba a Rulfo a su departamento, cerca de la librería. Una de ellas –cuando ya habían cerrado El Ágora y hacía tertulia en El Juglar–, Juan estaba en condiciones deplorables. Lo poco que decía tenía que ver con Benito Juárez. Lo bajé del carro y lo subí como pude hasta su piso. Se sentó en su sillón, le traje un vaso de agua, me dijo que prendiera el tocadiscos, comenzó a oírse la música divina del tenebroso Gesualdo, le dije adiós, Juan, no me contestó, estaba muy lejos. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.