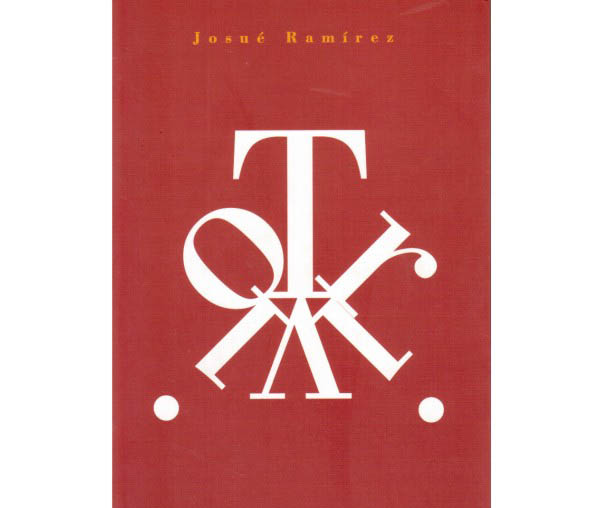Josué Ramírez empezó a escribir y publicar poesía hace un cuarto de siglo cuando todavía lo urbano, entendido como la posesión lírica o novelesca de la ciudad de México, parecía el mejor de los caminos a Ítaca. Contra esa pretensión ha conspirado el tiempo, no sólo porque ya desde entonces el Distrito Federal era irreductible a su condición, profetizada por Alfonso Reyes y novelada por Carlos Fuentes, de “región más transparente del aire”, sino debido a que la propia figura del poeta como cantor de la ciudad era anacrónica. Estaban, recién canonizados, las declaraciones de amor y odio, de Efraín Huerta y todavía en 1987, Octavio Paz, se atrevió, sólo él podía hacerlo, a escribir “Hablo de la ciudad…”, poema donde agotó, como pagando una deuda con los ismos en los cuales se le acusaba (y se le acusa) de no haber militado, lo que tantos poetas soñaron con hacer algún día que entonces llegó y se hizo añicos.
A aquella fantasía nocturna, que confabulaba a poetas imberbes asombrados ante el misterio flaneador de quien imagina al mundo entero desvelándose gracias a la luz eléctrica prendida y apagada tras una ventana, perteneció Ramírez. Intentó realizar ese periplo, con atisbos y tropiezos, en libros subsecuentes, como en Los párpados narcóticos (1999) y en Ulises trivial (2000), pero no es sino ahora, con Trivio (Bonobos, 2012), cuando ha encontrado su camino. Nacido en el D.F., en 1963, Ramírez se da de alta en la tradición, primero ufanista y luego autodeprecatoria, elogio y horror de la grandeza urbana, tan propia de la ciudad de México desde Balbuena hasta Pacheco: “Quizá porque su nombre es tan antiguo, al ser mirada, la / ciudad entraña un sentimiento de poder. / Un vaso de verdad es nuestro sino; piedra, ladrillo o cemento / es la imagen de su nombre: / México la llamaron los aztecas y México se llama ahora. /Y la palabra que nombra la ciudad también le da nombre al país: /méxicos en los que con agua se lava la sangre. ” Pero por fortuna, una vez que toca pared, Ramírez se despide y el riesgo de la declamación, aunque sea noble, desaparece de Trivio.
A diferencia de otros, más interesados en ser poetas que en escribir poesía, Ramírez no renunció a su asunto. Perseveró con obsesión de artesano, sometiéndose a la disciplina ascética que significa cortar, resumir, podar, buscando concentrarse en aquello descubierto en sus días de flaneador, que la poesía o, al menos, la suya, debería ser conversacional, pero no porque fuera prosaica, vernácula o democrática, sino debido a que capturaría conversaciones enteras sometiéndolos a su esencia, como si fueran microclimas, bonsais, minificciones.
Puede decirse, como lo hace Julián Herbert, nuestro crítico de poesía más lúcido y pertinente, en el prólogo de Trivio, que Ramírez es fragmentario y que lo suyo son “subtítulos de subtítulos, discursos pseudonarrativos”, susceptibles de leerse en el contexto de nuestras escuelas posmodernas. Concediendo, no encuentro que Trivio sea tan fragmentario, como no lo es Gerardo Deniz, el maestro del que Ramírez debía, una vez aprendidas algunas magias, alejarse arrojando chispas y conjuros.
Convencido de que “hay poemas extensos que no cuentan” porque “no avanza quien los lee” y a la vez deseoso, con Borges, de que sean cosas parecidas “contar una historia y recitar unos versos”, Ramírez no ha temido, con Trivio, escribir “una novelita en verso”. Por ello, dotado de esa protésis que es el teléfono inteligente pero reconstruyendo las antiquísimas llamadas hechas desde el esquinero teléfono público, este poeta circunda la metropolí, mira el “lago de luces” desde el mirador del camino a Cuernavaca, hila y enreda a las carreteras vecinas, cumple con la rutina melancólica del bar, del table dance, rastrea amistades nómadas, graba retazos de borrachera o de ansiedad extrema, o simplemente, ejerce el arte del paisaje por los “caminos cebados” de la ciudad: del Faro de Oriente a la calle de Donceles.
En Trivio, cuando Ramírez no recurre al poema acabado y enfático, la forma que menos le conviene, la conversación esencial ocurre entre mujeres necesarias y mujeres contingentes, novias, prostitutas. Ese registro nos permite escuchar y mirar dos o tres de los retratos de mujer más sorprendentes de la actual poesía mexicana, más que escritos, como diría Julio Trujillo, uno de los entusiastas de Trivio, pixelados. Copio uno, estricto: “Vimos dos Evas venusianas rodeadas de largos epazotes (…) Xochiquetzal se tendió sobre un fardo gris al pie / de una ventana sin vidrios y se desanudó las botas.” Copio otro, más condescendiente, elegíaco: “… Fuiste la Bruja Cósmica en el amanecer sombrío, bailando / descalza con una cerveza en la mano, / frente a una brigada de barrenderos que detuvieron los / rumores rasantes para aplaudir tus pasos.”
Decía Michel Tournier, hablando de Rojo y negro, que hay libros generados desde un punto preciso de su propia estructura, desde una gruta como la que el héroe stendhaliano escogió para decidirse a vivir y para, finalmente, yacer. En esa dirección, Trivio proviene entero de un antro (o sea, una gruta, según el diccionario), de la práctica de “el rito noctívago” de “ver la luna en el retrovisor, brevemente, en el punto de fuga de una curva. El Rito del Conejo lo llamamos.”
Ese rito ha sido la privilegiada manera encontrada por Josué Ramírez de atrapar a la ciudad cuyo nombre está asociado, según algunas irremediablemente confusas e inciertas etimologías, al conejo y a la luna. Al rescatar, al preservar, lo que no se ha perdido en ese accidente que es una vida, Trivio es una valiosa caja negra.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.