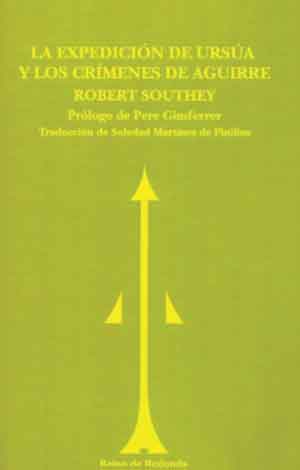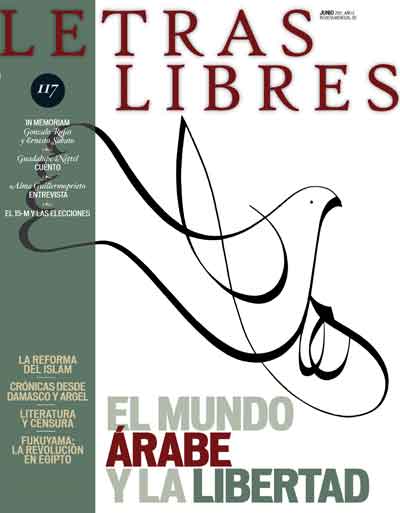Robert Southey (1774-1843), el menos recordado de los poetas lakistas, mantuvo una constante relación con España: en una fecha tan temprana como 1797 –después de estudiar en Westminster School, de donde fue expulsado por publicar un artículo contrario a la flagelación, y en Oxford, donde, según sus propias palabras, solo aprendió a nadar y algo de remo– viajó por la Península y publicó unas perspicaces Cartas desde España, a las que seguirían las traducciones del Amadís de Gaula, el Palmerín de Inglaterra y el Poema de Mío Cid; un contundente recuento de las guerras napoleónicas en nuestro país, Historia de la Guerra Peninsular; y este La expedición de Ursúa y los crímenes de Aguirre, aparecido en 1821. Su permanente dedicación a la cultura hispana le valió pertenecer a la Real Academia Española de la Historia, cargo que compatibilizó con el de Poeta Laureado en su país. Con La expedición de Ursúa…, Southey convierte en literatura lo que hasta entonces solo había sido historia, un sangriento episodio de la conquista española de América, recogido en las crónicas seis y sietecentistas de José de Acosta, Lucas Fernández de Piedrahíta y Pedro Simón. Practica, así, una transformación creativa –un ennoblecimiento estético– que cultivarán después en nuestro idioma, entre otros, García Márquez, con su Relato de un náufrago, o, todavía más audaz, Gil de Biedma, con la incorporación del “Informe sobre la administración general en Filipinas” a su Retrato del artista en 1956. Southey es también el primero que aporta una visión artística de Aguirre. Luego, aunque mucho más tarde, lo seguirían Ciro Bayo, Uslar Pietri, Ramón J. Sender –con su celebrada novela La aventura equinoccial de Lope de Aguirre–, Abel Posse, Gonzalo Torrente Ballester y Miguel Otero Silva, con diferentes afanes mitificadores o reivindicativos; y, en el cine, Carlos Saura y Werner Herzog, que filmó en 1972 el barroco Aguirre, la cólera de Dios, cuya imagen señera es el rostro desvencijado de Klaus Kinski. Incluso Francis Ford Coppola ha reconocido la influencia del personaje en Apocalypse Now.
Lope de Aguirre, nacido en 1510, “cristiano viejo, hijo de medianos padres, en [su] prosperidad hijodalgo, natural vascongado en los reinos de España, vecino de la villa de Oñate”, como se describe a sí mismo en su legendaria carta a Felipe II, había pasado al Perú en 1536, animado por las noticias sobre las grandes riquezas del continente traídas a España por Francisco Pizarro. Antes de convertirse en el criminal que fue, Aguirre luchó por una buena causa, junto al virrey Blasco Núñez Vela: la implantación de las Leyes Nuevas, que pretendían acabar con las encomiendas y liberar a los nativos. De las luchas intestinas que provocó aquel intento reformador, Aguirre salió vivo, pero desengañado, con un pie estropeado y las manos quemadas, a resultas de un arcabuz defectuoso: su aspecto no debía de resultar demasiado tranquilizador. Tras innumerables pendencias y contratiempos, Aguirre se alistó en la expedición organizada por Andrés Hurtado de Mendoza, virrey del Perú, a Omagua y El Dorado, la mítica tierra del oro americana, en 1560, capitaneada por otro navarro, Pedro de Ursúa. Con la promesa de los incalculables beneficios que proporcionaría aquella aventura, el virrey pretendía que se enrolaran en ella todos los bergantes, asesinos y sediciosos de sus dominios; y, en buena medida, lo consiguió, aunque también logró que se juntaran en aquella flotilla suficientes “espíritus turbulentos” –así los llama Southey, aunque luego, menos eufemístico, los define como “el ejército de rufianes más rastreros del Perú”– como para que un agitador nato como Aguirre encontrase los seguidores perfectos de sus desafueros. La fuerza la componían trescientos españoles, algunos negros y un número indeterminado de sirvientes indios y mestizos, aunque estos disminuyeron drásticamente a lo largo de la travesía, dada la costumbre de Aguirre de utilizarlos como lastre cuando los bergantines flaqueaban o las provisiones escaseaban; y, teniendo en cuenta que muchos de los indígenas que vivían en aquellas selvas eran caníbales, el futuro de los abandonados no era muy halagüeño. La expedición de Ursúa… narra el viaje de esta tropa por los ríos del Amazonas hasta la Isla Margarita y Barquisimeto, en una alucinada sucesión de asesinatos, traiciones, degüellos, extorsiones y venganzas. Lope de Aguirre hace asesinar primero a Ursúa, cuya prudencia y buen juicio, sobre no descollar, estaban nublados por la absorbente presencia en la expedición de su amante, la bella Inés de Atienza, a quien Aguirre también ordenará despachar, para evitar las disputas entre sus hombres por sus favores. Luego aupará como jefe de la expedición a un títere, Fernando de Guzmán, a quien hace coronar rey de la Tierra Firme y del Perú y en cuya presencia renuncia a su lealtad a Felipe II: Aguirre el Loco será también, a partir de este momento, Aguirre el Traidor y, más tarde, cuando haya perfeccionado sus dotes homicidas, Aguirre el Tirano. Bajo el supuesto mandato de Guzmán, los marañones aspiran no solo a conquistar el Perú, sino todas las Indias, aunque su reinado será breve, porque Aguirre –que, como dice Southey, “se deleita en el asesinato”– no tarda en enviarlo al otro mundo con una descarga de arcabucería, seguida de un minucioso apuñalamiento. Convertido ya en el jefe visible de la partida, Aguirre y sus sublevados arriban a la Isla Margarita, donde liquidan al gobernador y a docenas de pobladores, aunque el Loco, borracho de desconfianza, también expurga sus propias filas, eliminando a los enfermos, a los que hablan en voz baja, a los que no cumplen sus órdenes –ni matan– con el suficiente entusiasmo. Así, cuando abandonan la isla, acosados por los colonos leales al rey, de los trescientos embarcados quedan menos de la mitad. Ya en Borburata, desde donde pretende conquistar Panamá, Aguirre manda una carta a Felipe II, a quien se dirige con destemplada camaradería, en la que, junto a increpaciones y desafíos, esboza algo parecido a una explicación de su conducta, que tiene mucho de rebelión luciferina, de levantamiento despechado por la ingratitud del monarca. Esta misiva, que no es una pieza literaria desdeñable, contiene una cáustica denuncia de la administración colonial, carcomida por el nepotismo, la venalidad y la injusticia, y se ensaña principalmente con los frailes: “se entregan al lujo; adquieren posesiones; venden los sacramentos; son a la vez ambiciosos, violentos y glotones; esa es la vida que llevan en América”, según transcribe Southey. Por fin, Aguirre y lo que queda de sus marañones son cercados en Barquisimeto por una fuerza superior, comandada por Diego García de Paredes. Ante la inminencia de su apresamiento, el Loco apuñala a su hija Elvira, para ahorrarle la ignominia de verse ultrajada y considerada hija de un traidor, y se enfrenta a sus propios secuaces, que quieren ganarse el favor de la justicia real volviéndose entonces contra su caudillo. Un primer disparo apenas lo hiere, y Aguirre, con un aplomo que hiela la sangre, se lo reprocha a su autor: “Esto está hecho malamente”, dice; el segundo arcabuzazo lo recibe en el pecho, pero, antes de caer muerto, aún tiene tiempo de apostillar: “Este bastará.” Luego le cortaron la cabeza, que fue exhibida, en una jaula, por las ciudades de Venezuela; su cuerpo fue descuartizado y parcialmente arrojado a los perros, y su casa natal, derruida.
Robert Southey da cuenta de estas espeluznantes peripecias con una sobriedad encomiable, que pone “un ‘freno de oro’ a las enormidades (y hasta a veces atrocidades) narradas”, como señala Pere Gimferrer en su enjundioso prólogo. La claridad y precisión de su prosa, deudora tanto del pragmatismo consustancial a su cultura como del positivismo historiográfico británico, facilitan el tránsito por unos hechos que pueden fácilmente extraviarse en la desmesura y cierta atormentada exuberancia. Southey salva las incertidumbres de las fuentes con articuladas suposiciones, embute la complejidad de los acontecimientos en un relato aseado y vivaz, y, al mismo tiempo, adereza su descarnada sequedad con observaciones oblicuas, ponderativas, en las que brilla tanto el rigor de sus descripciones como su fibra moral, opuesta con firmeza a la brutalidad de Aguirre y sus esbirros, pero nunca tanto como para ahogar la autonomía del relato, y no carente de comprensión –y compasión– por la naturaleza humana. La traducción de Soledad Martínez de Pinillos es extraordinaria: no solo maneja con solvencia diversos y alejados registros –el del castellano de los Siglos de Oro y el propio del inglés decimonónico–, sino que opta por traducir la versión que Southey da de las fuentes españolas utilizadas, en lugar de acudir a los textos originales: preserva así la unidad de tono, sin desvirtuar la sustancia de la narración. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).