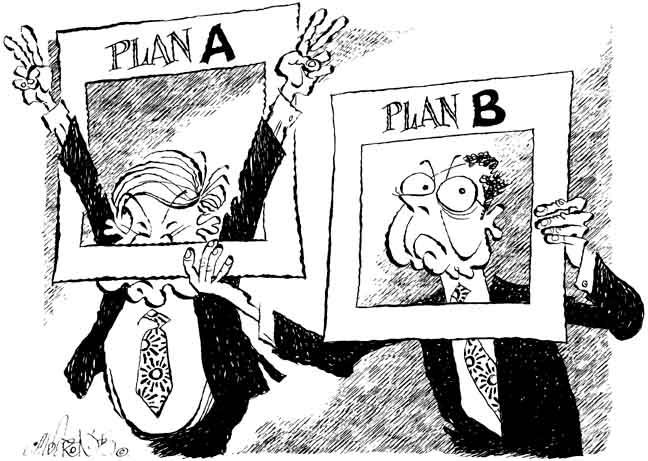A mediados de los años noventa, una de las principales organizaciones estadounidenses de derechos humanos, la cual durante mucho tiempo había reunido pruebas respecto de los crímenes de Saddam Hussein en contra de su propio pueblo, inició una campaña prolongada para llevar al dictador iraquí ante un tribunal internacional por cargos de crímenes de guerra, tortura, crímenes contra la humanidad y genocidio, cargos que, como justamente consideraban ellos, no sería difícil comprobar. Toda vez que razonablemente no podía esperarse que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizara un tribunal internacional ad hoc como lo había hecho en los casos de la que fue Yugoslavia y de Ruanda, y que la Corte Penal Internacional todavía no existía, estos activistas se propusieron tratar de convencer a varios gobiernos simpatizantes de Europa occidental de llevar a juicio al gobierno de Iraq ante el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, único foro importante ante el que los Estados pueden presentar cargos contra otros Estados, con fundamento no en el derecho mercantil sino en el derecho internacional humanitario.
A nadie sorprendió que sus esfuerzos resultaran vanos. Pese a todo lo que se decía de “terminar” con el orden de Westfalia —sistema en que el derecho internacional restringía lo que los Estados podían hacer internacionalmente, pero consideraba pocas restricciones políticas respecto de lo que podían hacer dentro de sus propias fronteras con sus propios ciudadanos—, la soberanía del Estado era entonces, como hasta hoy, ya instalado el Tribunal Penal Internacional, la base del sistema internacional. Los gobiernos socialdemócratas de la Unión Europea podrían desear poner fin a la impunidad de los tiranos, lo cual resulta atractivo para importantes sectores de su población, pero no estaban dispuestos a romper con las normas de la diplomacia internacional hasta el punto de presentar cargos que habrían puesto realmente en peligro la legitimidad de Saddam Hussein como gobernante de Iraq, sobre todo en un momento en que esos mismos gobiernos levantaban la voz cada vez más alto para exigir que se revocaran las sanciones que, aunque inspiradas por Estados Unidos, las Naciones Unidas imponían en contra de Bagdad.
Pero los europeos habían sido la última esperanza de los grupos de derechos humanos, puesto que por lo menos creían en la justicia internacional y, no obstante que en la práctica no fueran tan confiables, se mostraban respetuosos en relación con este compromiso. En contraste, pese a todas sus declaraciones acerca de la importancia de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos, entonces presidido por Bill Clinton, no difería realmente tanto de sus predecesores, en cuanto al tradicional escepticismo estadounidense frente a los tratados internacionales, sobre todo los que pudieran subordinar la autoridad de la Constitución estadounidense a algún instrumento legal de carácter multilateral o multinacional. Recurrir al Tribunal Internacional de Justicia, aunque fuera para perseguir a una figura tan odiada como Saddam Hussein, significaba apelar al mismo tribunal que había defendido a Nicaragua contra Estados Unidos durante la guerra de los contras de los años ochenta. Y eso no era probable que lo hiciera ni siquiera un gobierno estadounidense supuestamente liberal. Washington prefería, con mucho, su propia receta para someter al régimen baathista de Bagdad; es decir, los recursos típicos de un Estado para obligar a otro: la fuerza, bajo la forma de zonas de exclusión aérea y de una campaña intermitente de bombardeos desde el aire, y la presión económica en la modalidad de un embargo de las Naciones Unidas en contra de Iraq.
Desde luego que la mayoría de los activistas pro derechos humanos declaró entonces que la estrategia estadounidense de “contener” a Saddam Hussein no sólo ocasionaba el sufrimiento de iraquíes inocentes que nada tenían que ver en las políticas de su gobierno, sino que ni siquiera cumplía con su objetivo de reducirlo al orden. Durante los preparativos de la reciente invasión estadounidense a Iraq, estos mismos activistas —por no hablar de la numerosa población de cuyas opiniones se hacen eco— tan sólo unos años antes tendían a reducir su oposición a procedimientos de penalización en contra de los Estados infractores, tales como el embargo económico que, en la diplomacia internacional, son en verdad las únicas alternativas a la guerra o la pacificación forzosa. Pero incluso el examen más superficial de los registros históricos del momento revelaría que el lenguaje que muchos activistas de los derechos humanos emplearon para denunciar a Saddam Hussein, sobre todo al describirlo como un dictador culpable de crímenes de guerra ante los cuales palidecerían los delitos de la mayoría de los tiranos, no era en realidad un lenguaje tan diferente del que usaban neoconservadores estadounidenses como Paul Wolfowitz y Richard Perle. En otras palabras, a pesar de las simpatías políticas liberales de izquierda de la mayoría de los activistas de derechos humanos, su análisis concreto de Saddam Hussein en realidad no difería tanto del de figuras conservadoras que consideraban el fracaso del padre del actual presidente (George Herbert Walker Bush), en cuanto a poner fin a la tiranía baathista en Iraq a finales de la Guerra del Golfo de 1991, como una trágica moraleja y como un error geoestratégico, y quienes, desde sus puestos en sus respectivos gobiernos, en los dos años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001, persuadirían al presidente, al principio renuente, de emprender la guerra contra Iraq.
En efecto, esta coincidencia en el análisis y, acaso de manera más determinante, su afinidad con la llamada izquierda humanitaria —aparte de un sentimiento de indignación y la creencia de que cualquier orden mundial digno de ese nombre, y que se reclame legítimo y por encima de “la razón del más fuerte”, debe comprometerse a reparar los daños cometidos por los Milosevic y los Hussein de este mundo— da lugar a que muchos neoconservadores del gobierno de Bush, así como sus seguidores, se sientan molestos y confundidos al ver que los mismos liberales que apoyaron las intervenciones militares de Estados Unidos en Bosnia y Kosovo son ahora incapaces de apoyar la decisión de Washington en el sentido de derrocar a Hussein en el 2003. El conservador Max Boot, en su reseña de un libro reciente de David Sheffer —secretario suplente de Estado en Asuntos de Crímenes de Guerra— hace notar los elogios de éste a la guerra de Kosovo y su desaliento a propósito de la campaña de Iraq, señalando con acritud que Sheffer da la impresión de apoyar las guerras que enarbolen la bandera de los derechos humanos siempre y cuando las emprendan presidentes liberales.
La dura izquierda estadounidense —sobre todo esos jóvenes globalifóbicos y sus colegas mayores, como Toni Morrison, Noam Chomsky y Howard Zinn— es, por lo menos, consecuente: se opone a cualquier ejercicio de poder por parte de Estados Unidos sobre la base de que todo lo que acreciente el poderío estadounidense, por lo visto, es malo, independientemente de los efectos benéficos que pudiera tener para, digamos, ochocientos mil deportados kosovares en 1999, o para el pueblo iraquí bajo el yugo constante de Saddam Hussein, del cual fue ese pueblo incapaz de liberarse por sí mismo. Pero la izquierda liberal, y no sólo en América sino también en Europa occidental (la izquierda liberal en países como la India, México y el Brasil tiende siempre a navegar bajo el lema chomskiano de que “no hay enemigos dentro de la izquierda”; piénsese si no en las necedades de Carlos Fuentes o de Arundhati Roy) parece adoptar la postura de que los actos de poder militar estadounidenses deben apoyarse cuando no existan intereses importantes —ya sea del propio Estados Unidos, o geoestratégicos o económicos de la OTAN— que se pongan en riesgo: de lo contrario, habrá que oponerse a ellos. Desde esta perspectiva, tratar de romper el sitio de Kosovo fue a todas luces una obligación moral, pero el esfuerzo por derrocar la dictadura de Saddam Hussein mediante los mismos arsenales, seguido del establecimiento del mismo protectorado neoimperialista, fue en cambio, sin duda alguna, un despropósito desde el punto de vista moral.
Para los neoconservadores esto simplemente no tiene sentido. Después de todo, no es que la izquierda liberal haya elegido el argumento realista en contra de las llamadas intervenciones humanitarias: es el punto de vista según el cual ni el orden internacional, ni el equilibrio de poder, ni probablemente la paz misma (salvo la paz policiaca del imperio) pueden existir mientras haya naciones que intervengan constantemente en los asuntos internos de otras. Y si bien en Estados Unidos existe una añeja tradición de realismo liberal fundada en un firme antiintervencionismo en asuntos internacionales (punto de vista inmejorablemente expresado por John Quincy Adams hace más de siglo y medio, cuando dijo que no compete a Estados Unidos “salir a combatir monstruos”), no fue ésa la posición de la izquierda liberal cuando apoyó sin reservas la acción militar de Estados Unidos en contra de la junta militar de Haití o de Slobodan Milosevic en los Balcanes, ni cuando denunció la falta de acción militar estadounidense para impedir la guerra genocida en Bosnia. Antes bien, con todas sus diferencias del periodo posterior a la Guerra Fría, los liberales y los neoconservadores comparten su creencia en lo que el activista francés Bernard Kouchner llamó el “derecho de interferencia” en países donde tienen lugar violaciones generalizadas en contra de los derechos humanos. Pueden discrepar en lo que hace al cometido de las Naciones Unidas, el multilateralismo y la función de la fuerza, pero concuerdan en un intervencionismo fundamental (que no fundamentalista).
Y para los liberales el caso de Saddam Hussein ha sido especialmente difícil, puesto que a todas luces se ha comportado tan monstruosamente como siempre denunció el gobierno de Bush (el asunto del apoyo previo de Estados Unidos a Bagdad no es el que creen los activistas en contra de la guerra, puesto que la mayoría de los mismos neoconservadores dicen que la invasión estadounidense no es más que el resarcimiento de una injusticia estadounidense previa). Una vez más, la convicción realista de que, parafraseando a un primer ministro británico del siglo XIX, Estados Unidos no tiene aliados sino intereses permanentes, les queda tan bien a los moralistas liberales como a los conservadores, así que puede descartarse. Suponiendo que Saddam Hussein demostrara, por su crueldad hacia su propio pueblo, ser —para usar otra expresión decimonónica, esta vez relativa a quienes traficaban con esclavos africanos, pero resucitada por Hannah Arendt en su libro sobre el proceso de Adolf Eichmann— “enemigo de la raza humana”, ¿cómo podría cualquier activista moral, ya fuera conservador o liberal, consentir en dejarlo cometer o seguir cometiendo sus crímenes? La única alternativa viable es decir que hubo una manera de poner fin a la impunidad del tirano sin desencadenar todo el poder del ejército estadounidense.
Aquí es donde aparece el movimiento en pro de los derechos humanos y, sobre todo, la llamada campaña por la justicia internacional. Para los activistas de los derechos humanos de todo el mundo, el que haya fracasado el intento de llevar a juicio a Saddam Hussein a mediados de los años noventa o, más precisamente, pretender que entonces fuera posible enjuiciar a Saddam Hussein —amén de la falta de claridad a propósito de quién podría hacerlo, cómo se haría y quién haría justicia— deja en pie el argumento de que una persona moral podría oponerse a la decisión estadounidense de ir a la guerra contra Iraq en la primavera del 2003. Quien haya asistido a las manifestaciones multitudinarias en contra de la guerra de Iraq durante los meses previos a su inicio, habrá visto la demanda de que se juzgara al dictador iraquí en lugar de invadir el país mediante el despliegue máximo de fuerza. Entre los manifestantes de buena voluntad (los compañeros de viaje de Saddam —los George Galloway y Ramsay Clark de este mundo— eran harina de otro costal, pero constituían una fracción insignificante del movimiento antibélico de esa época) era artículo de fe que enjuiciar al dictador era algo tan viable como imperativo.
En cuanto a las confusiones de esta actitud, es imposible ser demasiado crítico, a menos que se crea que basta con las buenas intenciones de la gente, con su honorable odio a la guerra, con su esperanza en encontrar una mejor solución; en dos palabras, sus “buenos deseos” para el mundo. Pero en el caso de Iraq las buenas intenciones, tanto entre los manifestantes como (discutiblemente) entre los neoconservadores arquitectos de la guerra, se redujeron a una suerte de buenos deseos mezclados con sentimientos de culpa. He escrito en otra oportunidad acerca del grado en que los neoconservadores, cuando consideraban la situación probable de Iraq después de Saddam Hussein, confundían sus deseos con la realidad, y sobre el costo que este tipo de pensamiento utópico representó en realidad para Bagdad. Pero el utopismo de quienes creyeron que la judicialización del mundo (la expresión es del ex ministro francés del exterior, Hubert Vedrine) había avanzado en realidad hasta el punto en que Saddam Hussein podía ser enjuiciado, sin necesidad de invasión extranjera ni de un golpe de Estado, fue, por decir lo menos, todavía más exagerado. Porque si había pocas probabilidades de que los iraquíes, lacerados por decenios de tiranía, resentidos contra las sanciones de Estados Unidos y con una larga e intensa tradición de odio y resistencia ante invasores extranjeros —independientemente de lo que les prometían estos invasores—, fueran a dar la bienvenida a una ocupación estadounidense muy prolongada, no existía la menor posibilidad de que Saddam Hussein subiera a la tarima excepto como consecuencia del derramamiento de sangre.
El mayor despropósito de la ideología de los derechos humanos de los últimos veinticinco años, su errada y engreída descripción del mundo, ha sido afirmar que el hecho de que exista un cuerpo de leyes internacionales según las cuales Saddam Hussein es, sí, susceptible de enjuiciamiento, presupone en cierta forma que los mecanismos existen, y que no son la guerra, el embargo y el bloqueo económico, esto es: consignarlo ante un tribunal calificado. A fuerza de contar una y otra vez estas fábulas de redención —la carta más fuerte del movimiento de los derechos humanos—, rara vez se tiene en cuenta el problema de si las normas se han alejado demasiado de la realidad y todo se vuelve un asunto de fe: no hay más que establecer las normas, que tarde o temprano se verá su efecto en la realidad. En este sentido, el movimiento de los derechos humanos es la última ideología positivista. Después de Comte, después de Marx, después de los mercados, persiste el dogma que insiste en que la historia de la humanidad es el progreso y que nos movemos hacia adelante —no importa que sea a tirones y con serias dificultades— hacia un mundo mejor, en este caso un mundo mejor cuyos cimientos son el derecho internacional.
Aun creyendo todo o parte de esto, es difícil ver por qué tantas personas que se oponían a la invasión estadounidense de Iraq, aunque querían que se enjuiciara a Saddam por sus crímenes, no podían ver que una cosa no se conseguiría sin la otra. Podían haber seguido esperando el advenimiento de un mundo en el que los cánones del derecho internacional estén respaldados por un ejército internacional o por lo menos por una fuerza policiaca, y en el que tal vez algún día se llegue a alguna forma de federalismo mundial. Esto es, por cierto, lo que muchos de los fundadores de las Naciones Unidas soñaban recién acabada la Segunda Guerra Mundial. O, más modestamente, habrían podido seguir trabajando por que llegara el día en que la expresión “comunidad internacional” realmente significara algo, una comunidad de valores y no sólo la pertenencia a las Naciones Unidas. Pero también podían haber reconocido que este día no había llegado aún y que, mientras tanto, no sólo no convenía al pueblo de Iraq, o al de Bosnia, o al de Ruanda, o al de Kosovo, actuar como si hubiera llegado, sino que en realidad podía hacerles un enorme daño tomar las palabras por hechos y los sentimientos piadosos por actos.
Supongamos, sin conceder, que Holanda y Noruega hubieran estado convencidas por la organización de derechos humanos de Estados Unidos de llevar a juicio a Saddam Hussein ante el Tribunal Internacional de Justicia, e imaginemos además que se hubiera comprobado la culpabilidad de ese régimen por graves infracciones al derecho internacional. ¿Qué procedimientos se habrían usado para hacer comparecer al dictador ante la justicia? Recuérdese que Iraq ya era objeto de sanciones, Saddam Hussein ya era un forajido y se estaban tomando medidas militares en su contra. No había nada que hacer, aparte de la guerra, que no se hubiera hecho ya o se estuviera haciendo pese a la oposición de mucha de la misma gente que más tarde protestaría en contra de la decisión estadounidense de derrocar a Saddam Hussein por la fuerza. ¿Creía realmente esa gente que él se iba a rendir o que, al enterarse de su culpabilidad, el pueblo iraquí iba a obligarlo de algún modo a someterse a la justicia internacional? La mera posibilidad se antoja fársica. Parece imposible que nadie en uso de razón pudiera haber creído algo así. Pero si no lo creían, ¿qué era en verdad lo que pretendían? Si se trataba del mundo en que verdaderamente creían vivir, entonces eran tontos. Pero si, como creo, se trataba del mundo en que querían vivir y cuya realidad consideraban que tenían que defender, aun cuando supieran que no coincidía con los hechos, por temor a postergar el día en que llegara a materializarse, entonces eran unos mentirosos… y la mayor parte de ellos, mucho me temo, se mentían a sí mismos.
“Si los hechos no se ajustan a la teoría, tanto peor para los hechos.” Cada vez más parece que este viejo chiste de Herbert Marcuse, el cual servía para ilustrar los delirios de los bolcheviques y la línea del partido, podría servir de mot d’ordre para muchos de los movimientos en pro de los derechos humanos, y en contra de la guerra o de la globalización. Salvo porque el chiste ya no resulta tan cínico como sentimental, como si al admitir la crudeza del mundo éste se volviera aún más crudo, y por tanto no hubiera más que fingir que el mundo es un lugar mejor de lo que realmente es. Así, como existen normas de derecho internacional y Saddam Hussein ha cometido crímenes graves tipificados conforme a ellas, no sólo debería enjuiciárselo, sino que es un asunto grave afirmar que se lo puede llevar a juicio y que esto se haría no de manera concomitante a la guerra sino en lugar de ella. Pero afirmarlo no constituye un asunto grave, y quienes lo hicieron trataban de evitar las trágicas opciones a que se veían confrontados; por ejemplo, los peligros de la ilimitada hegemonía de Estados Unidos (e independientemente de lo que la gente pueda creer en Washington, esos peligros son demasiado reales) y las penurias de la guerra ante la perpetuación de una de las más abominables tiranías de la historia reciente y los sufrimientos del pueblo iraquí, por nombrar tan sólo los más evidentes.
Desde luego que la guerra sobrevino, se ha capturado a Saddam Hussein y éste aparecerá por fin en la tarima. Muchos comentaristas, entre los cuales me incluyo, están verdaderamente sorprendidos. Porque, en vista de lo que el dictador puede contar sobre sus relaciones con George Bush padre, Donald Rumsfeld, Jacques Chirac y los gobiernos ruso y alemán, parecía más lógico esperar que, en lugar de tomarlo prisionero, lo mataran, como ocurrió con sus dos hijos, Uday y Qusay. Pero, ¿será justicia lo que se haga con él? Eso parece menos claro. Desde cierta perspectiva, la pregunta misma carece de sentido. En realidad no hay duda sobre la culpabilidad de Saddam Hussein. Ocurrió la masacre de kurdos por órdenes del dictador. Al igual que la represión de los shiíes después de su revuelta en 1991, cuando los fieles a Saddam mataron a cientos de miles. Y éstos son tan sólo sus crímenes más grandes. El Iraq de Saddam era un lugar donde el encarcelamiento arbitrario era habitual; la tortura, normativa, y la ejecución sumaria, lugar común. Resulta difícil imaginar cualquier juicio llevado a cabo conforme a cualquier cuerpo de principios legales y en cualquier tribunal que fallara otra cosa que no fuera la condena. En este sentido, el único verdadero problema es si entonces habrá de ser ejecutado, que es lo que la mayoría de los iraquíes, por no hablar del presidente Bush, han pedido a gritos, o si se le habrá de perdonar el antifaz y la bala, lo que nunca ocurrió con sus víctimas, a no ser que le esté reservada una despedida más lúgubre y una agonía más prolongada.
Este resultado previsto es, desde luego, uno de los aspectos más curiosos de la llamada justicia internacional. Nadie esperaba que se exonerara a Herman Goering en Nuremberg, a Slobodan Milosevic en la Haya, o a Saddam Hussein dondequiera que finalmente se lo vaya a juzgar. Y se puede prever, sin temor a equivocarse, que para los partidarios de Saddam dentro del llamado triángulo sunita, o los admiradores que le quedan en el mundo árabe, como para los nacionalistas serbios que vieron a su ex dirigente en los muelles de la Haya, el veredicto del juicio no tendrá el menor efecto sobre sus convicciones. El imperio del derecho tiene sus límites. Y decirlo no equivale a afirmar que el juicio carezca de valor. Por el contrario, para los millones de víctimas de Saddam Hussein tendrá un valor enorme, lo intuyo, y probablemente valga la pena llevarlo a cabo sobre esa única base, así como el juicio de Milosevic con sus miles de faltas es valioso por cuanto que las mujeres dolientes de Srebrenica y los deportados de Kosovo finalmente presenciarán el momento en que su verdugo sea llamado a cuentas. Pero una cosa es decir que el proceso será valioso y otra muy distinta que, desde el punto de vista legal, se hará justicia.
¿Cómo puede haber justicia para Saddam Hussein, si es que la justicia significa más que la retribución simple (sin importar cuánto la merezca)? Puede haber una enseñanza, ciertamente, si el juicio, que presumiblemente tendrá lugar en Iraq y no en algún tribunal internacional bajo los auspicios de la onu, se lleva a cabo de la manera adecuada. Los iraquíes que odian la ocupación estadounidense y la coalición dirigida por Estados Unidos son por completo de la misma opinión: un juicio iraquí con jueces iraquíes bajo las leyes de Iraq. Y entonces puede haber venganza. Tal vez se trate de un juicio de un hombre tan evidentemente culpable que no tiene la menor oportunidad (no como O.J. Simpson) de salir libre merced a algún tecnicismo legal o a que los defensores fueran más competentes que la parte acusadora. Ésa no es razón para descartar la ley. Pues, como dijo Locke, es una luz débil, pero es toda la que tenemos. Es entonces cuando nos damos cuenta de que en el juicio de un Eichmann, o de un Milosevic, o de un Saddam Hussein, no puede haber final feliz, y es con esa convicción, el menor de los males posibles, con la que uno empieza a ver el verdadero sentido de los crímenes en contra de la humanidad y lo lamentables que resultamos incluso en nuestros mejores esfuerzos por encararlos… así como a quienes los perpetran. ~
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.