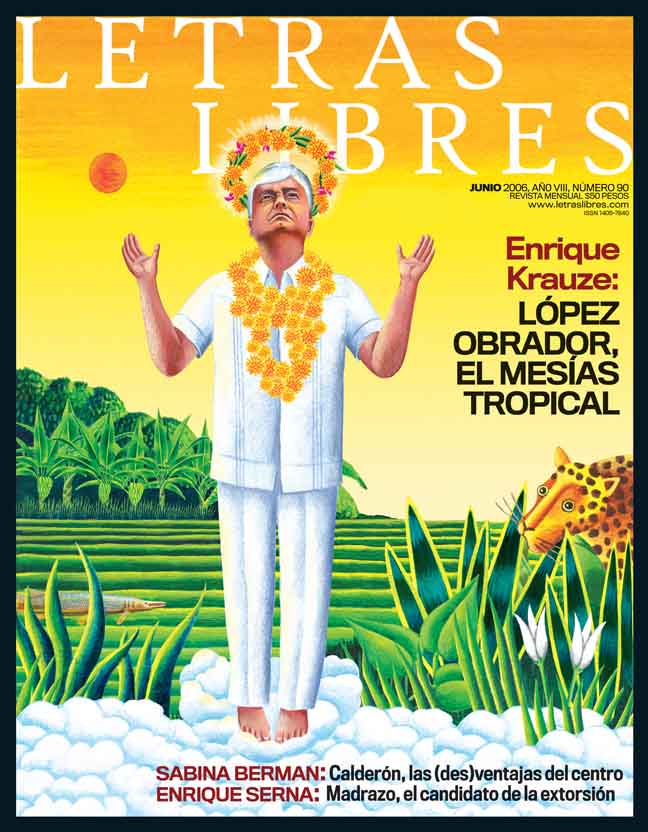Librerías y precio fijo
A mediados del siglo XX, los precios de los libros mexicanos eran fijos, sin ley que lo exigiera. El editor fijaba el precio, los libreros compraban en firme (sin derecho a devolución) y su ganancia (si el libro se vendía) estaba en el descuento que le había hecho el editor (menos los gastos de operación). Selectivamente, el librero hacía un descuento del 10% a algunos clientes, lo cual reducía su margen bruto en un porcentaje importante (digamos, del 35% al 25%). Ocasionalmente, lo reducía a cero para rematar los libros que llevaban muchos años sin venderse. Uno podía ver un libro interesante, no comprarlo de momento y decidirse varios años después, porque el libro seguía ahí. (Ahora no se exhiben más que unos cuantos meses, porque prevalece el derecho a devolverlos; con la complicación adicional del plástico retractilado que impide hojearlos, pero hace falta para protegerlos en el viaje de regreso al editor.)
La situación era distinta con los libros importados. Los de otras lenguas, se concentraban en librerías especializadas: la Francesa, la Británica, la American Book Store. Los de Argentina y España se mezclaban con los mexicanos, y no eran tantos. España no era todavía la potencia editorial mundial que ahora es. Para los libros importados en español había mayoristas que tomaban el precio del país de origen con una paridad convencional. Si el dólar estaba a $8.65, el importador lo fijaba a $10, $12, o lo que, a su juicio, compensara sus gastos y riesgos, porque compraba en firme.
México crecía vigorosamente. La agricultura se modernizaba, abastecía el país y exportaba. Sus excedentes (de producción, divisas y mano de obra) facilitaban la industrialización y el crecimiento de las ciudades y el Estado. Se gastaba cada vez más en educación pública. La exportación de libros mexicanos crecía al 10% anual en toneladas (se triplicó de 1945 a 1955). Parecía el despegue del país al desarrollo. Desgraciadamente, aquella economía próspera a cargo de abogados se empantanó cuando la tomaron los economistas. Desgraciadamente, la educación resultó un fraude: costaba mucho y educaba poco. Ahora hay millones de universitarios mexicanos, pero no aprendieron a leer libros. Desgraciadamente, la oportunidad que parecía llegar para el libro mexicano se esfumó.
1. El libro fue una de las primeras manufacturas mexicanas con potencial exportador, sin que algún secretario de Industria y Comercio o de Hacienda dijera (como sus contrapartes en España): ojo, aquí tenemos una oportunidad internacional. Las autoridades mexicanas, no sólo no apoyaron la oportunidad externa, tampoco apoyaron la interna con una buena red de bibliotecas (apoyo decisivo en muchos países, que en México ha empezado tardíamente). Pero sí apoyaron los oligopolios de las fábricas de papel. En vez de bajar los costos del libro (por vía de la demanda nacional e internacional), los subieron (por vía del costo del papel).
Una clara muestra de que la industria del libro es más competitiva que la del papel, es que el papel mexicano para hacer libros no es exportable, a menos que se transforme en libros exportados. Pero la oportunidad pasó de noche. Durante muchos años, las autoridades no permitieron la importación de papel, mejor y más barato. Optaron por el desarrollo de la industria del papel, a costa del desarrollo del libro. El apoyo que sí dieron fue la exención del impuesto sobre la renta a la edición de libros (no a las librerías, quién sabe por qué), que después fueron retirando. Poca cosa, en comparación con el decidido apoyo del Estado al libro español.
2. Los libros de texto, que son fundamentales para la industria editorial de todos los países, pasaron en gran parte al sector público, desde que se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en 1959. Esto redujo el mercado y encareció los libros que no eran de texto, porque estaban apoyados (como en otros países) por el negocio de los libros de texto. Además, afectó el negocio de las librerías, sostenido en buena parte por las ventas de temporada: Navidad y libros de texto.
3. El auge del libro español afectó a México por vía del dumping. Las tiendas Aurrerá empezaron vendiendo saldos, sobre todo de ropa, pero no los conseguían de los editores mexicanos, que se negaban a saldar, para no enemistarse con autores y libreros; como le sucedió al Fondo de Cultura Económica cuando remató a Gigante buena parte de su bodega. Fue una barata memorable y una competencia desleal. Los mismos libros que estaban en las librerías, comprados en firme y todavía en exhibición, se ofrecieron al público a precios menores que el que habían pagado los libreros. Muchas librerías dejaron de comprar libros del Fondo.
Alguna vez salió en la primera plana de Excélsior que había llegado a México un barco cargado de libros españoles. Era un saldo comprado por Aurrerá. Los editores españoles no tenían problemas, sino incentivos fiscales y comerciales, para saldar en México. El exceso de producción en España, los incentivos para exportar y los precios altos que fijaban los importadores mexicanos creaban una oportunidad ideal para Aurrerá y otros que canalizaron el dumping español. Lo hicieron, con éxito espectacular, la librería Gandhi y la librería Parroquial (que de hecho acabó con las librerías católicas). Naturalmente, el poder de compra que acumularon los grandes importadores de saldos y las cadenas de tiendas (aunque no entraran al negocio del dumping), los hizo fuertes frente a los editores mexicanos. Acabaron comprando también los libros mexicanos en condiciones especiales (descuentos, plazos, derecho a devolución). Esto creó dos niveles de precios al mayoreo: bajos para los fuertes y altos para las otras librerías. Lo cual sirvió para debilitarlas más.
4. La inflación y las devaluaciones desatadas por el presidente Echeverría y sus economistas (que despreciaban el “desarrollo estabilizador”) fueron la puntilla para el precio fijo de los libros. Los costos del papel y la impresión subieron mucho, la demanda de libros bajó. Por ambos lados, los precios de los libros se volvieron insostenibles. Muchos editores y libreros trataban (absurdamente) de sostener cuando menos los precios de los libros que ya tenían, y se llevaban la sorpresa de que, al venderlos, no recuperaban lo suficiente para editar o comprar nuevos. Hubo un desbarajuste en el mercado. Hasta en la misma librería, era posible encontrar dos ejemplares del mismo libro a precios distintos.
5. Los precios inestables, el mercado revuelto, la desaparición de librerías, rompieron otro tabú: los maestros y directores de escuelas empezaron a actuar como librería para los padres de familia, eliminando al odioso intermediario y ganándose algunos pesos, con el apoyo de los editores, que dejaron a los libreros sin un ingreso fundamental: los libros de texto no gratuitos.
Todo esto ha llevado a las librerías independientes al colapso. Venden poco y con márgenes reducidos que difícilmente sacan los gastos. Muchas han cerrado. Una persona que sepa de libros, que tenga mucha vocación por difundirlos y mucho sentido comercial, puede sobrevivir, hasta que se cansa. El mismo esfuerzo luce más en otras actividades. A pesar de lo cual, nunca faltan entusiastas que sueñan con poner una librería. Hay que decirles: a menos que tengas dinero para pagarte una afición costosa, no te metas. En México, todo está organizado para acabar con las librerías.
Los darwinistas ven todo esto filosóficamente. Si la ley de la selva destruye el medio ambiente en vez de mejorarlo, y convierte la selva en un desierto, el resultado (por definición) es óptimo, inmejorable. Cualquier intervención para que no se extienda el desierto, o para que reverdezca, sería antinatural. Si los bosques, el agua y la vida desaparecen, no hay que lamentarlo: no eran competitivos.
Lo competitivo de una librería está en el surtido (amplitud, foco), el lugar (agradable, de fácil acceso), el personal (conocedor, cumplidor, ayudador, sin ser metiche) y, desde luego, el precio, si no es igual en todas partes. Una librería que está lejos, casi no da servicio y ni sabe lo que tiene, pero vende con el 20% o 30% de descuento, se vuelve muy competitiva. Pero ¿cómo es posible dar el 30% de descuento al lector, si la librería recibe el 35%? No es posible. Excepto, claro, si algunas librerías consentidas reciben descuentos altísimos. Y ¿cómo es posible para el editor dar descuentos altísimos? Subiendo los precios. Con lo cual resulta que el descuento es puro cuento.
En los tratados de comercio internacional, suele haber una cláusula por la cual ninguno de los países contratantes puede negar a los otros las condiciones que ofrezca al país más favorecido. Si todos los editores ofrecieran a todas las librerías las condiciones que ofrecen a la más favorecida, hasta la más pequeña podría dar los descuentos de las grandes, y entonces se vería cuál es la más competitiva: la más cercana y agradable, la mejor atendida, la que tiene un surtido más amplio y enfocado, la que de veras cumple, consiguiendo el libro que se le encargue. No sólo eso: bajaría el nivel general de precios, porque los descuentos altísimos son artificiales. Aparecieron para proteger a las librerías consentidas de las que no los son, y, sin esa función, salen sobrando.
Los grandes descuentos distorsionan la economía del libro. Un pequeño editor llega a dar hasta el 70% de descuento a su distribuidor (que todavía es menos que pagar el sueldo de un vendedor, mientras su volumen sea bajo) porque el distribuidor, a su vez, tiene que dar hasta el 50% a los clientes consentidos. Y ¿cómo es posible dar el 70%? Subiendo los múltiplos.
A mediados del siglo XX, el precio al público de un libro se fijaba multiplicando por cuatro el costo de su producción industrial (composición, formación, papel, impresión, encuadernación). Los libros de texto podían bajar el múltiplo a tres, por su venta grande, rápida y segura. El Fondo de Cultura Económica, gracias al subsidio, se daba el lujo de hacer lo mismo, en beneficio de los lectores, aunque sus libros no eran de gran demanda, ni de salida rápida. Los careros multiplicaban por cinco. Con un múltiplo de cuatro, un libro que el lector pagaba en $100 dejaba como ingreso bruto para el librero $35, la imprenta $25, el autor $10 y el editor $30, lo cual era muy buen negocio, si el tiraje se vendía todo y pronto, cosa poco común. Si se le quedaba la mitad, el costo real de producción por ejemplar vendido subía a $50, lo cual dejaba $5 para el editor, $35 para el librero y $10 para el autor.
A partir del desbarajuste, los múltiplos de tres, cuatro y cinco se volvieron insostenibles. Subieron, digamos, a cuatro, cinco y seis. Con los grandes descuentos, subieron todavía más. Si un pequeño editor da 70% al distribuidor y 10% al autor en un libro cuya producción cuesta $25, el precio ya no puede ser de $100, que dejaría una pérdida bruta de $5 al editor, si el tiraje se vende todo y pronto; y de $30, si no vende más que la mitad. ¿Debe, entonces, subir el precio, digamos, a $150? No basta, porque el 80% del aumento de $50 se lo llevan el distribuidor y el autor. Aunque el lector pague $50 más, al editor no le tocan más que $10 más, que es insuficiente. Para que el editor reciba $30 más, el aumento tiene que ser del triple. O sea que el libro tiene que venderse a $250, con un múltiplo de diez, no de cuatro.
Los grandes descuentos inflan el múltiplo: obligan a subir el nivel general de precios. Es algo artificial, que sirve para forzar a los lectores a concentrarse en unas cuantas librerías, donde les bajan los precios previamente inflados. Para que el gran descuento parezca realidad es indispensable que las otras librerías no lo puedan dar, lo cual es fácil de lograr. Basta con que los editores obliguen a las otras a vender más caro, negándoles el trato que dan a sus clientes consentidos. Las obligan a ser, de hecho, paleras involuntarias, que montan un escaparate para que la gente vea los libros, tome nota y vaya a comprar con el consentido del editor. Las pequeñas librerías existen (mientras existan) para que se luzcan las consentidas. Cuando desaparezcan, no habrá comparación de precios y el truco de los grandes descuentos resultará obvio. Es el mismo que funciona en multitud de ofertas, baratas y promociones: subir los precios para bajarlos, y que la gente se vaya muy contenta.
No hace falta aclarar que, en ningún momento, hubo una conspiración de los editores a favor de la Gandhi. Por el contrario, había molestia porque choteaba los precios. Sin embargo, finalmente, uno a uno, se fueron rindiendo, y acabaron subiendo los precios para que la Gandhi pudiera bajarlos. Y ¿qué ganaron los lectores? Un país cada vez más desierto de librerías. Con oasis como la Gandhi, que es un inmenso basurero, aunque nos da la felicidad de andar de pepenadores en el caos, buscando maravillas. La Gandhi puede darse el lujo de no saber lo que tiene (ni en su página de internet, ni por teléfono, fax o correo electrónico, ni yendo a preguntar personalmente) porque no necesita competir en servicio.
En el mercado de los libros, no hay, ni puede haber, competencia para un título, porque cada uno es monopolio de su autor y editor. Hay excepciones: los títulos de dominio público (varias ediciones del Quijote) y, en cierta forma, los libros de texto (compiten varios para cada curso). El monopolio lleva, naturalmente, a la regulación de precios. En el caso de los libros de texto, el contenido y los precios tienen que ser autorizados. Para los demás títulos, que son infinitos, el editor fija el precio al público y, en varios países, está obligado a estamparlo en cada libro. Paralelamente, la ley obliga a los libreros y cadenas de tiendas a respetarlo, limitando el descuento a un máximo de 5%. Esto tiene como efecto bajar los precios y ampliar la red de librerías, favoreciendo la competencia en surtido, servicio y ubicación.
En México, hay ahora un proyecto de Ley de Fomento para el Libro y la Lectura que promueve algo semejante. Ojalá que se apruebe, y que el desierto reverdezca.
Confusiones sobre el mercado del libro
Al hablar de competencia en el mercado del libro, se olvida que cada título es un monopolio. ¿De qué competencia estamos hablando?
Los autores y sus herederos (por un buen número de años) tienen el monopolio de sus obras. No faltan textos de dominio público, de los cuales puede haber ediciones simultáneas que compitan. Pero las ediciones de clásicos, leyes, refranes, prontuarios y otros libros semejantes no llegan al uno por ciento de los títulos en circulación.
Muchos autores hacen sus propias ediciones, pero todos prefieren tener un editor, en condiciones favorables o cuando menos aceptables. Para esto, celebran contratos casi siempre exclusivos. A ningún editor le hace gracia que el mismo texto (en la misma lengua) aparezca en otra editorial, lo cual reduce su mercado y se presta a confusiones. En algún caso, puede aceptar otras ediciones, por ejemplo: en otros países o en circuitos restringidos, como los clubes de libros o las ediciones de lujo que regala una institución. Pero estas excepciones son raras en español. (No así en inglés, donde son comunes las ediciones duplicadas, en un cartel anunciado abiertamente: este libro no puede ser vendido en tales países.) O sea que, cuando menos en su mercado, todas las ediciones son el monopolio de su editor.
Tanto el monopolio del autor como el de su editor están protegidos por la ley en casi todos los países, hasta el punto de que se puede meter a la cárcel a quien no los respete. Quienes entran al mercado a competir con el monopolio de un libro, ofreciendo ediciones independientes a un precio menor, no son aplaudidos como campeones del mercado y la libre competencia, sino perseguidos como piratas. Cuando se habla de competencia en el mercado del libro, ¿de qué competencia estamos hablando?
Algunos economistas creen que el precio fijo del libro impide una deseable competencia en precios de la misma edición, como si los precios fueran ajenos al editor, que es el único proveedor de la edición. ¿Quién fija el precio de un libro? Para evitar conflictos entre el monopolio del autor y el monopolio del editor, los contratos definen que esta prerrogativa le corresponde al editor. No sólo eso: prohíben al autor comercializar los ejemplares que reciba del editor, gratis o con descuento de autor. La oferta del libro en el mercado está bajo el control de su único proveedor. Un control mayor que nunca en los tiempos que corren, porque los libros que ofrecen las librerías están ahí por cuenta del editor. No han sido comprados y pagados en firme, sino entregados en consignación o facturados a crédito con derecho a devolución.
Y ¿qué pasa con el público? Los monopolios se prestan a precios abusivos. ¿Puede haberlos en el caso del libro? Por supuesto que sí, cuando la compra es obligatoria, como sucede con los libros de texto que impone la secretaría de Educación Pública. Pero los de primaria los edita y regala la misma secretaría, y los de secundaria son objeto de intervención estatal en los contenidos y en los precios. Sólo se permiten ediciones autorizadas a precios autorizados.
En los libros que no son obligatorios, el estado (en México y en los países más desarrollados) no interviene ni en los contenidos ni en los precios. Porque no hace falta, porque el procedimiento burocrático sería un freno costoso y porque la censura es indeseable. Lo que impide los precios abusivos es algo simple y eficaz. Los libros son prescindibles. Si el precio es excesivo y la compra no es obligatoria, no se venden. El comprador deja el libro para después o para nunca. O se lo pide prestado a un amigo. O (con suerte) lo encuentra en una biblioteca pública o en la web. O lo fotocopia. O lo compra en edición pirata.
Por otra parte, a diferencia de los metales preciosos y otros productos que suben de valor embodegados, y hasta permiten las ganancias del cornering (subir los precios reduciendo la oferta disponible en el mercado), nadie gana con los libros embodegados. Más aún, la economía de los tirajes favorece aumentar la oferta, no disminuirla. Lo más común es imprimir demasiados ejemplares, porque el costo de imprimir un millar adicional es muy bajo, en comparación con el primer millar. De hecho, los editores tienden a imprimir de más y (como eso baja el costo promedio) tienden a fijar precios insuficientes, más que excesivos. Buena parte de su producción se queda en la bodega, por falta de compradores. Tener el monopolio de una edición no garantiza que se venda.
Sin embargo, los editores pueden abusar de su monopolio de una manera más sutil: con precios supuestamente rebajados en algunos puntos de venta. La mecánica, muy simplificada, es la siguiente. Supongamos un libro con precio fijo que el editor vende al librero en 65, para que lo venda al público en 100. Cuando no hay precio fijo, el mismo libro se anuncia al público en 120 y se vende a los libreros en 78 (con el mismo descuento del 35%), pero a los favoritos en 60 (con un descuento del 50%). Éstos pueden entonces venderlo a 100, que parece una gran rebaja (sobre el precio de lista de 120), aunque son los mismos 100 que se hubieran pagado con el precio fijo. Pero los demás libreros ya no pueden venderlo a 100, porque no pueden sostenerse con un descuento del 22% en vez del 35%. Tienen que vender más caro, para sacar sus gastos. Ahí está el secreto de las “grandes rebajas”. No se trata de que los favoritos vendan más barato, sino de que los otros vendan más caro. El editor fija los precios de lista (120 en vez de 100) sobre los cuales se hacen las supuestas rebajas (de 120 a 100) y fija los precios al mayoreo (78 y 60), para que sólo sus favoritos puedan hacer las supuestas rebajas.
Que el precio no sea fijo favorece a los favoritos. Venden al mismo precio (100), pero compran más barato (60, en vez de 65). Y no sólo venden con un margen mayor, sino que venden mucho más, lo cual aumenta su rentabilidad. También su poder. Polarizando la concentración del mercado, ganan poder de compra y de venta.
¿Gana el público? No. Si todos los libreros vendieran al mismo precio (100), todos los lectores comprarían al precio “rebajado” (100) que reciben los compradores del favorito. La gran ventaja de comprar con el favorito es absurda: no ser castigados con la multa que imponen los editores a los que compran con los demás libreros. Los clientes de los demás libreros pagan de más, ya sea en dinero o en especie: teniendo que viajar al lugar favorecido por el editor, en vez de comprar donde le guste.
¿Ganan los editores? Finalmente, no. La competencia desleal arruina a muchas librerías. Los editores, finalmente, pierden lugares de exhibición para sus libros y pierden ventas. El favorito no absorbe a todos los clientes de las librerías que cierran, porque algunos dejan de comprar. Los libros son prescindibles. Si no hay librerías cercanas con libros a la vista, se vende menos. Hay, por supuesto, lectores denodados que viajan de una ciudad a otra para ver libros, pero son pocos.
Los únicos editores que ganan son los que quieren saldar toneladas de libros invendibles de su bodega. No saben si venderlas como desperdicio de papel o meterse en el problema administrativo de saldarlas con promociones, arriesgándose a no recuperar ni el costo de la promoción. Por esto, ganan si aparece una librería que compre todo y les pague más por tonelada de libros que una fábrica de papel. Ganan también muchos lectores. Los saldos tienen los atractivos de un tiradero de basura para el pepenador que luego puede celebrar: ¡Mira lo que me encontré en cinco pesos!
Pero no esta ahí la cuestión central, aunque, históricamente, ahí empezó el problema. Los libreros que venden saldos descatalogados convencieron a algunos editores de hacer ofertas sensacionales de libros no descatalogados, a costa de los libreros que los vendían a precios normales. De hecho, esos editores (y luego casi todos, porque la práctica se extendió) fijaron dos precios para el mismo libro, según el lugar de venta. De hecho, crearon una multa para el lector que compra en las librerías normales. De hecho, decidieron sacarlas del mercado.
Esta práctica excluyente corresponde a lo que se llama “práctica monopólica relativa” en la Ley Federal de Competencia Económica:
“Desplazar indebidamente a otros agentes del mercado [las librerías no favorecidas], impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas [las favoritas]” en la “distribución y comercialización de bienes o servicios” [artículo 10] por quien “tiene poder sustancial sobre el mercado relevante” [el editor que tiene el monopolio de ese libro] [artículo 11] cuando no existen “posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate [ese libro en particular] por otros” [artículo 12] y “puede fijar precios [al mayoreo, con efecto en los precios al menudeo] unilateralmente” [artículo 13].
Teóricamente, el Estado pudiera vigilar constantemente a cada editor, para evitar las prácticas discriminatorias; o atender las denuncias presentadas por las librerías discriminadas. Pero sería molesto y complicadísimo transparentar los precios del editor al librero. En cambio, los precios al público, a diferencia de los precios al librero, son transparentes. Es más sencillo eliminar la “práctica monopólica relativa” fijando los precios al público, como lo están haciendo muchos países, algunos de los cuales exigen que se imprima el precio en cada ejemplar.
Otra ventaja de esta solución es que no elimina la posibilidad de que el editor conceda descuentos de escala. Un librero que crece dando buen servicio, haciendo más amplio el surtido, mejorando la ordenación y presentación de su librería, vende más y compra en una escala mayor al editor, que le puede dar un pequeño descuento adicional. Tiene que ser pequeño, porque 100 no da para más, a diferencia de 120. Lo que el precio fijo elimina son los grandes descuentos destinados a fingir rebajas y ganar escala malamente: no atendiendo mejor a los lectores, sino multando a los que no compren ahí. Así también elimina el alza artificial de los precios de lista, sin la cual no es posible fingir rebajas extraordinarias.
Hay testimonios europeos de que el precio fijo baja el nivel general de precios. Es de esperarse que suceda lo mismo en México, y sería bueno comprobarlo estadísticamente. El Banco de México integra al Índice Nacional de Precios al Consumidor subíndices de precios de periódicos, revistas, libros de texto y otros libros, pero están orientados al INPC, no a la construcción de un Índice Nacional de Precios de Otros Libros; para lo cual la base del muestreo tendría que ser más completa y variada. También hay estadísticas de comercio exterior, a partir de las cuales se pudiera construir un índice de precios de las exportaciones de libros mexicanos, limitado a eso: el conjunto de los libros exportados (que no necesariamente son representativos del mercado interno), en dólares por tonelada. Quizá se pudiera construir un índice más refinado a partir del Boletín Bibliográfico Mexicano, catálogo bimestral que publica la Librería Porrúa desde hace muchos años. Otra posibilidad sería hacer una encuesta anual entre los editores mexicanos sobre el múltiplo que usan para fijar sus precios, para ver cómo evoluciona. Lo más sencillo (aunque no más exacto) sería hacer una encuesta sobre la opinión de los lectores, en un par de años. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.